Una “perfecta política equivocada”
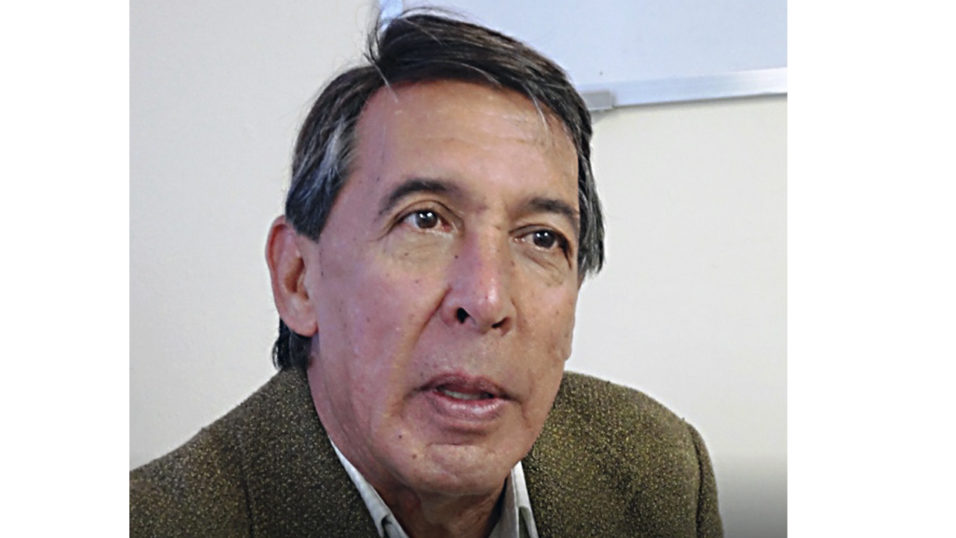
¿Habrá un modo particular de impedir que las contingencias que a diario pululan el acontecer de la política, indistintamente del lugar o tiempo en que acontezcan, sean consecuencias del mero devenir? ¿Sin un cálculo que pueda determinar las causas exactas que producen su realidad? Tal vez no. Aunque, las nuevas realidades contienen lelementos capaces de […]
El poder de la desobediencia (en política)
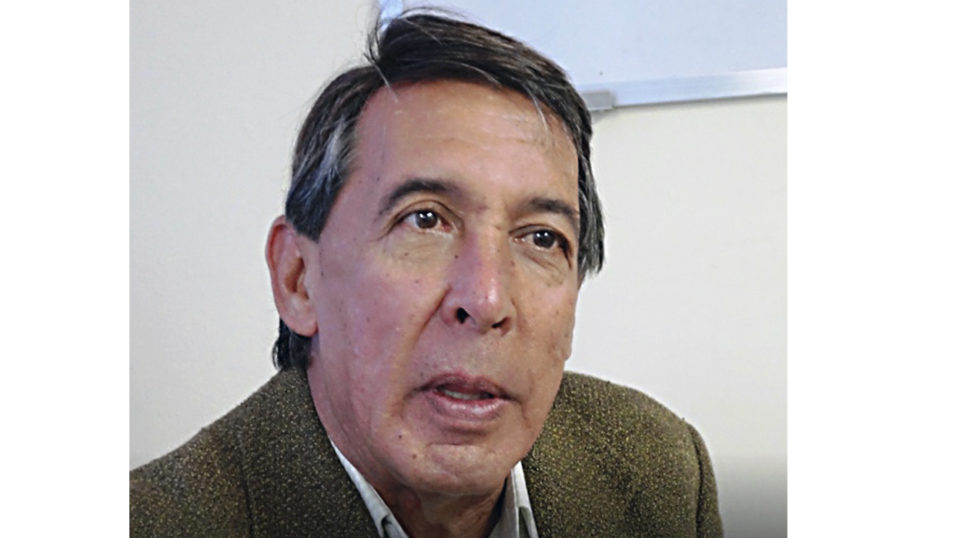
Trabajadores marchan para exigir aumento salarial y de pensiones, hoy, en Caracas (Venezuela). Cientos de trabajadores públicos protestaron este martes en Caracas y en buena parte de Venezuela contra los «salarios de hambre» que aseguran devengar, y para exigir ingresos «dignos» que les permitan cubrir sus necesidades básicas, así como por el «hostigamiento laboral». […]
Breve cuento de “Libertad” un paradigma rebelde
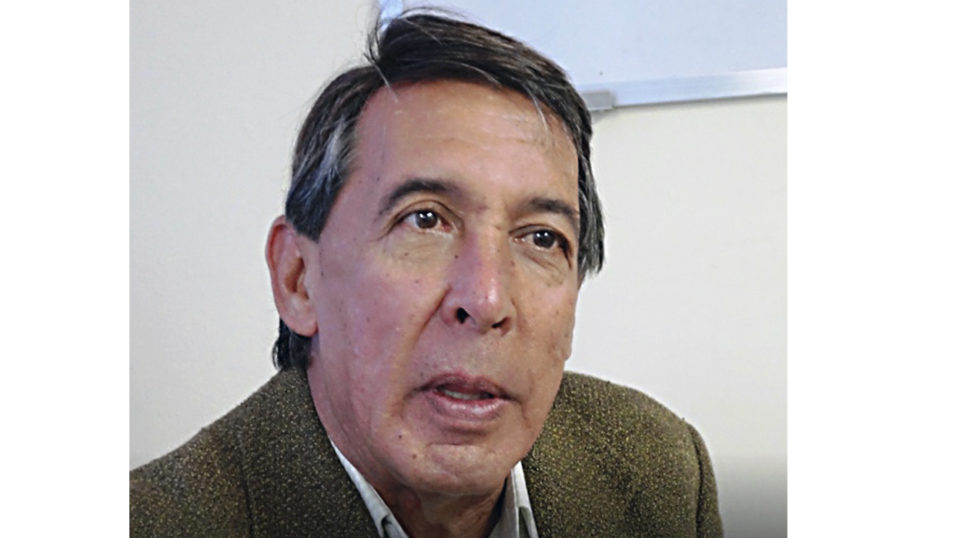
Como todo cuento popular, éste no difiere de otros cuyos protagonistas son seres humanos moviéndose en terrenos sofocados por problemas de toda clase y tamaño. Pero que finalmente, superan el conflicto tramado. Este cuento, refiere la vida de un paradigma atrapado en las disyuntivas que escarmentó y tuvo que desafiar a lo largo de su […]
El discurso (político) de la “igualdad”
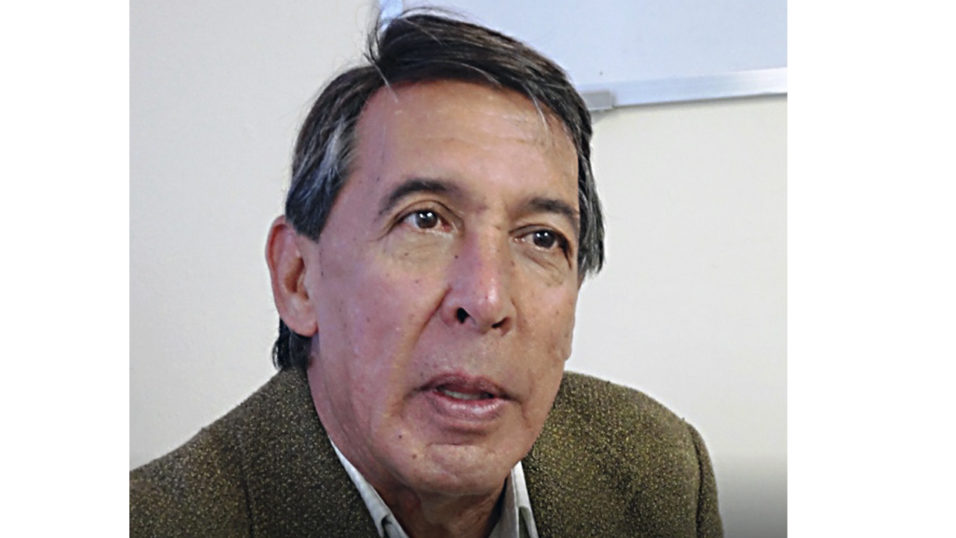
No es fácil construir un concepto de “igualdad” que pueda lucir asequible y contundente. Sobre todo, comprensible desde el contexto de la política. La igualdad es el fundamento de los derechos y puntal de la libertad. Incluso, de la fraternidad. Además, vinculada a la democracia, al ideal de ciudadanía, al respeto. Así, como a […]
Política para escépticos
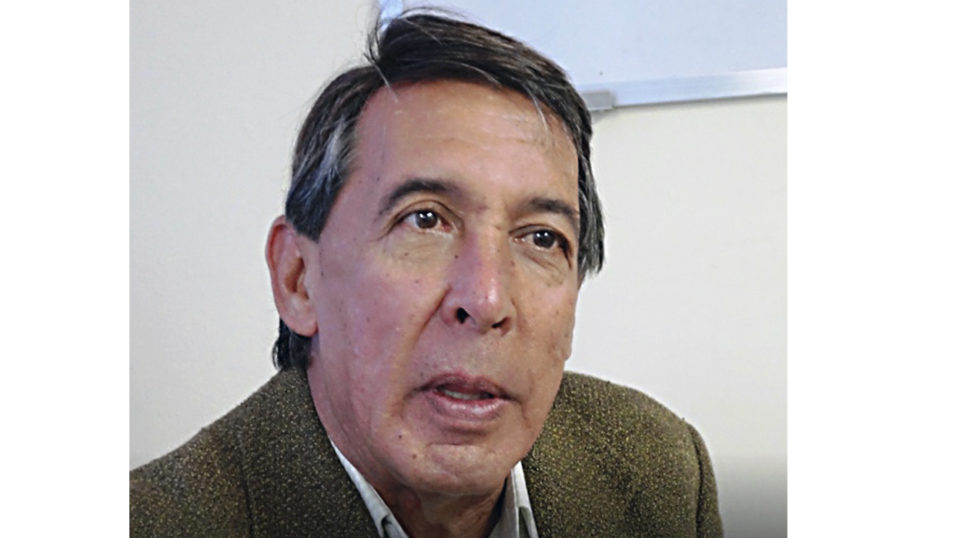
Quizás, a esta disertación no la caracteriza la originalidad. Tampoco, la singularidad que acompaña una disertación que denote alguna diferencia que la distinga de otro abordaje temático desarrollado con base en la misma preocupación. Por tanto, este exordio descansa en algunas razones cognitivas que podrían validar la intención de esta disertación. Desde luego, no cabe […]
Cuando la confusión interviene la política
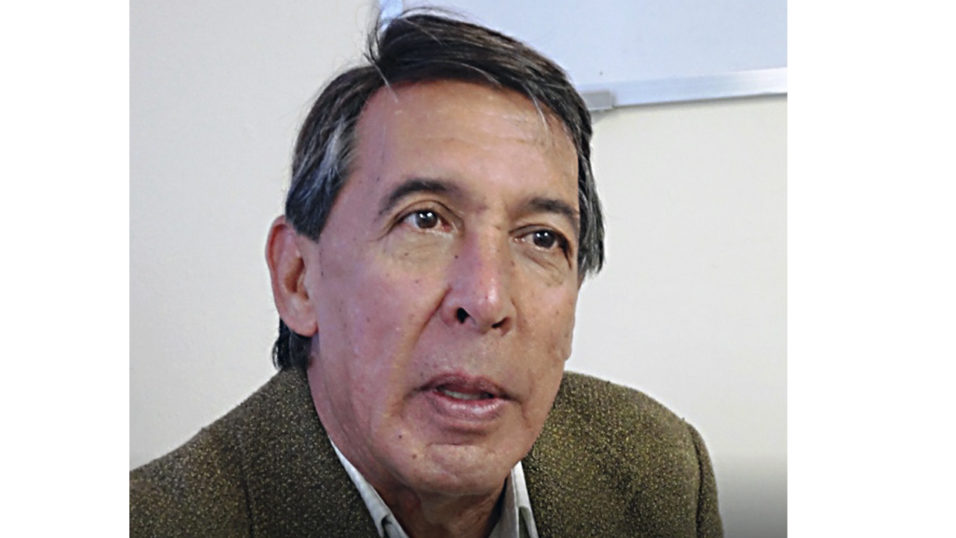
Generalmente, la confusión es propia del lenguaje. Al hablar, es posible asomar alguna equivocación proveniente de la fusión de ideas impulsada por el grado de emoción, tribulación o consternación. Casi siempre, causada por la premura que puede tenerse en virtud de las circunstancias imperantes. No obstante, a juicio del escritor Henry Miller, “la confusión es […]
¿Por qué miedo para debatir?
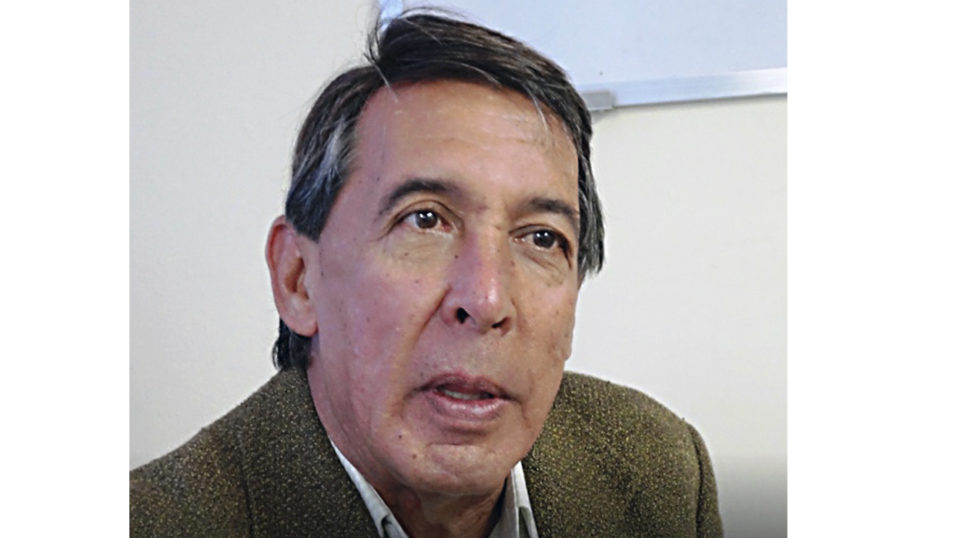
El miedo es un sentimiento del que nadie escapa. Se dice que es más fuerte que el amor. Para el memorable filósofo neerlandés Baruch Spinoza, “no hay temor que esté desprovisto de alguna esperanza, y no hay esperanza que esté desprovista de algún temor”. Aunque también se dice que es un sufrimiento que produce la […]
¿El ocaso de las ideologías?
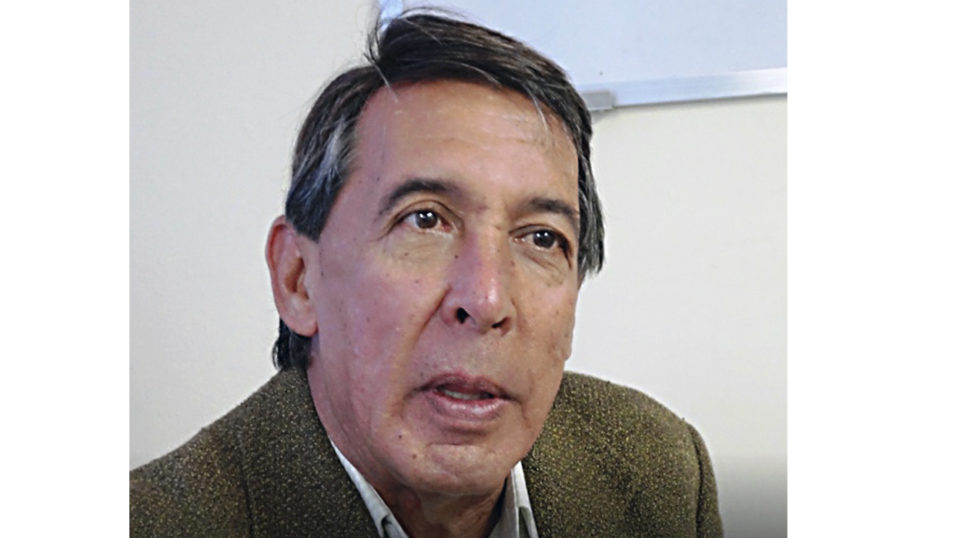
Sería un grave error histórico y político, más aún de sentido común, asumir que todas las ideologías habrán desaparecido del mapa político mundial. O del plano cultural, religioso, social y económico. O que las mismas se formularon con base en la nada. Aunque no hay duda que activistas y estudiosos de la política y […]
Banalización de la política
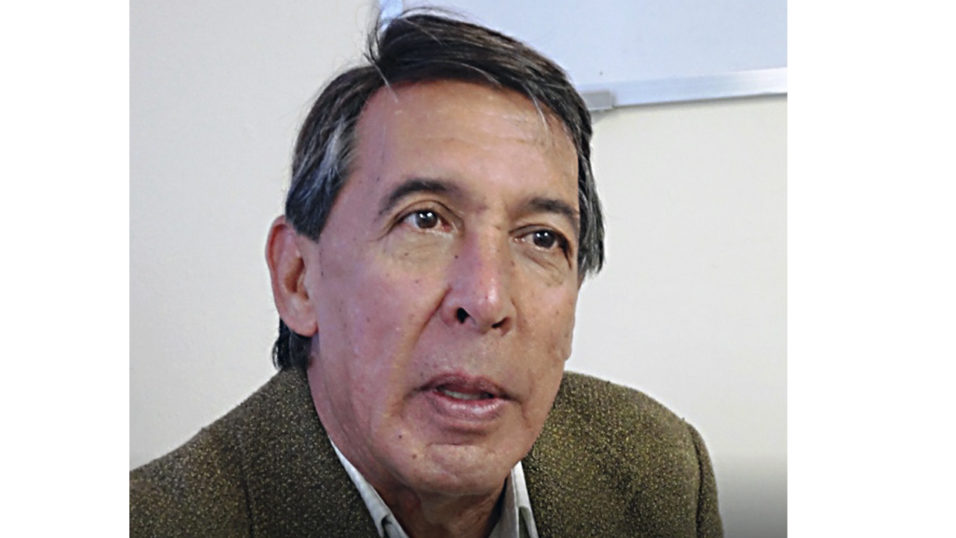
El léxico popular ha podido inferir que “no es bueno hablar por hablar”. Y en política, mucho peor pues toda perorata pronunciada sin fundamento alguno o razón que afiance el argumento expuesto, conduce a caer en las profundidades del yerro. O en la oscuridad que faculta el error. Lo cual estimula a toda arenga política, situada […]
Gobernar: de la intencionalidad a la funcionalidad
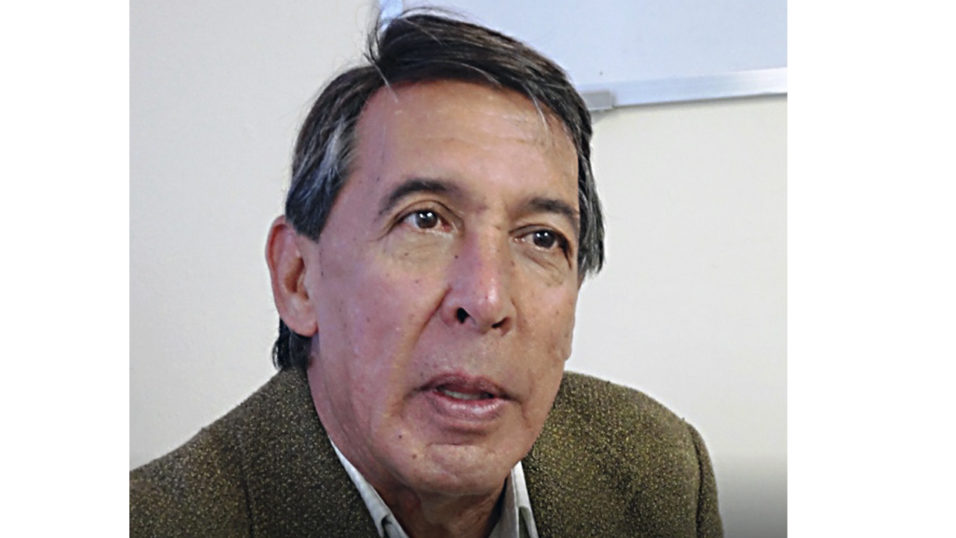
Reducir conflictos podría ser la prueba de fuego para cualquier gobierno y que, en caso de no superarla, demostraría una crasa incompetencia para gobernar. Sin duda que la incapacidad para superar las dificultades que corresponden a un proceso de gobierno que se precie del poder que reposa entre sus responsabilidades, es un problema que afecta […]
