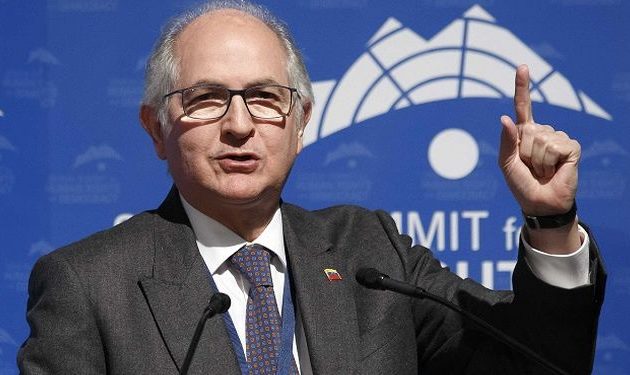La clasificación de regímenes políticos, materia que también seduce al lego que aspira a armarse de alguna panoplia metodológica eficaz a la hora de (re)conocer a los nuevos y viejos enemigos de la democracia, se ha convertido para los venezolanos en tema que prácticamente raya en la vulgata. No desentonar en conversaciones que marcan tendencia en redes (en 2019 prácticamente todos compartían su “receta” para una transición democrática exitosa, hito express y a la medida del comensal) ha llevado sin embargo a pujas tan caprichosas y despojadas de rigor académico como a enfoques que podrían lucir desfasados, demasiado ceñidos por el binarismo.
Desde los flancos más diversos, no faltan quienes recrean y aplican etiquetas ampulosas, teñidas de subjetividad y proliferación de epítetos (mientras más afrentosos, mejor). Tampoco quienes se aferran a miradas reduccionistas, la tentación a plegarse a estándares más afines a las solidez, estabilidad y predictibilidad de las estructuras sociopolíticas del siglo XX, cuando más bien se trata de auscultar fenómenos cada vez más complejos, mas propios de la liquidez y el desdibujamiento de fronteras que distinguen al siglo XXI.
Si bien las etiquetas de posicionamiento en el espectro político no dejan de ser útiles para esta comprensión, la tenaz irrupción de fenómenos como el (neo)populismo autoritario invitaría a matizar las rigideces y reduccionismos. Los nuevos rostros del autoritarismo en el mundo confirman que no todo régimen democrático está hoy exento de brotes autoritarios, así como no todo autoritarismo resulta estático o inmune a los esfuerzos democratizadores de los actores domésticos. Habría que considerar entonces la conveniencia de enfoques menos obvios, pues todo indicaría que es en la ampliación de las llamadas “zonas grises” (V-Dem) donde los intentos de tipificación adquieren mayor sentido, utilidad práctica y relevancia.
En 2019, la opinión de la profesora Marlies Glasius, del Departamento de Política de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, y directora del proyecto Authoritarian Practices in a Global Age, iba incluso más allá. “No creo que sea productivo pensar que los países se dividen en democráticos y autoritarios. Los Estados no son una cosa o la otra ni algo intermedio. Yo lo veo en términos de sus prácticas: lo que hacen ciertos actores puede ser considerado autoritario o iliberal”. Prácticas que, según Glasius, remiten principalmente al sabotaje de la rendición de cuentas (fiscalización, control, castigo), haciendo que sea imposible responsabilizar, cuestionar y criticar autoridades.
Ante esa dificultad creciente para captar la opacidad de las autocracias contemporáneas, Anna Lührmann, Marcus Tannenberg y Staffan Lindberg avisaban que era necesario distinguirlas “en función de la implementación de facto de las instituciones y los procesos democráticos” (2018). Si bien no se trata de desestimar el conocimiento acumulado en materia de taxidermia política, conviene sopesar una realidad: la conducta de los autócratas tiene años sometida a una intensa curva de aprendizaje que instruye a reducir debilidades y optimizar fortalezas, a servirse de la democracia como trinchera maleable. Ese tránsito les ha sido útil no sólo para prevalecer una vez que copan los espacios de poder, exacerbando la disposición de una masa o de grupos de interés a seguir el camino que la tribu indique. También lo ha sido para desactivar a oposiciones aferradas a esquemas de presión inflexibles y ortodoxos, a posturas políticamente menos eficaces y más llevadas en las formas por la moralización, la polarización y el efectismo mediático. Claro, en tiempos en los que el inmediatismo comunicacional sustituye y desplaza compulsivamente el foco de atención cuando relatos y hechos no tienen efectos perdurables, la consistencia de estrategias para contener las ambiciones depredadoras de los poderosos se ve más exigida.
En tal sentido, el seguimiento que ofrecen estudios como el del Instituto V-Dem sí luce especialmente sensible a estos matices y advenimientos, a la mirada multidimensional que exige la nueva coyuntura. La lógica de un modelo de medición que acoge la tipología de regímenes propuesta por Lührmann et al, “es que existen conceptos no observados (por ejemplo, un cierto nivel de libertad académica y libertad de expresión cultural), pero sólo vemos manifestaciones imperfectas de estos conceptos” (V-Dem 2025). Así, a la hora de ofrecer su reporte anual de incidencias en materia de salud democrática global, encontramos allí una valoración que, en lugar de lucir petrificada, va recogiendo esas variaciones a veces imperceptibles que mueven la aguja en una u otra dirección. Se trata entonces de rastrear datos cruciales para tomar medidas preventivas y detectar oportunidades, para actualizar la percepción respecto a transformaciones que profundizan la autocratización (caso El Salvador) o episodios que propenden a la democratización y demuestran la resistencia a la ruptura (Sri Lanka, Gambia, Ecuador, Guatemala o Polonia en 2024, por ejemplo).
El monitoreo en cuestión invita a asomar algunas deducciones. Aun cuando sabemos que el objetivo de un régimen es la estabilidad a largo plazo -estabilidad asociada a la gobernabilidad, a la capacidad estatal para hacer, desplegar políticas públicas, ejercer autoridad y obtener obediencia de parte de los gobernados- la situación política de un país no es estática, puede ir modificándose en la medida en que la voluntad/acción de los actores opere y modele la gobernanza en distintos niveles, local, regional, nacional. Con ello, insistimos en la idea de que la “naturaleza” de las estructuras institucionales no es fija, puede mutar en la medida en que la contingencia de las relaciones humanas, formales e informales, las afecta. Incluso la propia historia del siglo XX venezolano, con todo y las innovaciones que pedimos considerar en los balances, es reveladora en esa materia.
Estas distinciones cualitativas que no se hacen tan nítidas ni se reflejan en la estimación gruesa del fenómeno, y que a menudo sólo pueden ser captadas por agentes en sus espacios específicos de incidencia, constituyen así una fuente de información vital para penetrar el presente y formular líneas de acción más cónsonas con la realidad. Restaurar la democracia en momentos en que los influjos de la oposición tienden a cero, implicaría por tanto eludir las trampas del moralismo político cuando habla de “acomodamiento dialoguista”; y enfocarse en la estimación dinámica de las condiciones y su modificación. En ese sentido, han sido los rasgos de la “autocracia electoral” los que signan hasta ahora ese desempeño (es lo que opera en Venezuela según V-Dem: un sistema donde la institucionalidad ejecutiva y legislativa se ve socavada de facto, de modo que se celebran comicios multipartidistas de iure no-libres, y se evade la rendición electoral de cuentas). Tras el fin del ciclo electoral no podemos saber si ese status se mantendrá o si habrá capacidad de ampliar la “zona gris” hacia cotos democráticos. Pero con esa menguada representación con la que hoy contamos para oponer contrapesos, y en aras del esquivo bien común, tocará trabajar para que el nudo de la distorsión institucional, el agusanamiento de prácticas que evaden la accountability y el responsiveness, logre reducirse. Veremos.
Mibelis Acevedo Donís
@Mibelis