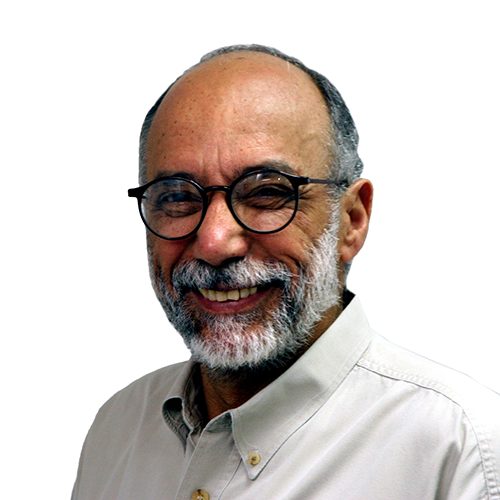El proceso de transición democrática en Venezuela obliga a considerar un hecho esencial: la salida de Nicolás Maduro no desmantela el régimen que lo llevó al poder. El chavismo conserva el manejo de la administración pública, domina el Parlamento y controla los tribunales. Los cuerpos de seguridad y sectores militares le son obedientes. La arquitectura del poder sigue en pie. Cambió la cúspide, no el edificio ni el entramado del poder.
El reto de la estabilidad no es sólo evitar el desorden inmediato, sino impedir que la interinidad se convierta en continuidad indefinida. Los sistemas autoritarios rara vez se evaporan; tienden a reacomodarse, negociar tiempo y conservar palancas.
La primera exigencia ciudadana debe ser concreta: fechas. Un gobierno nacido de una crisis no puede gobernar sin calendario. Hace falta fijar un calendario electoral público, la activación expresa de los mecanismos constitucionales de sucesión y compromisos verificables con la devolución del poder al voto.
El segundo campo de presión son los árbitros. Prometer elecciones carece de valor si quienes las organizan y juzgan siguen respondiendo al mismo bloque político. El país necesita una autoridad electoral renovada, jueces con independencia profesional y órganos de control capaces de vigilar al Ejecutivo provisional. Sin esas piezas, cualquier proceso nace torcido.
La continuidad administrativa sigue siendo necesaria: hospitales abiertos, nóminas pagadas, servicios en marcha. Pero esa estabilidad no autoriza decisiones que marquen el rumbo del país por décadas. Contratos petroleros, endeudamiento, privatizaciones y concesiones estratégicas exigen controles reforzados y transparencia plena. Un gobierno transitorio gestiona; no rediseña la economía nacional.
El capítulo más delicado es el control del aparato armado. En un Estado donde la fuerza se politizó durante años, la subordinación a la democracia y al Estado de Derecho no se presume. Requiere cadenas de mando claras, observación internacional y procesos individualizados contra responsables de violaciones graves, junto con garantías jurídicas para quienes no estén implicados. Ni barridas masivas que cierren filas, ni continuidad automática que consagre la impunidad.
La justicia transicional cumple una función estructural. Liberar presos políticos, documentar abusos, reparar a las víctimas y procesar a quienes cometieron crímenes graves forma parte del desmontaje del sistema de coerción. No se trata de revancha, sino de eliminar los incentivos que sostuvieron la represión.
Tampoco habrá salida estable sin acuerdos políticos básicos. Respetar resultados electorales, renunciar a la violencia y preservar el funcionamiento del Estado fijan el marco. La sociedad debe vigilar que esos compromisos no deriven en pactos para congelar el cambio.
El acompañamiento internacional adquiere peso en un escenario así. Observación electoral sólida, monitoreo en derechos humanos y apoyo económico condicionado a avances medibles funcionan como contrapeso frente a instituciones aún controladas por el viejo poder. No es tutela: es presión multilateral.
La conclusión es directa: cuando la estructura del régimen permanece, la estabilidad no equivale a inmovilidad. Debe servir para desmontar gradualmente el control político y devolver la soberanía al ciudadano. La presión social –exigir plazos, árbitros independientes y elecciones reales– no es un adorno; es el motor.
Para que ese motor funcione se necesita libertad de expresión y levantar el manto de terror que paraliza a los medios de comunicación convencionales. Así como deben clausurarse los centros de tortura, hay que cerrar también los de censura y los de manipulación de la opinión pública. Un primer paso es eliminar la propaganda partidista de los medios estatales y paraestatales.
Esa presión no nace sola. Requiere ciudadanos organizados, universidades activas, gremios vigilantes, sindicatos autónomos, iglesias abiertas y organizaciones de derechos humanos que documenten los abusos en tiempo real.
La transición no se delega: se supervisa. Cuando la sociedad se repliega, el poder provisional tiende a expandirse. El mayor peligro no es el conflicto abierto, sino la resignación lenta.
Una transición auténtica no empieza con salida de un autócrata, sino con la reducción efectiva del sistema que lo sostuvo. Sin ese rumbo, la interinidad corre el riesgo de convertirse en restauración encubierta.
Ramón Hernández