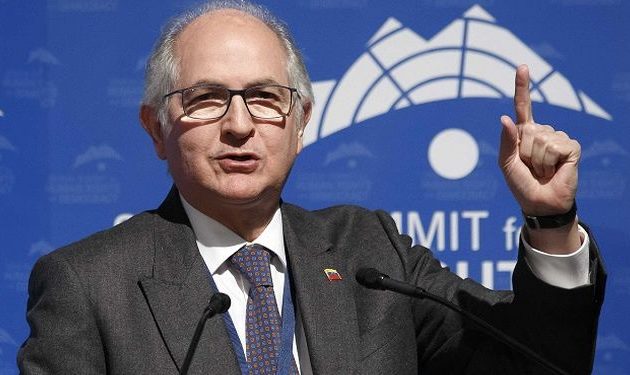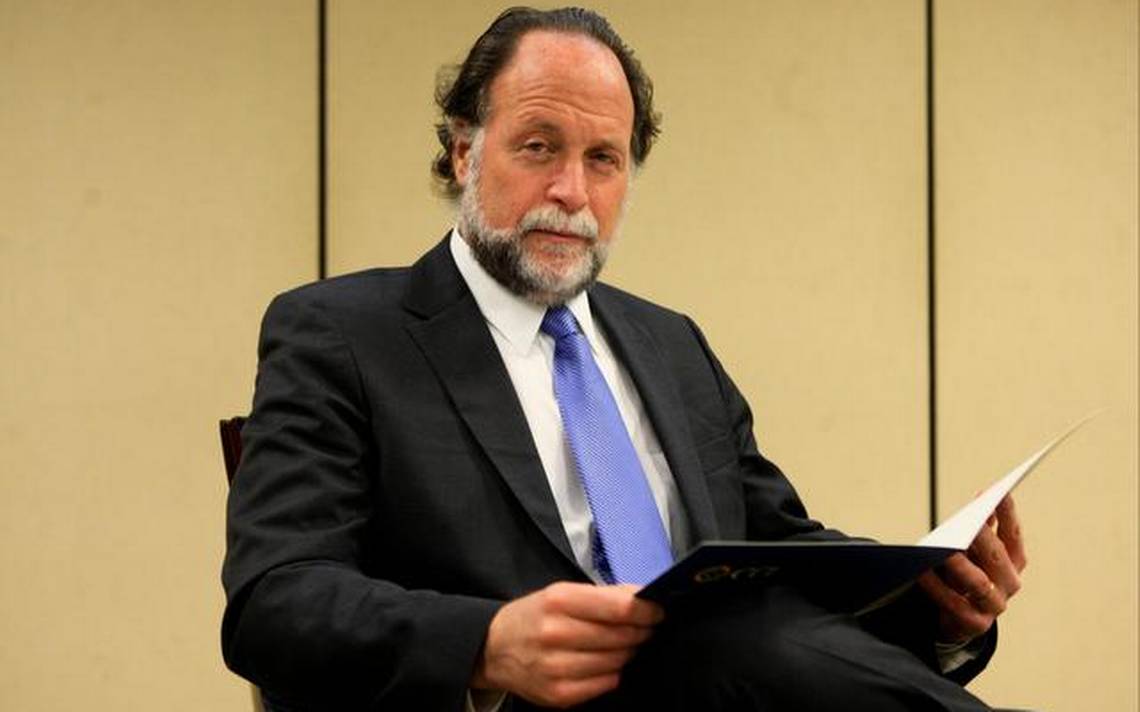La revolución burguesa que hubo en Francia entre 1783 y 1794 —así se refiere a ella V. P. Potemkin en su historia de la diplomacia— dio al traste con la cortesía aristócrata-dinástica de las monarquías seculares absolutas, dando lugar a los avances y consolidación del capitalismo en las naciones más avanzadas de Europa. La burguesía triunfante reclamaba la subordinación de la política exterior a sus intereses de clase, proclamando las consignas de igualdad de las naciones en el plano internacional, así como la libertad y la fraternidad. La práctica de conquistas y de acuerdos secretos fue sustituida por simples declaraciones y convenios verbales generalmente incumplidos. Volverán los métodos e instituciones de la diplomacia fraguada en tiempos del absolutismo. Los profesionales de la diplomacia eran reclutados entre los aristócratas pertenecientes a la nobleza, los letrados y ensayados en costumbres refinadas. El afianzamiento del régimen parlamentario ejercerá su influjo y se abrirán los cauces de las libertades democráticas en las sociedades modernas. Los medios de prensa y los partidos políticos influirán tremendamente sobre el nuevo curso de la diplomacia. El secretismo es reducido por la publicidad de las relaciones y acuerdos entre las naciones —los medios de comunicación aumentarán su poder como fuentes de información y divulgación de noticias—.
Tiene lugar en 1815 la tentativa del Congreso de Viena de repartirse el territorio de Europa bajo el dominio de las grandes potencias —Inglaterra, Francia, Rusia, Austria y Prusia—. La intención manifiesta después de la batalla de Waterloo se concretaría en el restablecimiento del antiguo régimen —intento fallido, como demuestra la historia—. Inglaterra se enfocaba en promover sin temores el «libre comercio», dada la supremacía de su flota mercante y de su industria manufacturera. Entre tanto, se sentaban las bases del movimiento obrero, que ejercerá poderosa influencia en corrientes políticas y sociales de los años subsiguientes. Ocurrirán igualmente en la segunda mitad del siglo XIX los procesos de unificación de los estados germánicos, también de los italianos. Otras naciones europeas avanzaron en sus programas de desarrollo industrial, para algunos llevados al mismo impulso de la revolución proletaria.
No vamos a ahondar en este tema, aunque es mucho lo que podríamos comentar sobre los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, sus consecuencias, el período de entreguerras y el advenimiento de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. Por ahora solo hemos querido dar una cierta perspectiva a los acontecimientos que han configurado el estado de cosas que hoy envuelve a las relaciones internacionales —las materias que conforman el conjunto de estudios extranjeros y el sistema internacional que atañe a la política, la economía, los derechos humanos, el marco legal e institucional y la trastienda diplomática de nuestros días—. A todo ello habría que añadir el papel que deben desempeñar las organizaciones internacionales.
Entramos pues —hace ya tiempo y de lleno— en la interdependencia mundial, vale decir, la situación —novedosa en perspectiva histórica— que afrontan países y sociedades disímiles que inexorablemente se encuentran en una relación de mutua dependencia al momento de buscar y obtener recursos indispensables para motorizar sus respectivos aparatos productivos, acceder a bienes y servicios —y a mercados diversos—, todo lo cual redundaría en unas ciertas e imprescindibles condiciones de estabilidad económica y política. Una particularidad que se ha acentuado en la globalización como fenómeno mundial que crea y consolida un sistema cada vez más eficiente de interconexión entre países y continentes, y a lo cual se agrega el efecto que podrían tener ciertas medidas tomadas por alguna nación, que a su vez tendrían repercusiones más o menos perceptibles en otros territorios.
En materia comercial, los países dependen unos de otros y no se diga en el acceso a materias primas imprescindibles para alimentar los procesos productivos internos. Las modernas redes de comunicación y transporte facilitan el camino de insumos para elaborar otros bienes y de productos manufacturados en un país, hacia mercados cercanos o distantes. Ello exige —como antes dijimos— mayores niveles de seriedad, de estabilidad económica y política, todo lo cual refuerza la necesaria confianza mutua que deben darse los países amigos —los ejemplos de los países en guerra, los auto-segregados y tornadizos, son palmarios en el sentido de lo apuntado—. Los problemas comunes en el orden político también suelen requerir vías de comunicación y de cooperación amistosa entre los Estados, incluso las relaciones de intercambio entre organizaciones locales y las transnacionales. En todo esto tiene un papel de significativa importancia el desarrollo tecnológico, que mejora el transporte y las comunicaciones, facilitando de tal manera la interconexión entre los países.
Concluimos con una breve mención a dos enormes problemas que confronta la humanidad en su conjunto y que comprometen los recursos y la voluntad de los gobiernos de países amigos: La erradicación de la pobreza —un reto muy exigente y difícil de alcanzar en su plenitud, pero es preciso avanzar en ese camino— y el cambio climático —no olvidemos que el medio ambiente no reconoce fronteras territoriales—. Si en algo es absolutamente imprescindible la amistosa cooperación internacional, es precisamente en el logro de esos dos propósitos esenciales.
A ello hemos llegado finalmente como sociedad global, pese a los desencuentros todavía presentes entre potencias con vocación hegemónica o a las confrontaciones ideológicas, cada vez menos relevantes para las sociedades modernas —lo que buscan los pueblos es vivir en paz, cada cual en lo suyo, con dignidad, mutuo respeto y acceso a lo necesario para satisfacer las exigencias básicas de la persona humana—. Una realidad que viene siendo modelada por la evidente interdependencia mundial de los tiempos actuales.
Vicente Carrillo Batalla