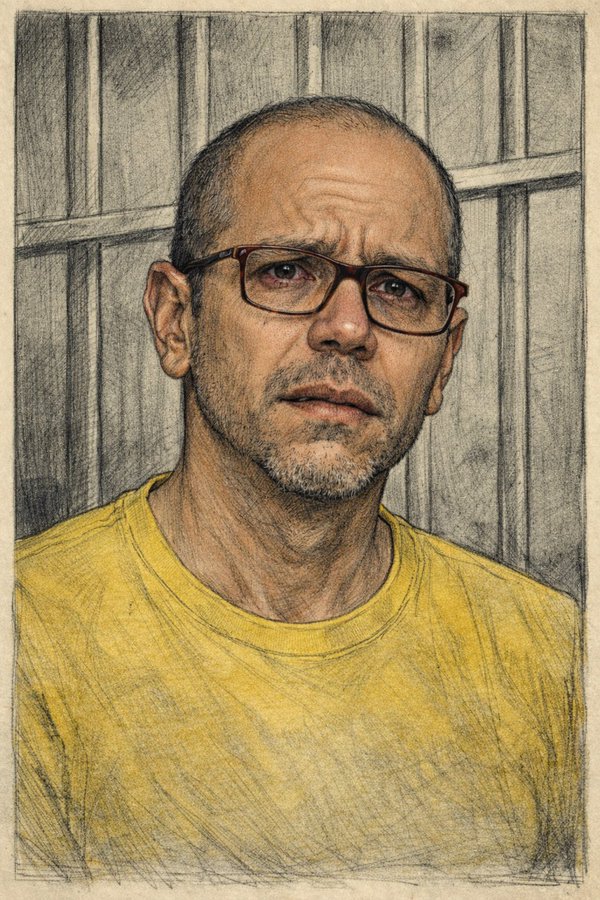A veces, negarse a negociar es miedo disfrazado de coraje. Miedo a escuchar al otro y descubrir que su verdad también tiene raíces. Miedo a que el diálogo nos transforme
En la Biblia, libro que tiene la virtud de arroparnos a todos, hay un personaje de pensamiento magistral: Salomón. No sólo fue rey, fue sabio. Supo que en los conflictos no hay dos posiciones enfrentadas, sino la posibilidad de una tercera. Una que no nace de la imposición ni del silencio, sino del discernimiento. Salomón entendía que la justicia no siempre está en elegir entre A o B, sino en crear C: una salida que no traicione, que no humille, que no rompa.
Negociar no es claudicar. Es una afirmación que parece simple, pero encierra una complejidad profunda. En un mundo que aplaude la rigidez como si fuera virtud, negociar se ha vuelto sospechoso. Se le mira con recelo, como si el solo hecho de sentarse a conversar implicara una traición a los principios. Pero negociar, en su sentido más hondo, es un acto de conciencia, de voluntad lúcida, de compromiso ético con el vínculo.
Negociar no es rendirse. Es elegir permanecer. Es sostener la palabra sin que se rompa el alma. Es mirar al otro sin dejar de ser quien se es. No se negocia la dignidad, pero sí se conversa desde ella. Porque la dignidad no es una piedra que se lanza, sino una raíz que se cuida. Y en esa conversación, en ese espacio donde dos verdades se rozan sin anularse, ocurre algo esencial: la posibilidad de construir sin borrar.
Negarse a negociar, en cambio, puede parecer un gesto de firmeza. Una declaración de límites. Pero cuando esa negativa se convierte en hábito, en postura rígida, en cerrazón absoluta, deja de ser fuerza y comienza a ser fragilidad. Porque lo que no se dobla, se quiebra. La intransigencia sostenida, lejos de blindar la dignidad, puede aislarla. Y lo que se aísla, se marchita.
A veces, negarse a negociar es miedo disfrazado de coraje. Miedo a escuchar al otro y descubrir que su verdad también tiene raíces. Miedo a que el diálogo nos transforme. Miedo, incluso, a que ceder un poco nos revele que no todo lo que defendíamos era esencial. Y desde esa trinchera, la caída no es inmediata, pero es inevitable. Porque la rigidez no es sinónimo de integridad. La integridad verdadera sabe adaptarse sin traicionarse. Sabe decir “sí” sin perderse, y “no” sin romper el puente.
Salomón, en su célebre juicio, no eligió entre dos madres que reclamaban un hijo. Creó una tercera vía: una que reveló la verdad sin destruir el vínculo. Esa es la sabiduría que necesitamos hoy. No la que divide, sino la que revela. No la que impone, sino la que escucha. No la que claudica, sino la que transforma.
Negociar exige coraje. El coraje de sostenerse sin rigidez. De abrirse sin desbordarse. De escuchar sin tragarse la voz propia. Es un arte delicado, como afinar un instrumento en medio del ruido. No se trata de ganar, sino de encontrar una melodía común que no traicione la partitura de cada quien. Es elegir el compromiso sin perder la libertad. Es decir “te escucho” sin que eso signifique “me borro”.
En contextos de duelo, de fractura social, de migración, negociar es también un acto de memoria. No se negocia el dolor, pero sí se decide cómo habitarlo juntos. Se reconoce la herida sin convertirla en frontera. Se honra la diferencia sin convertirla en muro. Porque negociar, cuando se hace con ética, es un acto de amor por la convivencia. Es decir: no quiero imponerme, quiero encontrarte.
Negociar no es claudicar. Es sostener la esperanza sin ingenuidad. Es permanecer en el vínculo sin perderse en él. Es, en última instancia, una forma de resistencia afectiva. Porque quien negocia con conciencia no se rinde: transforma. Y quien se niega a negociar por miedo a ceder, corre el riesgo de cederlo todo sin darse cuenta.
La solidez es amiga de la solución; la tozudez, no. Porque la solidez no es rigidez, es raíz. Es saber quién se es, qué se defiende, y desde dónde se conversa. La solidez permite negociar sin perderse, ceder sin traicionarse, escuchar sin borrarse. Es la columna vertebral del diálogo ético.
La tozudez, en cambio, es máscara de miedo. Se disfraza de convicción, pero es cerrazón. No construye, impide. No conversa, impone. No transforma, repite. Y en esa repetición, en ese bucle de negación, se pierde la posibilidad de solución. Porque lo que no se mueve, se estanca. Y lo que se estanca, se pudre.
Salomón no fue tozudo. Fue sólido. Supo que la verdad no siempre grita, a veces se revela en el gesto, en la pausa, en la tercera vía. Supo que la justicia no se alcanza por obstinación, sino por discernimiento. Y esa sabiduría sigue siendo faro en tiempos de ruido.
Negociar desde la solidez es un acto de amor por el vínculo. Es decir: no cedo por debilidad, sino por elección. No escucho para agradar, sino para comprender. No permanezco por miedo, sino por compromiso. Porque quien se sostiene con solidez puede moverse sin romperse. Puede transformar sin claudicar.
Y quien confunde tozudez con firmeza, corre el riesgo de quedarse solo con su verdad, sin nadie que la escuche, sin nadie que la contradiga, sin nadie que la complemente. Esa es la verdadera claudicación: la que ocurre cuando se deja de buscar solución por aferrarse al muro.
Soledadmorillobelloso@gmail.com
@solmorillob