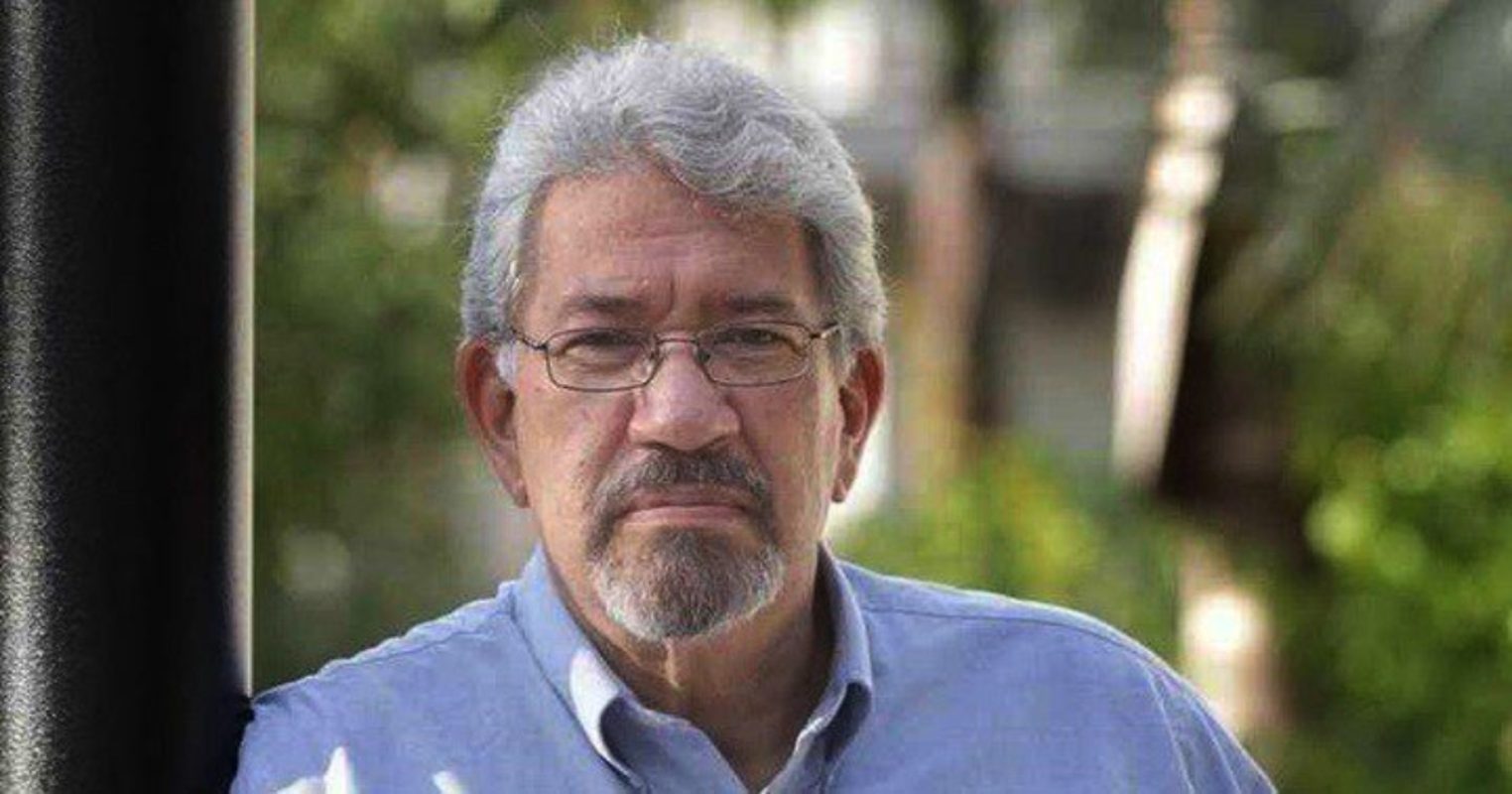¿Cómo ser gobernados, por quién, hasta qué punto, con qué fin y con qué método? He allí la problemática del gobierno que, según Foucault, comienza a plantearse a partir del siglo XVI. Precisamente: a pesar de la incertidumbre que plantean los escenarios post-28J (o tal vez por eso) el debate sobre la gobernabilidad se nos presenta como una tarea forzosa. Esa capacidad de los futuros gobernantes para garantizar la estabilidad, formular e implementar políticas públicas que deben ser eficaces y aceptadas, y hacerlo de modo tal que sea considerado legítimo por parte de la ciudadanía -una dinámica que se vincularía en primerísima instancia con los resultados de la elección- también exige imaginar el salto desde el paradigma de la “paz autoritaria” al de la gobernabilidad democrática. Hablamos de un ejercicio plural, realista y flexible, que habilite el compromiso con reglas de juego basadas en la legalidad como instrumento impersonal y objetivo, así como la institucionalización de las relaciones de poder a través del Estado. Ello implica mirar a este último como mecanismo de regulación social, con funciones que no son ajenas, por cierto, a la manifestación de actos de autoridad derivados de ese poder que le corresponde asumir y desempeñar.
Evidentemente, la naturaleza de ese “gobierno en acción” -ora facultado para hacer uso del monopolio legítimo de la violencia, ora obligado a resolver problemas públicos y alcanzar objetivos de interés colectivo- se ve retratada en sus políticas públicas. Los impactos de estas últimas, el involucramiento de los diferentes actores sociales en dichos problemas, entonces, contribuyen a promover situaciones de gobernabilidad o ingobernabilidad, y dotan de orientación política precisa a sus ejecutores. Una forma democrática de gobernar se manifestaría así como resultado de la suma de esos actores, en el marco de relaciones bidireccionales y complejas que procuran el interés general y la consecución del bien común, la acción pública y la participación ciudadana. (De allí el valor de dar a conocer programas de gobierno al electorado, por cierto: eso permite no sólo elegir en función de la alineación doctrinaria de los potenciales gobernantes, sino contar con el marco de referencia idóneo para la accountability, el seguimiento de resultados y eventual rendición de cuentas. Una necesidad que ha sido desplazada por la crisis de representatividad, el relativismo ético y la compulsión que distinguen a la modernidad líquida).
Verbigracia: en atención a esas premisas -entre otras trágicas señales que remiten a una institucionalidad copada por el partido-Estado-gobierno, a un ejercicio del poder sin límites ni contrapesos- es que podemos afirmar que el de Venezuela está muy lejos de calzar los zapatos de un gobierno democrático. La revisión de tan cuestionable realidad, sin embargo, no parece formar parte del menú de promesas electorales que auguran “cambios profundos” y reformas por parte del chavismo gobernante; al contrario. Irónicamente, esta restrictiva estabilidad -derivada de un control político y social férreo, unilateral, cerrado a la participación plena y plural de otros sectores- ha sido presentada como una virtud, no como una anomalía que urge desactivar y sustituir.
En respuesta a la anarquía que, según la narrativa desarrollada por la propaganda gubernamental, se desataría gracias a un eventual triunfo de la oposición (“una guerra civil, un baño de sangre… si la derecha fascista llega al poder sería inevitable una revolución popular y armada”, son las temerarias previsiones del candidato-presidente) el oficialismo se dedica a ofrecer “orden y seguridad”. No hay allí ningún afán por apelar a los valores de la democracia liberal, por describir una visión de país que luzca atractiva por su novedad, su contundencia o su identificación con nociones progresistas como la de la gobernanza democrática: con el desempeño del “buen gobierno” (good governance) en materia de estabilidad institucional, marcos regulatorios, transparencia, participación ciudadana y garantía del Estado de derecho.
El desgaste del PSUV luego de 25 años en el poder, su calamitosa gestión y responsabilidad directa en el deterioro estructural, perfilan un hándicap que hoy conspira contra esa posibilidad, claro está. En ese sentido, el chavismo tampoco supo entrever la ventaja que, para efectos de la supervivencia de un proyecto político, brinda la alternancia democrática. Esto es, la posibilidad de salir civilizadamente del gobierno por vía electoral, examinar errores y someterse a la autocrítica interna; ejercer una oposición responsable y apegada a las normas, no anti-sistema; refrescarse y luego volver a la arena electoral con un prédica que, quizás, hoy habría sonado menos inverosímil.
A merced de movidas gubernamentales que más bien terminan alimentando por retruque la narrativa heroica de la oposición, y en el marco de una campaña plagada de irregularidades, improvisación y discrecionalidad, prácticamente retrocedemos a los predios del discurso de los déspotas ilustrados del siglo XIX. El de positivistas empeñados en vender al caudillo salvador como “única fuerza de conservación social” (Vallenilla Lanz, 1919), fuente del orden político y el designado por la emergencia para contener el “desorden democrático” que auspiciaban los supuestos enemigos de patria. Pero este Hombre fuerte de 2024 remite más bien a un gendarme sin épica, carente de atributos románticos. Incapaz, por tanto, de meterse en la piel del fullero “César democrático” que Chávez simbolizó a la perfección, y del que la revolución bolivariana se sirvió mañosamente. Ya no hay vuelo retórico en la comunicación de un partido hegemónico que ha acumulado ingentes recursos, sí, pero no la clase de realizaciones que le permitan aspirar a un triunfo libre de subterfugios y amenazas.
Ante el débil protagonismo que en los discursos esta teniendo la democracia y sus posibilidades, cada vez menos presentes en las agendas de políticos que en distintas latitudes se aferran a los modos populistas-autoritarios para llegar al poder, la respuesta debería entrañar un categórico contraste. Pase lo que pase el 28J, sustituir el paradigma de la gobernabilidad autoritaria que algunos propagandistas hoy amplifican sin prurito, es una necesidad en el corto, mediano y largo. Se trata, pues, de caminar mucho más allá del diseño e implementación de políticas públicas centradas en la solución de las carencias básicas de las personas (un logro mínimo que el actual gobierno ni siquiera puede exhibir). Hablamos del desarrollo de esa tríada estabilidad-legitimidad-eficacia, teniendo como base no sólo la separación funcional de los poderes del Estado, la racionalidad legal; sino pautas de interacción capaces al mismo tiempo de incorporar la pluralidad, reconocer la particularidad y promover los grandes consensos. Lo vivido impele a superar de una vez la anquilosante idea del control unilateral y la autonomía del gobierno frente a los ciudadanos, en aras de una evolución que permita desarrollar políticas públicas basadas en la participación informada, el debate amplio y vigoroso, la concertación entre los distintos actores sociales. Helo allí, el tipo de gobernabilidad y gobernanza que sólo cabe imaginar en la democracia del siglo XXI.
@Mibelis
Mibelis Acevedo Donís