Antonio José Monagas: Hacia una teoría de empresa
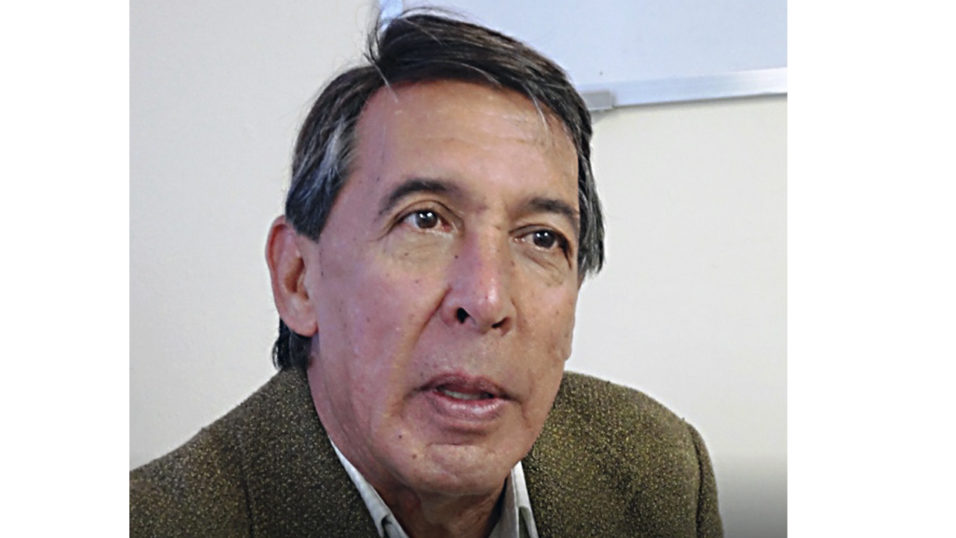
Desde que el ingeniero norteamericano, Frederick Taylor, a finales del siglo XIX, propuso organizar el trabajo empresarial ordenando el funcionamiento de la producción y métodos que comprometían la realización de las tareas correspondientes, el mundo de la administración de empresas adquirió un nuevo significado. Un significado que superaba lo anteriormente aducido como criterios capaces de […]
El relojero que supo hacer frente a la vida
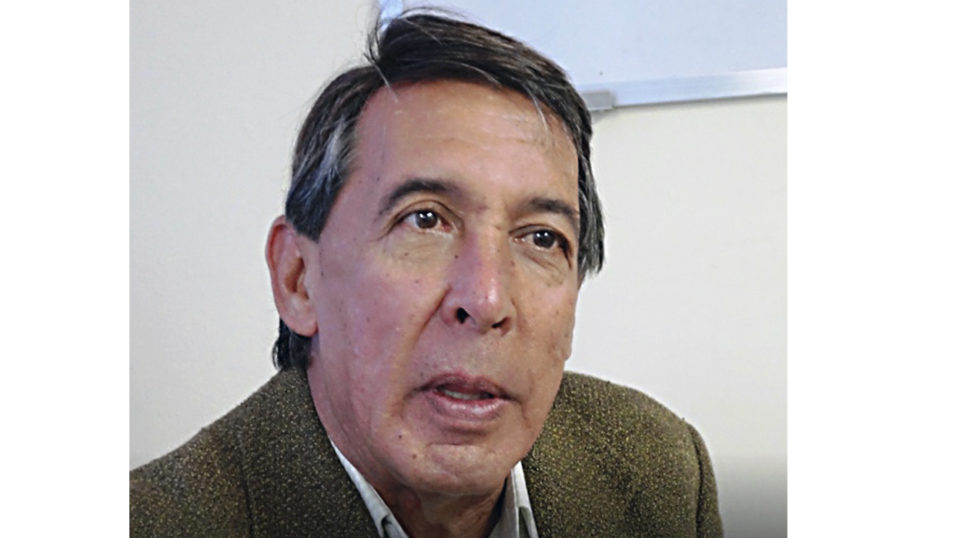
Generalmente, anda con dos o tres relojes en sus antebrazos. Revisa las funciones de cada uno luego de repararlos. Es la forma más segura de comprobar las exigencias de los relojes. Su perseverancia por hacer el mejor trabajo posible, no sólo la considera un deber de vida. En el fondo, busca enaltecer la figura de […]
Antonio José Monagas: La redondez del cuadrado
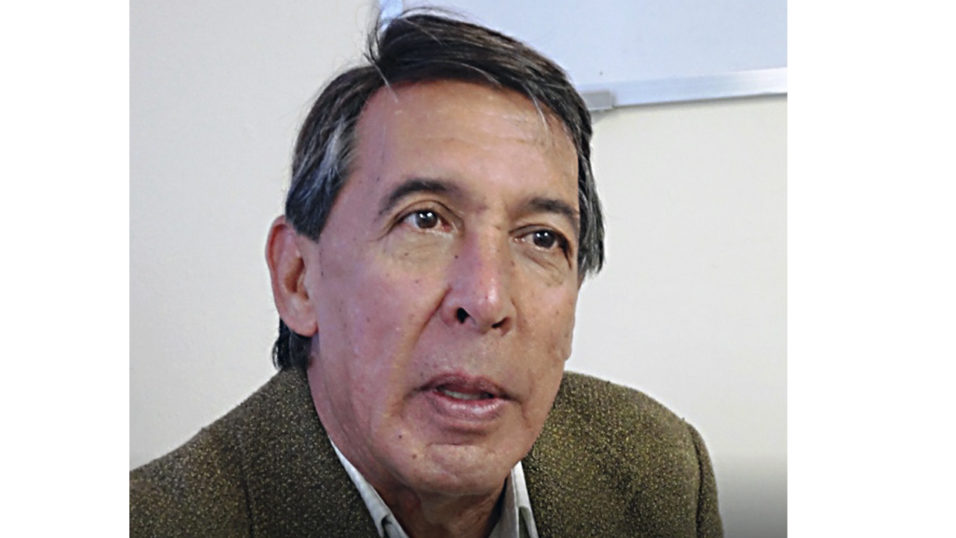
Tanto como se ha especulado sobre la “cuadratura del círculo”, podría pensarse en la cabida dialéctica de algún argumento válido tener algún sentido en la brevedad de este espacio. Así se animaría la posibilidad de debatir en torno a lo paradójico de esquematizar mentalmente la presunta “redondez del cuadrado”. Aunque la intención implícita de la […]
Antonio José Monagas: Tribulaciones de la Administración Educacional
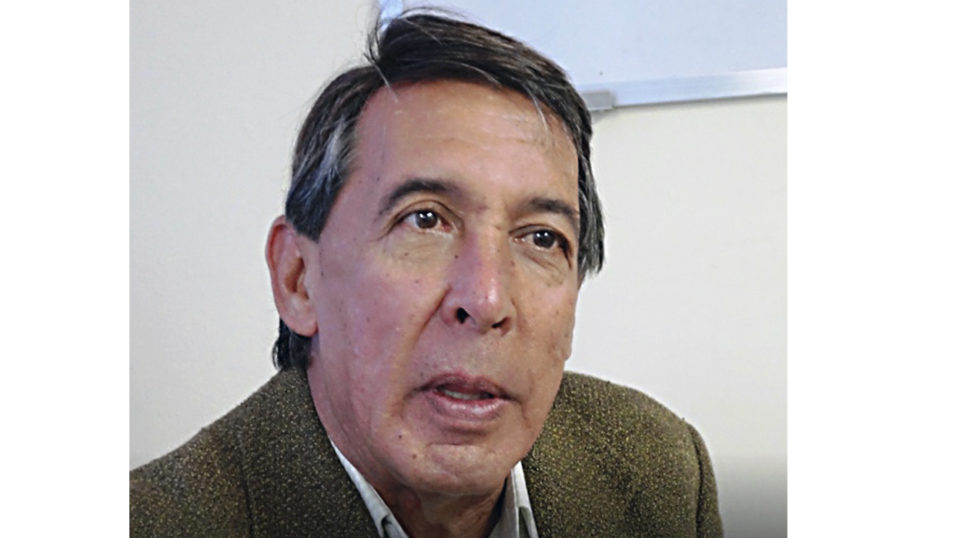
Existe una falta de adecuación entre la teoría y la praxis ocupada en discernir razones ante los problemas que afectan los procesos administrativos que acusa todo centro de educación. Ello, indistintamente de la realidad que conjugan las situación-problemas que caracterizan tan complicados escenarios. En cualquier categoría. Sea de educación inicial, básica, diversificada, técnica o […]
Antonio José Monagas:Una lección de perseverancia
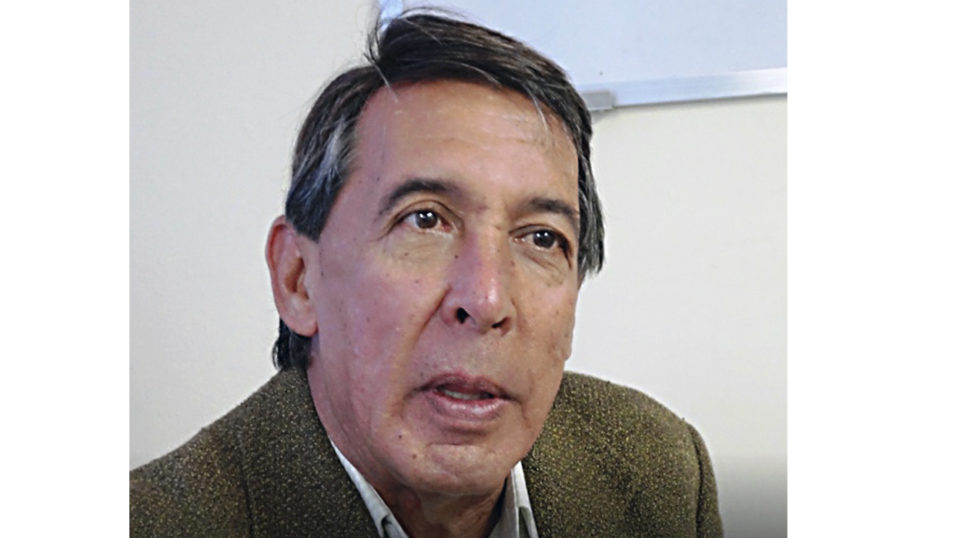
Todo lo que el ser humano alcanza, resulta de lo que en su pensamiento discurre. Más, cuando confiado en la razón, el pensamiento procesa toda información interpretada y apegada a la honestidad y al detalle que resalta cada resultado aportado a través de cada idea encausada. Es ahí cuando el pensamiento se alía con […]
Antonio José Monagas: La escuela y la antiescuela
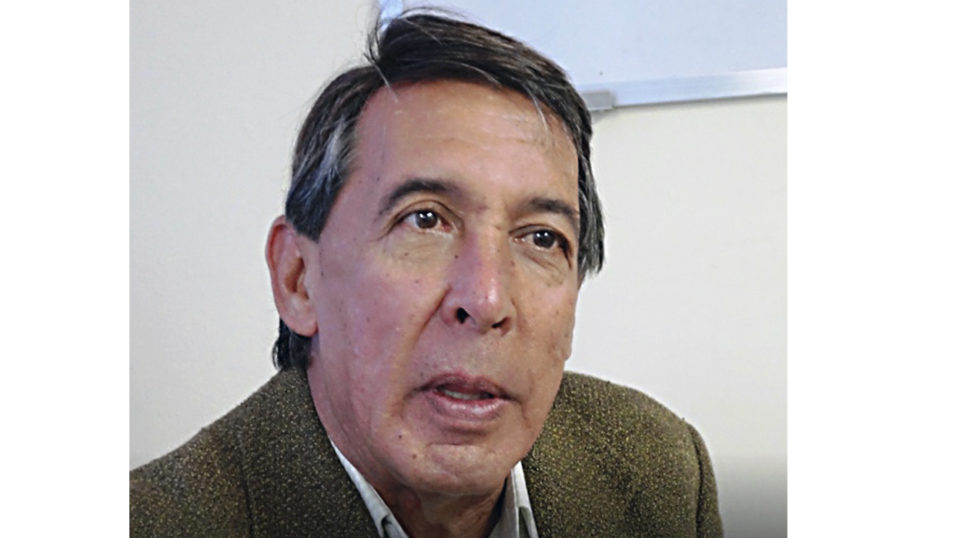
La escuela y la antiescuela. Dos conceptos en pugna, dada las contradicciones que entrañan. Pero igualmente, son conceptos que son reveladores de una infortunada visión de la educación. Más aún, en tiempos en que la dinámica social, en complicidad con la dinámica política, cuando en conjunto salpican el pundonor de leyes que exaltan la moralidad, […]
Antonio José Monagas: El discurso (político) de la igualdad
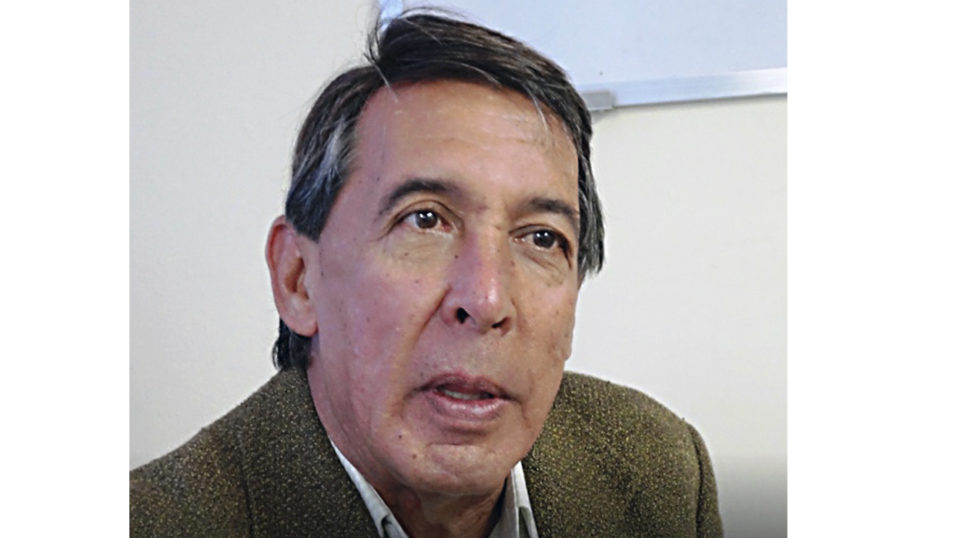
No es fácil construir un concepto de “igualdad” que pueda lucir asequible y contundente. Sobre todo, comprensible desde el contexto de la política. La igualdad es el fundamento de los derechos y puntal de la libertad. Incluso, de la fraternidad. Además, vinculada a la democracia, al ideal de ciudadanía, al respeto. Así, como a tantos […]
Quimera de “derechos infinitos”.
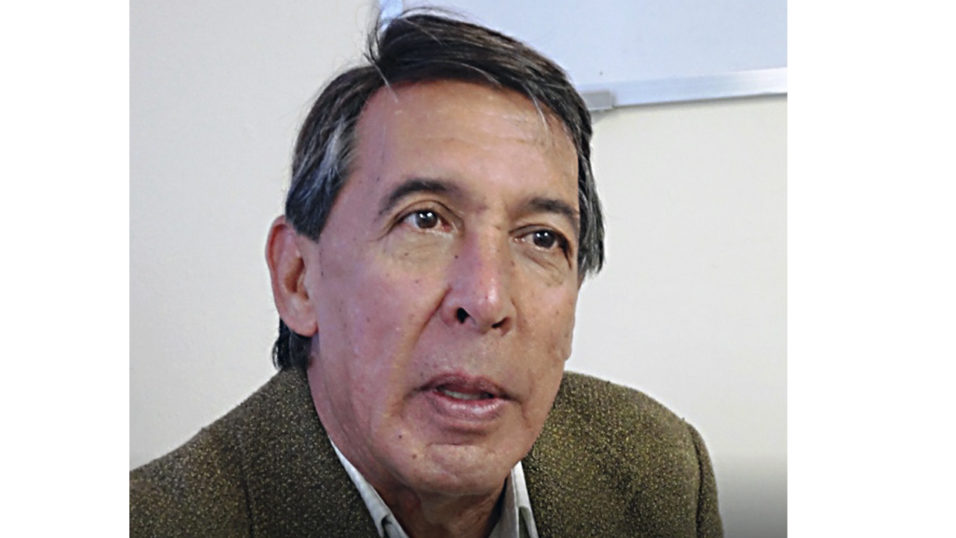
Son cuantiosas, casi incontables, las razones que, a la luz de la tercera década del siglo XXI, han desencadenado problemas poco imaginados. Particularmente, problemas de naturaleza política, social, cultural y económica. Y aunque no todos tienen el mismo grado de incidencia ante el descalabro que padece la sociedad, provocan caos por igual. El caso […]
Realidades mal entendidas y peor definidas
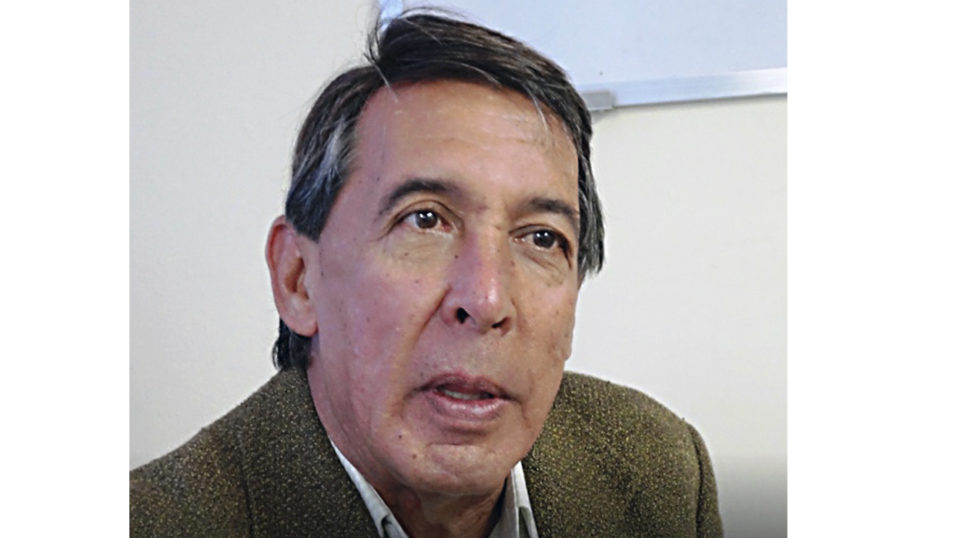
Atender las realidades sobre las cuales se depara la “estratificación social” como fundamento sociológico, político y económico, aunque también cultural, de la sociedad, ha sido razón para argumentar o equivocar decisiones que afectan el comportamiento social en tantos aspectos como es posible. Problemas caracterizados desde la perspectiva sociopolítica o socioeconómica, han recaído sobre […]
Valiente epopeya de “dignidad”
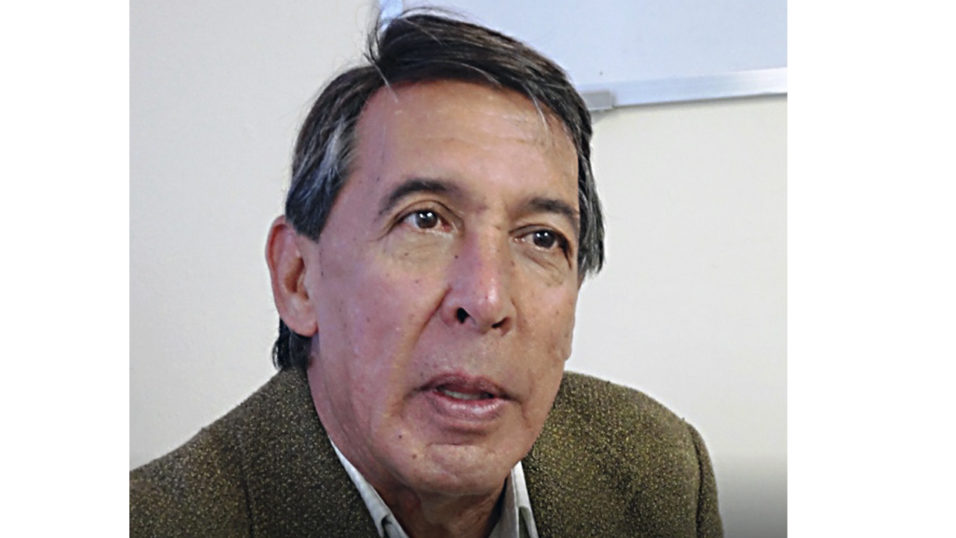
La dignidad es un concepto casi inexpugnable. Luce difícil definirlo pues su significado implica valores que comprometen tradiciones, sentimientos y actitudes. Al menos, podría asegurarse que la palabra “dignidad”, exalta libertad entendida como uno de los máximos ideales que glorifican la vida humana. Esto deja ver las implicaciones políticas de tan honroso término, “dignidad”. […]
