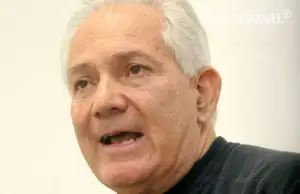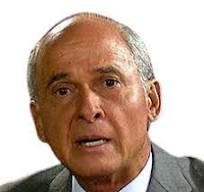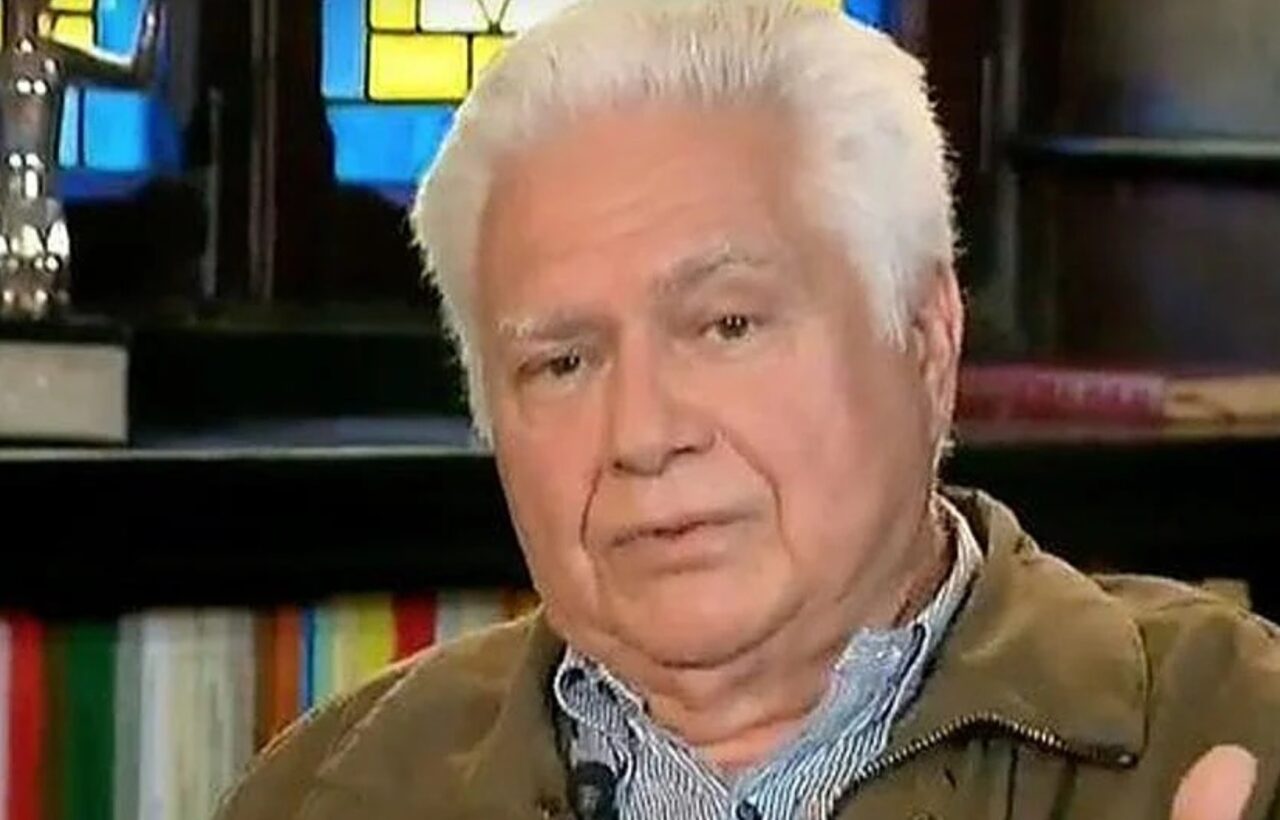Lo ideal para el desarrollo pleno de esta clase de ciudadanía es contar con un entorno proclive y sensible a su acción, naturalmente; uno que, al mismo tiempo, va cobrando cuerpo a partir de esa duradera, eficaz intervención de los sujetos políticos
1.- Cuando se piensa en el ciudadano, y aun cuando el término está cuajado de connotaciones modernas tan omnicomprensivas y potentes como las que aporta Adela Cortina, es inevitable resonar con el pensamiento de la Grecia antigua y repasar lo que entonces ofrecía carne y sustancia a la democracia ateniense. Los pensadores clásicos dejan importantes reflexiones al respecto. En ese sentido conviene repasar, por ejemplo, la visión de Sócrates; una que testigos como Platón, Jenofonte o Aristófanes registraron para beneficio de los ciudadanos de siglos posteriores, incluidos los de esta sociedad líquida.
Paladín filosófico de los diálogos platónicos; el hombre, el insumiso y picoso pensador, el más sabio de Atenas; el ciudadano Sócrates nos invita a entender la importancia de un tipo de participación ciudadana que apela al razonamiento, a la reflexión crítica, a la búsqueda de la verdad en lugar de la mera e invalidante obediencia. Esto es, una ciudadanía basada en la capacidad individual de cuestionar lo establecido, juzgar y decidir; de interpelarse, de exhibir autonomía, virtud que quizás con mayor justicia describe al activo miembro de la polis de ayer, la de hoy. En línea con Cortina, la ciudadanía trascendería entonces el solo estatuto jurídico, la sola pertenencia a un Estado, para más bien figurar como exigencia de implicación activa con el espacio público.
2.- Lo ideal para el desarrollo pleno de esta clase de ciudadanía es contar con un entorno proclive y sensible a su acción, naturalmente; uno que, al mismo tiempo, va cobrando cuerpo a partir de esa duradera, eficaz intervención de los sujetos políticos. Un proyecto democrático luce impensable si quien aspira a modelarlo opta por no involucrarse con los asuntos que incumben a su ciudad, a su calle, a su barrio, a su comunidad, a su país. A propósito de esto, cabe recordar la noción del «ciudadano privado» o «idiotés», término meramente descriptivo que los griegos aplicaban a quien, privilegiando lo propio sobre lo común, decidía no participar en la vida pública. Alguien del todo ajeno, por tanto, a ese miembro de la polis que la Ekklesía sí reconocía como parte del dêmos.
3.- Ingresar en ese ámbito donde prácticas y discursos se unen para generar conversación acerca de los asuntos colectivos, otorgaba al ciudadano una posición privilegiada, sin duda; pero también comportaba la ineludible obligación de intervenir para la mejora y preservación de lo común, la cosa de todos. Amén de esa toma de consciencia en cuanto al impacto de la participación en la esfera pública, ser ciudadano significaba fundamentalmente no ser esclavo ni estar sometido a la arbitrariedad de las necesidades humanas, tener capacidad de actuar y articular discursos, poder discutirlos y contar con el re-conocimiento de los semejantes.
4.- De allí que los ciudadanos, observa Arendt, se distingan sobre todo porque su voz se hacía visible y los visibilizaba a ellos en ese espacio de comparecencia; mientras que las voces que quedaban recluidas al ámbito de la casa u oikós -allí donde prevalecía el dominio, la violencia, la subyugación- no tenían derecho a ser escuchadas ni a participar: mujeres, esclavos, metecos. De este modo, la irrupción en la esfera pública equivale a estar presente, a existir políticamente, a ser percibido por otros en la misma medida en que los otros también aparecen en el propio horizonte.
5.- La entrada en la esfera pública, explica María Teresa Uribe (2001), “implica ocultar, oscurecer y mantener en privado la identidad natural y las diferencias que de allí devienen para adoptar la máscara del ciudadano; sin el artificio político de la ciudadanía el sujeto sería solo un individuo sin derechos y deberes, un hombre natural, un buen salvaje (…) que al carecer del estatus ciudadano y del derecho a tener derechos puede terminar convertido en alguien irrelevante”. La irrelevancia, sobra decir, nos remitirá al extrañamiento, a ser privados de la polis, a vivir sin existir para los demás; a estar sin tener voz, a carecer de la palabra. Por contraste, el ejercicio de ese diálogo entre iguales y distintos constituirá el sentido y centro de la existencia para los atenienses.
6.- Sí: la democracia sería viable en la medida en que haya ciudadanos capaces de hablar entre ellos, de habitar reflexiva y creativamente el espacio público. Pero, ¿qué pasa cuando el contexto se desdemocratiza, se vuelve contra ellos, intenta desarticular sus movimientos mediante la violencia o la imposición, cercena sus voces, los incita a paralizarse o enmudecer? ¿Acaso eso justificará prescindir de esa necesidad de hacer surgir lo nuevo que subyace en la condición de todo ciudadano? ¿No es ese malestar que genera la relación con la polis -valga decir, con el poder- lo que debería alentar la decidida acción de quien la habita?
7.- A propósito de tales preguntas y como corolario de estas notas, volvamos al ciudadano Sócrates. Aquel que en su niñez y juventud conoció la gloria de la democracia ateniense, los años del auge de Pericles y del partido democrático, tropieza a sus 71 años con una ciudad traspasada por el conflicto. El inicio de la guerra del Peloponeso en 431 había sembrado el germen de la inestabilidad. Un descalabro tenaz que llevará, 30 años más tarde, a la caída definitiva de una ciudad humillada, impotente, hundida: peste, revueltas, golpe de Estado, derrota ante Esparta, y el ascenso en 404 a.C del gobierno filoespartano de los Treinta Tiranos, encabezado por Critias. La vuelta a la democracia, con líderes como Trasíbulo y Trasilo a la cabeza, no resolverá el trastorno de fondo. Sobre los hombros de un gobierno afanado en vengarse y perseguir a quienes endosaba la ruina de Atenas, recaerá la responsabilidad de juzgar, condenar y ejecutar a Sócrates en 399 a.C.
Acusado de sembrar ideas subversivas, de repudiar a los dioses reconocidos por el Estado, de ser semillero de tiranos y corromper a jóvenes discípulos como fueron el propio Critias o Alcibíades; ni siquiera en semejante circunstancia el “tábano de Atenas” renunció a su condición de ciudadano. He allí al individuo que, racionalidad mediante y más allá de su pertenencia al grupo o el miedo al castigo, descubre la importancia moral del compromiso con la polis. Armado de su amor por la libertad y la palabra, y al revés de lo que sus detractores esperaban, decide no renunciar a su voz, no inmovilizarse, no desaparecer políticamente. Hasta hoy queda constancia de esa convicción inquebrantable.
@Mibelis