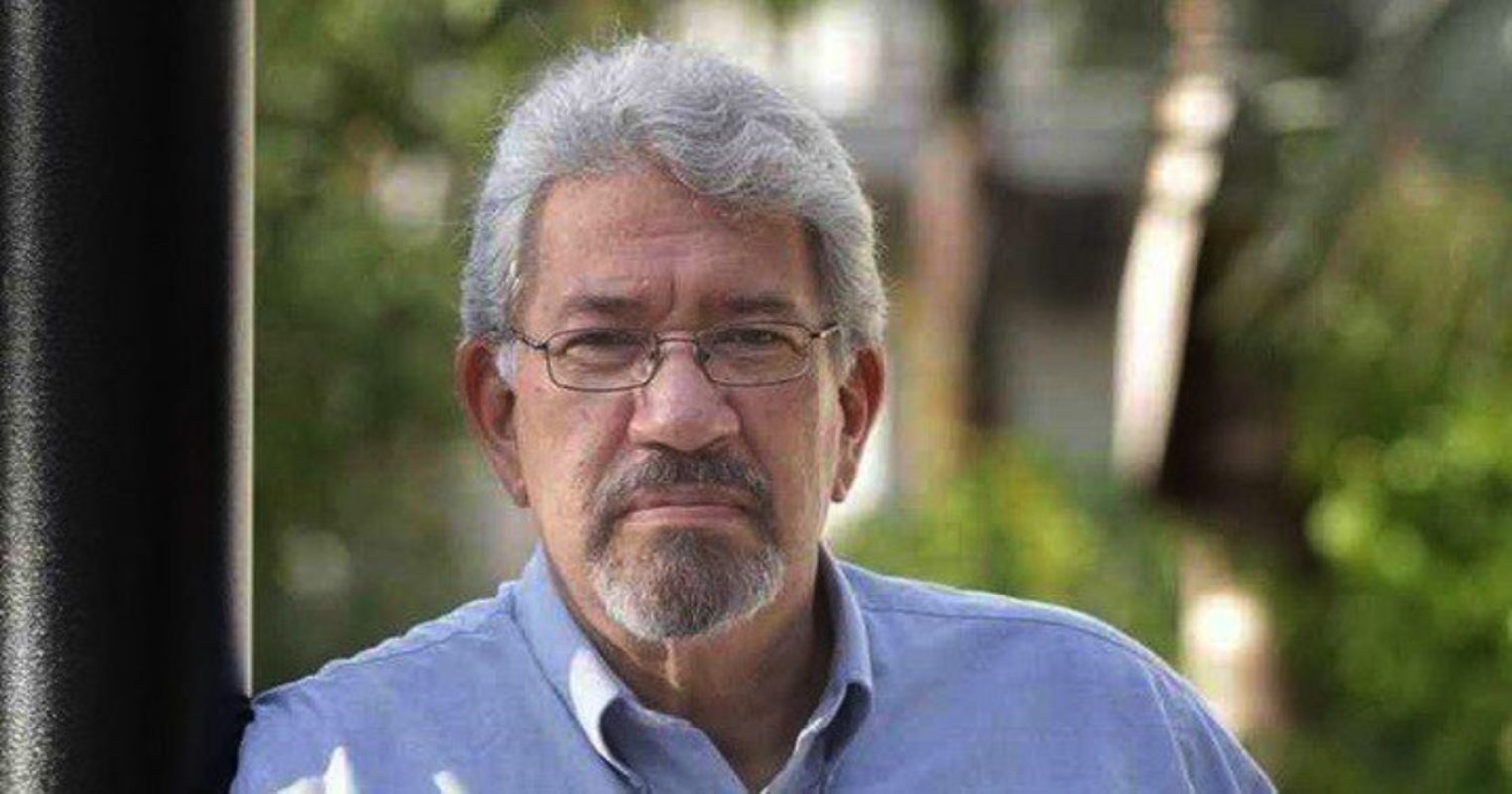Thymós. «Ánima”, disposición emocional, «espíritu vital», orgullo. “Si el atronador esposo de Hera te concede la gloria, no quieras luchar sin mí contra los troyanos, cuyo deleite es la batalla. Así disminuirías mi honor”, canta Aquiles en La Ilíada al conversar con Patroclo; pero también lo hace con su thymós, justo antes de ser tragado por la renovada furia de la pérdida. Los antiguos griegos describían así el deseo de reconocimiento, la fuerza de carácter, asociándolo a su vez con el aliento y la sangre, el calor tonificante que reside en el pecho humano. El Thymós alude además a vez lo volitivo, a la pasión, la ira, los impulsos. Considerado por Platón como uno de los tres elementos de la psique humana junto con el Logos -la razón- y el Eros -el deseo de placer-, su influjo en los pensamientos, emociones y motivaciones íntimas de héroes homéricos enfrentados a la tragedia e impelidos a la acción, resulta crucial. Hablamos a la vez de ego, deseo de gloria, honor, voluntad de poder. De la noción situada entre la parte deseante y la parte razonadora, ambas halando hacia sus cotos con la misma fuerza. Invocar el Thymós, pues, y por tanto el arrojo, la determinación, la valentía, la virilidad, no podía faltar como aliño de la guerras.
Los tiempos han cambiado para la expresión del Thymós, por supuesto, hoy envuelto en otras connotaciones, intencionalidades y excusas. En Ira y Tiempo (2006) Peter Sloterdijk ya advertía sobre el estallido de ese thymos-ira-resentimiento que se apoderaba del mundo, enfocando su interés en la relación del fenómeno psíquico con proyectos políticos “reivindicativos” de la dignidad y la autopercepción. Con estilo provocador, habla entonces de los “bancos de ira” propios de las revoluciones, una idea clave de su interpretación psicohistórica; de la potente inversión de su acumulación en proyectos colectivos emancipatorios. Los seres humanos, dice el pensador alemán, se ven empujado por el polo erótico que abre caminos hacia “los objetos que nos faltan y a través de los cuales nos sentimos complementados”. O por el polo timótico, que lleva a lugares en los que los hombres “son capaces de afirmar lo que tienen, pueden ser y quieren ser”. La racionalidad social ha olvidado el polo timótico de expresión, nos dice. En cambio, el resentimiento y su consecuente compañera, la venganza, han tomado su lugar.
Cabe recordar que las picosas ideas de Sloterdijk toparon con la resistencia de pensadores como Žižek, quien impugnó la “desatada hermenéutica de la sospecha”, una presunta intención de reducir todo proyecto emancipatorio a un caso de envidia y resentimiento. Pero, sin duda, han servido y sirven para repensar este asunto del resurgimiento de la “pedagogía jacobina” y su peso en una poco disimulada apología de la violencia política.
Sobre esa sensación de orgullo herido, primario, de ira en la sociedad y contra la sociedad que subyace y prevalece en la estructura psicopolítica de la posmodernidad (aliño que jugó también un papel medular en la génesis y desarrollo de las guerras mundiales), ya antes había escrito Francis Fukuyama. En El fin de la historia y el último hombre (1992) el politólogo apela al concepto de thymós para referirse al deseo de reconocimiento tanto entre individuos como en las naciones, en tanto fuerza motriz de la historia. Más tarde, en Identidad, la demanda de dignidad y las políticas de resentimiento (2019), enfila sus baterías contra el nacionalpopulismo como expresión distorsionada de ese orgullo que, en lugar de mostrarse a través de la isotimia, de la exigencia a ser respetado en igualdad de condiciones, deviene en megalotimia, en deseo de ser reconocido como superior.
Precisamente: del mundo “pleno de un feliz e ilimitado belicismo” (Sloterdijk dixit) del antiguo héroe griego, personaje admirado por sus hazañas y canal a través del cual el dios colérico podía sumirse en la vitalidad de la acción humana, pasamos a la sublimación, a la domesticación de una ira que respira como versión distorsionada de la tradición. Se trata de una ira-dignidad no pocas veces desprendida del anclaje a la razón. Más orientada, paradójicamente, hacia la sola satisfacción del deseo, los impulsos particulares de supervivencia, al narcisismo y orgullo solitario que en nada se emparentan con la heroicidad de los helénicos, con su sentido colectivo y de trascendencia, su compromiso “generador (no destructor) de mundo”.
Por desgracia, esta suerte de blanqueamiento de la ira y la venganza “como parte de una utopía de vida motivada y apasionada, como una colección de la propia energía existencial y energías gigantes que se derraman” (Heinrichs, 2011) formaría parte del menú de excusas para la unilateralidad de ofensivas y guerras pasadas o en curso. He allí un giro que, llevados por el pesimismo antropológico, quizás podríamos atribuir al fracaso del humanismo para contener la barbarie sin apelar a la barbarie. Sin embargo, eso no necesariamente debería condenarnos a los fosos del determinismo.
Es cierto que, como afirmaba Fukuyama, los temas de reconocimiento, dignidad, inmigración, nacionalismo, religión y cultura hoy parecen estar triturando el ascendiente de las instituciones democrático-liberales. Resulta perturbador ese extravío que incita a líderes como Trump -decadente héroe posmoderno, demagogo que apela a una teatralidad política ritualizada para la manipular la emoción, como también teorizaba Sloterdijk- a amenazar a sus enemigos con “abrir las puertas del infierno” si no aceptan sus demandas. Pero junto con ello, habría que contrastar las históricas manifestaciones de un logos que, incluso asociado al más pragmático de los realismos políticos, elude ese resentimiento patológico, la glorificación del yo, la queja de quien jamás renuncia a su posición de agraviado permanente.
Al lado del infeliz historial de intervenciones norteamericanas en Latinoamérica durante la Guerra Fría, sus saldos de ingobernabilidad, guerra civil y regresión autoritaria en diversos países (operaciones como la «PBSuccess» y WASHTUB en 1954, invasión y golpe de Estado que provocaron la dimisión de Jacobo Árbenz en Guatemala; la «Power Pack” en República Dominicana, en 1965, que impidió el retorno al poder del presidente Juan Bosch, depuesto en 1963; o el derrocamiento en 1964 del presidente brasileño João Goulart, en el marco del “Plan Cóndor”) descuellan los loables esfuerzos del grupo Contadora en los años 80, por ejemplo. La instancia multilateral que reunió a los gobiernos de México, Colombia, Panamá y Venezuela para promover la paz en Centroamérica y gestionar conflictos que amenazaban con desestabilizar a toda la región, decide operar al margen de los intereses y el concurso de los EE.UU. Lo que sentó bases para el Acuerdo de Paz de Esquipulas en 1987 e incidió en la reformulación de la política centroamericana, es un paradigma vigente. Hoy más que nunca ofrece un audaz modelo de gestión, una expresión del “arte de caminar juntos” (Sloterdijk,1993) que, sin desligarse de un thymós contenido por la palabra razonada y la búsqueda de bien común, redibuja la heroicidad colectiva, la vuelve ciertamente virtuosa.
@Mibelis