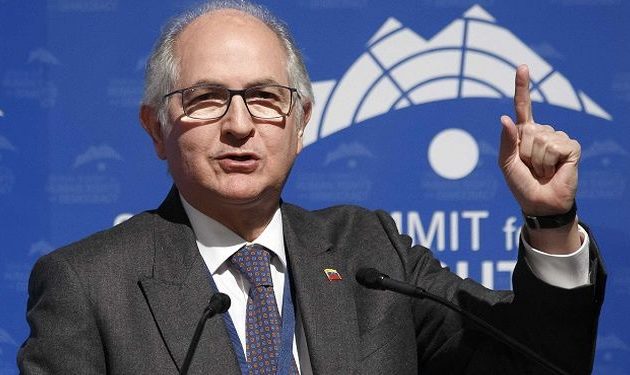Apremiados por sesgos que continuarán socializándose si no restauramos la funcionalidad del espacio público, si no procuramos alternativas de conversación libres de la intoxicación virtual, tocará hacerse de cierta rebeldía
Afirmaba Julian Freund en sus conversaciones con Charles Blanchet (La aventura de lo político, 2019): la teoría de los contrarios, fundamental en la dialéctica de Aristóteles, “junto a los antagonismos de Weber y el binomio amigo-enemigo de Carl Schmitt, constituyen una constelación extraordinaria”. En oposición a la dialéctica hegeliana, para Freund no existe un tercer término, una situación ideal, una “solución final” en la política. La vida en sociedad será conflictiva hasta el final. Esa es la esencia de la condición humana, insiste el filósofo y sociólogo francés. La puja entre contrarios crea presupuestos, a su vez, para la existencia de la política: la relación de mando y obediencia (“Incluso en democracia el ciudadano soporta la voluntad del mando”). La distinción de lo privado y lo público. La relación del amigo y el enemigo. (“Es el enemigo quien te designa”, no al revés: así asesta en 1965 a Jean Hippolyte, en medio de la defensa de su tesis sobre “La esencia de la política”, en La Sorbona).
Fiel a sus afinidades intelectuales, las de la estirpe del realismo político, Freund -amigo y discípulo, para más señas, de Raymond Aron, “aunque no estuviera totalmente de acuerdo conmigo”- se aleja de la idea de una finalidad grandiosa de lo político. (Allí, quizás, asoma su propia decepción de juventud, el malogrado imaginario del miembro de la Résistant). A diferencia de lo que plantea la religión o la moral, esa finalidad no puede consistir en una suerte de sentido último de la historia, en la resolución definitiva del conflicto, sino que “debe ser algo limitado, circunscrito” a lo finito. Se trata, nos dice, de una finalidad “más modesta” y realizable que la que plantea el moralismo político, y que remite en todo caso a la protección de la colectividad, garantizando “la concordia interior y la seguridad frente al exterior”. Cuestión que supone una serie de arreglos institucionales que son siempre circunstanciales y que, necesitados de motivos legítimos, están igualmente colmados de incertidumbre.
Sirva lo expuesto por el controversial polemólogo, un estudioso de la guerra y el conflicto como fenómeno social -campo definido y complementado a la vez por su “opuesto”, la Irenología, disciplina dedicada a la prevención y resolución de conflictos, a la promoción de la paz- para aterrizar expectativas y entender las posibilidades humanas ante esas fuerzas casi “demoníacas” que, según Weber, jamás se apiadarán del político bisoño. La paradoja de las consecuencias, el hecho de que las consecuencias efectivas de una acción pueden diferir completamente de las intenciones originales de quien la realiza, resulta clave para la toma de decisiones. Ello involucra la plena consciencia del individuo en relación a actos que, aunque guiados por la “pureza” de sus intenciones, pueden desembocar en resultados negativos e impredecibles en mundo signado por la complejidad. Del todo adversos, incluso, a los fines originalmente planteados. La racionalización de la acción, la búsqueda de medios lógicos para alcanzar ciertos fines, pues, no elimina la imprevisibilidad de los resultados ulteriores.
Esa tensión entre intención y resultado de la acción humana, y la necesidad de asumir responsabilidad por los efectos inesperados que esta última genera, lejos de escapar a la dinámica del conflicto -reflejo, también, de una persistente lucha de valores, signo del intercambio social- la invoca con mayor fuerza. Así, sabiendo que el conflicto “no puede ser excluido de la vida cultural”, que “es posible alterar sus medios, su objeto, hasta su orientación fundamental y sus protagonistas, pero no eliminarlo” (Weber, 1982); y al tanto de que en la sociedad prevalece una suerte de politeísmo de los valores cuyos “dioses y demonios” libran entre sí una batalla eterna, la posibilidad del cambio social estará precedida por la capacidad no sólo de transformar la resistencia de los antagonismos, sino de racionalizar acciones imprecisas y convertirlas en cálculo y convenio.
Para fines de gestión de esa discrepancia que, ya sabemos, resulta imposible (también insano) extirpar, ¿cómo abrir paso a una racionalidad tanto ético-práctica como filosófica, inmune a fuerzas irracionales que suelen expresarse en términos de carisma, religión, erotismo, philia, fobia o intimidad? Para Weber, curiosamente, evitar que la crisis alcance límites inaceptables o se convierta en patología no sólo remite a procedimientos de control y dominio de la realidad externa. También es un proceso que opera en el interior de las personas, configurando comportamientos que, orientados por la “racionalidad práctica”, hacen posible que los individuos confieran algún sentido al mundo.
Ante la decadencia, si bien el carisma suele jugar papel protagónico en la modificación psicológica de los individuos, dadas las motivaciones que despierta -lo que induce a abrazar ideas que, eventualmente, desembocarían en la renovación del estado de cosas- el cambio íntimo deberá caminar desde un dominio fundado en la piedad y la pura fe a otro basado en la razón. De ese sosegamiento de la inteligencia depende la viabilidad de revoluciones que, bajo la seña del liberalismo (para Freund, “una de las raras doctrinas que ha intentado limitar la violencia”) y en tanto proclives al interés de hacer el menor daño posible, no pasan por alto que la realidad política tiene su propia lógica interna, su propia “esencia”.
En el marco de tales transformaciones -las que, en nuestro caso, deberían conducir hacia un ejercicio no-liberticida de la política; uno que no pretenda desaparecer al contrario, al antagonista, para lograr la cohesión- el hoy desacreditado diálogo resulta crucial. Porque, como se pregunta el historiador Jerónimo Molina al comentar la obra de Freund, ¿con quién vas a entablar un diálogo si no es con tu enemigo; ese otro que te permite reafirmarte mediante el contraste, lo incompatible, la divergencia?
Volvamos al sustrato psíquico de dichos procesos: en materia de incidencia sobre la percepción y conducta de los individuos, la responsabilidad de los políticos es crucial. Pero no podemos olvidar que sus decisiones están a la vez influidas por sesgos cognitivos sistemáticos, esos que distorsionan el juicio y avalan extravíos aparejados con el compromiso irracional.
La española experta en economía del comportamiento, Ángela Sánchez, repasaba recientemente aquellas actuaciones que, incluso a espaldas del propio beneficio, contribuían a intensificar y prolongar las guerras. 1) La aversión a la pérdida, que lleva a preferir prolongar la confrontación antes que aceptar concesiones percibidas como «pérdidas» simbólicas, territoriales o identitarias. 2) El sesgo de pertenencia al grupo, propio de una visión polarizada del mundo; el «nosotros» frente a «ellos» reforzando la deshumanización del enemigo y favoreciendo “decisiones impulsadas por la identidad, no por el cálculo estratégico”. El costo de retirarse se interpreta acá como traición al grupo. 3) La falacia del costo hundido, seguir atados a una estrategia fracasada alegando que ya se han invertido muchos recursos; un anticipo de conflictos que acaban cronificándose. Finalmente, Sánchez menciona el poder de las narrativas emocionales sobre la racionalidad: historias simplificadas, contagiosas, moralmente cargadas que tienden a desmerecer el cálculo de costos. “Las narrativas justifican la escalada, dan sentido al sacrificio, convierten las decisiones irracionales en inevitables”.
Apremiados por sesgos que continuarán socializándose si no restauramos la funcionalidad del espacio público, si no procuramos alternativas de conversación libres de la intoxicación virtual, tocará hacerse de cierta rebeldía. Una que, guiada por la transformación de la emoción, reconduzca esa inevitabilidad del conflicto. Frente a la persecución de extremos que distorsionan y cancelan la esencia de lo político, vale decir como el propio Freund: “hagámonos sospechosos. Esto es hoy el signo de un espíritu libre e independiente”.
Mibelis Acevedo Donís
@Mibelis