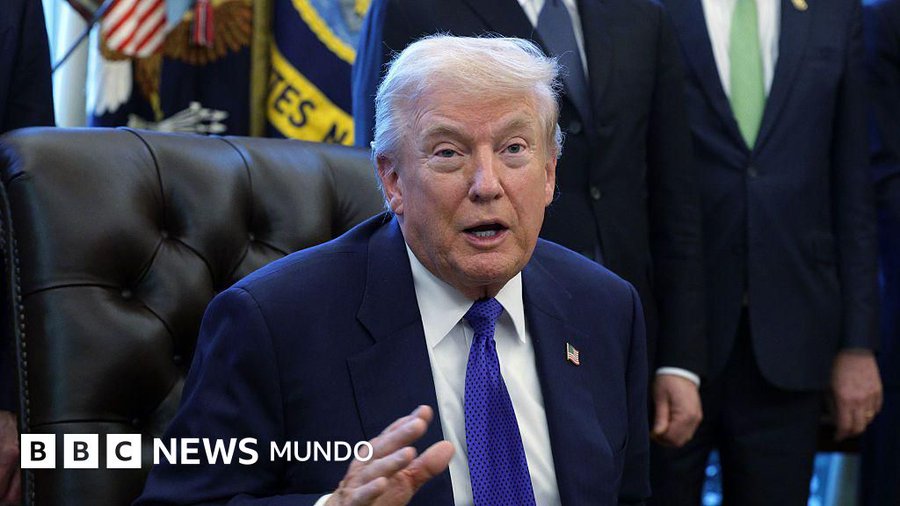Inicio una serie −Regreso a la política− con reflexiones en torno a diversos temas políticos, comenzando por la llamada crisis de la democracia y cómo se perciben la comunicación y el papel de las redes sociales en un mundo polarizado, en lo político, económico, social, religioso.
Crisis de la democracia
Nos hemos acostumbrado a decir, leer y creer que estamos en medio de una profunda crisis a la que hemos dado ese nombre: crisis de la democracia. Esto sin duda es algo real, pero no es un tema nuevo, como muchos piensan. No hace falta remontarse cientos o miles de años, a la antigüedad griega, para encontrar críticas a la democracia como forma de gobierno. Basta con recordar que Alexis de Tocqueville, a principios del siglo XIX, nos advirtió sobre la «tiranía de la mayoría» y el riesgo de que la búsqueda de la igualdad condujera al individualismo y a un «despotismo suave» por parte de un Estado protector.
Más recientemente, desde mediados del siglo XX, las críticas o advertencias acerca de la democracia no han cesado. Así, pensadores y filósofos de la talla de Schumpeter (1942), Hayek (1944), Arendt (en Los orígenes del totalitarismo, 1951), Buchanan (1962), Sartori (1987), Habermas (1992), Zakaria (1997), entre otros, no cesaron de advertirnos, de diversas maneras y con variados matices, sobre los peligros. Algunos autores continuaron haciéndolo durante el siglo XXI, como Slavoj Žižek (2000) y Yuval N. Harari (2018).
No podemos dejar de hacer una mención especial a Francis Fukuyama, quien argumentó en 1992 −tras la caída del Muro de Berlín y los principales gobiernos comunistas de Europa− el triunfo definitivo de la democracia liberal; pero, más recientemente (2018) reconoce que ese triunfo fue prematuro y que la democracia enfrenta amenazas internas y externas. Seguramente en la lista del párrafo anterior dejo por fuera algunos nombres −ese es el inevitable problema de hacer listas−, pero los mencionados son suficientes para indicarnos que lo que hoy contemplamos en prensa y, sobre todo, en redes sociales −cuando se enarbola la antipolítica y se arremete contra los políticos y la democracia como sistema−, no es algo nuevo.
Todos esos autores nos advertían del problema, con diferentes afirmaciones y estilos, que la democracia no ha sido todo lo eficiente que se esperaba para resolver agudos problemas económicos y sociales. El resultado es que estamos sedientos y ansiosos de ideas −y sobre todo de personas− sobre las cuales posar nuestros cinco sentidos, sin temor de arrepentirnos, sin que nos nublen las dudas, sin que nos acose la incertidumbre que hoy nos acogota y que nos devuelva la esperanza y la fe en un futuro posible y grato. Quizás eso explique por qué buscamos “mesías” o “falsos profetas”.
Los medios
Una buena parte de la responsabilidad, tanto de ensalzar como denostar, acerca de la democracia y la política, está sin duda en los medios de comunicación. A mediados del siglo pasado, los medios de comunicación, primero los impresos y luego los radioeléctricos −principalmente radio y TV−, moldearon el mundo. Pero, fáciles de dominar y controlar por las denominadas “clases” o “sectores dominantes” −al decir de la jerga de izquierdas y derechas politizadas−, fueron perdiendo influencia a partir de los años ochenta, cuando aparecen los nuevos “fenómenos” que los desplazan y los van dejando obsoletos y en desuso.
Primero el correo electrónico, que rescató o despertó a todos el afán por escribir. ¿Quién no recuerda a principios de los noventa aquellas “primitivas” redes que se formaron gracias al servidor Reacciun y los grupos de Yahoo!, en los que sosteníamos profundas, polémicas y a veces violentas discusiones? Luego fueron apareciendo, popularizándose y masificándose −hoy diríamos “viralizándose”− todas las demás llamadas “redes sociales”, las cuales enumerar sería largo e innecesario, pues todos las conocemos y su influencia e impacto es innegable.
La penetración de las redes sociales
Se calcula que en Venezuela hay cerca de 22,5 millones de líneas de telefonía móvil o celular, lo que abarca casi 80% de la población; pero no tenemos cifras confiables de la utilización de las “redes sociales”. Se estima que la más numerosa, Facebook, tiene 14,5 millones de usuarios y Twitter (hoy X) −algo difícil de creer− es la que tiene menos usuarios: 1,15 millones. De WhatsApp y YouTube no se tiene mayor información, pero todos sabemos que su utilización es muy alta y muy difundida. Por supuesto, a esas cifras hay que descontar duplicados, bots, accesos compartidos y otros; aun así, lo ya dicho: su impacto e influencia en conformar la opinión pública es innegable.
Lo importante es que todas las redes sociales tuvieron la virtud de dar la palabra a cualquiera para comunicarse, opinar o simplemente decir cualquier cosa. Y ese es precisamente algo de lo que se les critica: que ese decir “cualquier cosa” puede ser con o sin conocimiento de causa; fenómeno que ahora se potencia con la inteligencia artificial, que nos lleva hoy a la enorme dificultad adicional de distinguir qué es verdad y qué no, qué es real y qué es fantasía.
Los críticos
Ya Marshall McLuhan, el filósofo canadiense, nos había advertido con gran perspicacia y muchos años antes, con su concepto de la “aldea global” (1964), que en realidad “el medio es el mensaje”. Más recientemente, autores como Umberto Eco y Fernando Savater han coincidido en señalar los riesgos de las redes sociales en ese sentido, con relación a la información que podamos considerar objetiva y verdadera. Eco advierte que la facilidad de difundir información sin filtro convierte la verdad en algo relativo y favorece la “viralidad” del sensacionalismo, de los famosos “bulos” o noticias falsas que se propagan con algún propósito específico, poniendo en peligro la cultura y el pensamiento crítico. Savater, por su parte, sostiene que la verdad, aunque sigue existiendo objetivamente, la sobreabundancia de información y la manipulación dificultan que las personas la perciban correctamente, por lo que enfatiza la educación y la responsabilidad individual como herramientas para discernir lo verdadero de lo falso. Ambos coinciden, en suma, en que el pensamiento crítico es fundamental para afrontar los desafíos de la era digital.
Los temas
Pero hoy nos confiamos en que en las llamadas redes sociales, como ayer en los medios de comunicación, se nos provean de esas ideas y propuestas salvadoras, esos “líderes”, “mesías” y “profetas”, y nos refugiamos y sumergimos allí afanosamente. En ese sentido, las ideas, los temas que se difunden y la conducta de los actores de este escenario de las redes sociales merecen ser examinadas para reflexionar al respecto.
Se habla hoy, como entonces, de una crisis del sistema democrático porque ha perdido legitimidad, eficacia y capacidad de representación ante el avance del populismo, la desigualdad y la aversión ciudadana hacia la política. En la discusión acerca de la eficacia de la democracia y en la crítica a cómo se ejerce la política, hablamos también de términos como: “transición”, “negociación”, “tolerancia” y “diálogo”, a favor o en contra, en el marco de los dos conceptos −democracia y política−. Pero, polarizados al fin como estamos, esa discusión me lleva a la idea que está en la base de todo: la “comunicación”.
Y allí rescato el concepto de un autor que ya cité en artículos anteriores, Emmanuel Mounier, un filósofo de inspiración cristiana, que centró su esfuerzo teórico fundamental en definir y proponer el “personalismo comunitario” como rechazo tanto al individualismo liberal como al colectivismo totalitario. (Ver El personalismo y lo cristiano, en https://bit.ly/3Ltpc2d)
En su libro, prácticamente un folleto, denso y profundo: El personalismo (1949), escrito poco antes de su prematura y lamentable muerte en 1950 y que circuló mucho en Venezuela en sectores universitarios, a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, Mounier rescató un concepto fundamental sobre la comunicación, encerrado en la siguiente frase:
“Contrariamente a una opinión difundida… (la experiencia fundamental del hombre) … no consiste en la originalidad, la afirmación solitaria; no consiste en la separación, sino en la comunicación” (negritas mías).
Conclusión
La palabra es nuestro elemento fundamental para entendernos y hoy en día, como nunca antes, gracias al poder de penetración e influencia de las redes sociales, las palabras son combustible y, peligrosamente, alrededor de ellas hay muchos con fósforos en las manos, raspándolos para encenderlos. Luego, todos esos conceptos −transición, negociación, tolerancia, diálogo− que pululan en nuestras discusiones en las redes sociales y algo menos en medios de comunicación, habría que matizarlos y pasarlos por ese concepto de “comunicación” −como lo veía Mounier: antípoda de la “separación” o la “división”−, para así ligarlo con las discusiones que hoy mantenemos en reuniones, redes y medios.
¿Podemos decir hoy que estamos realmente “comunicados” a través de las redes sociales? ¿Estamos realmente dialogando? ¿Estamos satisfechos con la calidad de esa comunicación? Ese será el punto de la próxima entrega: los temas, los actores y cómo a través de las redes sociales nos “comunicamos”.
https://ismaelperezvigil.wordpress.com