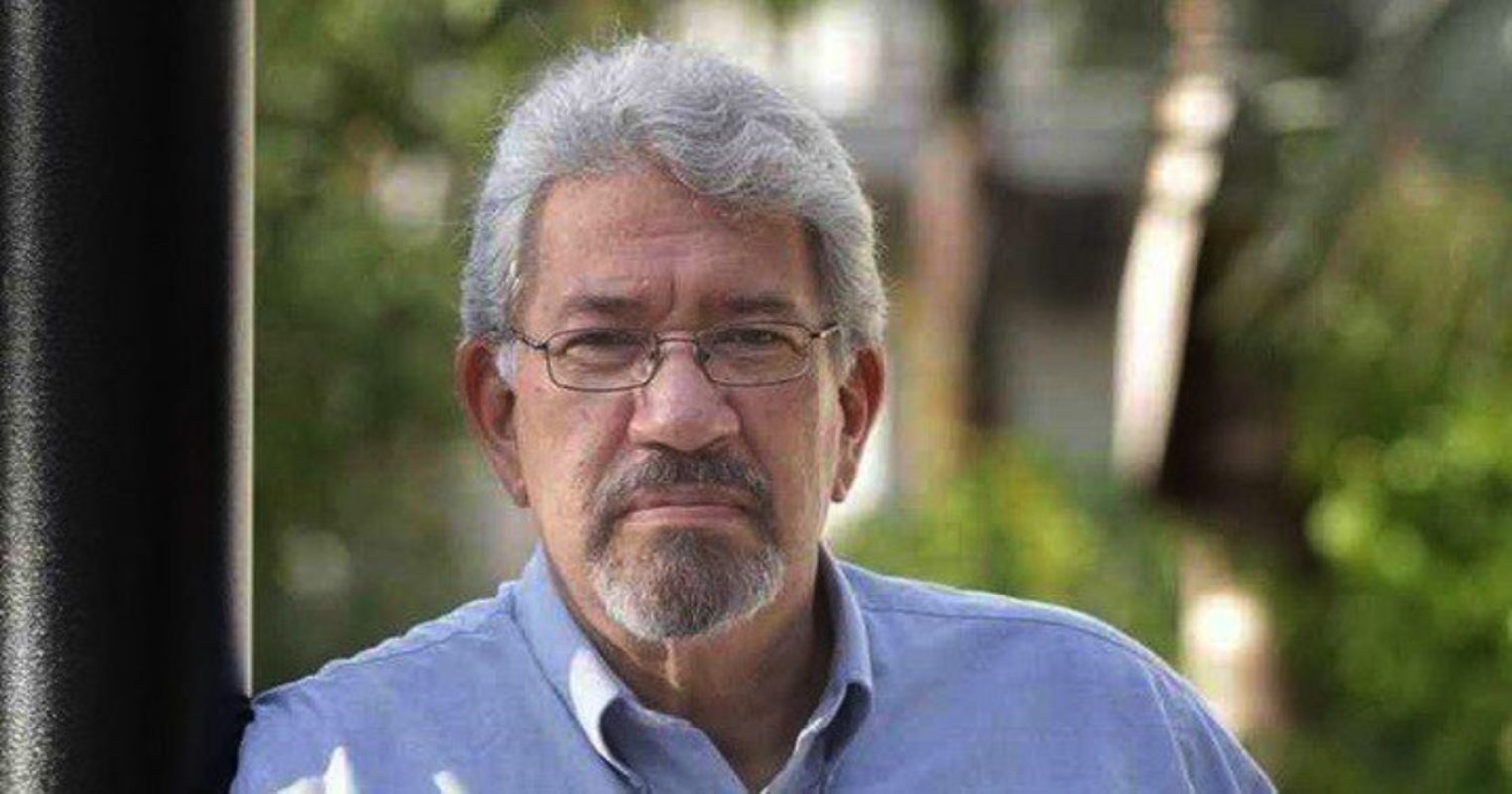Sin que esta disertación pretenda cuestionar el pensamiento de planificadores que, a pesar de las disyuntivas y variaciones, ha sido su esfuerzo el impulso a partir del cual ha podido forjarse el andamiaje de la conceptualización y praxis de la planificación, en América Latina, y particularmente en Venezuela.
Por consiguiente, las líneas que configuran la siguiente disertación procuran condensar -en lo posible- las debilidades que han dado origen a problemas de sistematización de procesos metodológicos que ha seguido la planificación. Por supuesto, ello en aras de lograr los cometidos que la teoría de planificación indica a la par con los propósitos expuestos por los intentos de gobierno programados para sus correspondientes tiempos.
Problemas primigenios
Si bien el concepto e idea de planificación estuvo en boga en los albores de las décadas que ocuparon la segunda mitad del siglo XX, las realidades actuales dan cuenta de reformas que desvirtuaron su significación y aplicación. Aun cuando, no es de negar que igualmente, la planificación se vio sorprendida por innovaciones que buscaron optimizarla en cuanto a métodos que pretendieron actuar de modo directo en medio de las discusiones políticas que contrajeron los debates sobre la temática del desarrollo.
Claro ejemplo de tan denodados esfuerzos adelantados por perspicaces académicos e intelectuales dotados de la mejor disposición, condujeron a modelar algoritmos, esquemas, procesos y procedimientos que dieron origen a propuestas destinadas a formalizar criterios de estructuración y aplicación de nuevas políticas de desarrollo económico y social.
Entre planes e intenciones
En Venezuela, los primeros planes de desarrollo que se dieron en los años 60, 70, 80 y 90, contemplaron rutas metódicas que incitaron la viabilidad de políticas públicas erigidas con base en lineamientos de acogida de medidas gubernamentales dirigidas a concienciar la importancia de inducir una dimensión humana en la población que ocupara cualquier concentración geográfica-espacial. Así comenzaba el camino de dificultades.
Vale anotar que esos primeros planes de desarrollo presentados en lo que se ha llamado “período democrático”, nacieron emulando algunos ejercicios de planificación pretendidos años antes.
Por ejemplo, cabe citar la intención elaborada luego de la muerte del Gral. Juan Vicente Gómez, quien ocupó la presidencia tras propinar un golpe de Estado al entonces presidente Cipriano Castro. El mandato de Gómez, entre 1908 y 1935, fue ejercido con base en coerciones y acciones represivas. Cualquier presunción de ordenar al país, con el auxilio de planes, fueron meras promesas. Quizás, buenas intenciones. Pero de ahí no pasó mucho.
De un “primer” plan
Motivado pues por la imperiosa necesidad de sistematizar al país, el Gral. Eleazar López Contreras, quien asumió la presidencia del país a raíz del fallecimiento de Juan Vicente Gómez, dispuso ciertas regulaciones a las que denominó “Plan de Febrero”. Anunciado el 21 de febrero de 1936. Sus objetivos, intentaron pautar algunas condiciones que permitirían el cambio político, social y económico (mínimo) a partir del cual podría afianzarse la democracia, como nuevo sistema político nacional capaz de anclar libertades y derechos y un desarrollo económico capitalista posible de lograrse con voluntad y trabajo.
López Contreras, manifestaba en su “Programa de Gobierno” publicado por la Imprenta Nacional el mismo 21 de febrero de 1936. “(…) Ha llegado el momento de formular las líneas generales del programa político y administrativo que, como jefe del Ejecutivo Federal, considero que respondería a las necesidades actuales de la República”.
Nuevas propuestas
Posteriormente, el gobierno presidido por el también militar, Isaías Medina Angarita. Si bien no oficializó alguna coordinación que ordenara, mediante el auxilio de algún plan, el funcionamiento social, económico y político del país, mostró un singular avance en cuanto a la modernización del país. Consideró distintas reformas que tuvieron como meta, mediante importantes reformas, rehabilitar a Venezuela. Para ello, se valió de una noción moderna y progresista de planificación tomada de sus asesores. Aunque, disimulada de toda consideración burocrática. Así, promulgó medidas en materia política: el fortalecimiento de la democracia ciudadana. El voto de la mujer. En materia económica: la fijación de salarios mínimos para la clase obrera. Funda el Banco Obrero. En lo social: La conversión de Caracas en una ciudad moderna.
Posteriores intenciones
Los gobiernos siguientes, no tuvieron en la planificación, el recurso que mejor habría aminorado el clima de agitación política y social que fue común. Ni siquiera el gobierno correspondiente al Gral. Marcos Pérez Jiménez, cuya duración fue superior a los inmediatos anteriores. No obstante, se valió del lema de “Nuevo ideal Nacional” para adelantar distintos programas que invocaron elevados niveles de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social. Otras propuestas propias del ámbito de la construcción de grandes infraestructuras, pretendieron gestarse bajo la óptica de un “crecimiento planificado”. Así crea el llamado Plan Nacional de Obras Civiles.
Vale asentir que todas las intenciones de ordenar el funcionamiento nacional por parte de los gobiernos que tomaron el poder político y económico del país entre 1908 y 1958, actuaron con inusitada irreverencia ante las ideas de planificación debatidas para entonces. Podría decirse que los intentos de ordenamiento administrativo que tuvieron eco político, resultaron de una “improvisación piadosa” o ensayos de una presunta planificación.
Nuevos esfuerzos sin efectos certeros
No fue sino luego de 1958, cuando comienza a hacerse sentir la planificación tal como lo sugería la teoría de la planificación. Aunque sus esfuerzos, pudieron alcanzarse, gracias a Cordiplan, órgano creado para tales fines por decreto 492 del 30 diciembre de 1958.
Sin duda que “la planificación en Venezuela tiene un signo histórico democrático (…)” según palabras de Luís Herrera Campins. (En la presentación al país del VI Plan de la Nación)
El número de planes elaborados entre 1960 y 1995, fueron nueve. Los siguientes planes formulados luego de 1999, denominados “planes de la patria”, apuntaban a la construcción de una “Nueva República”. El primero, apostó a ser ejecutado entre 2001 y 2010. El segundo Plan de la Patria, fue pensado para el lapso 2011-2020.
Diferencias de forma y fondo
Entre ambos períodos, pueden inferirse diferencias que, en el fondo de las distintas intenciones de planificación, dan cuenta del modelo de desarrollo pretendido a instancia de los correspondientes gobiernos. Aunque sucedió que en las últimas décadas del período 1960-1998, el comportamiento del Estado venezolano se vio desorientado por equivocadas decisiones de política que terminaron complicando la situación que confrontaba el país.
Se deterioraron importantes condiciones de gobierno. Ello afectó la administración pública. Asimismo, el desempeño de actividades relacionadas con la planificación que venía forjándose. Incluso, llegó a decirse que “(…) la planificación no sólo no ha cumplido con su cometido. Sino que ha contribuido a agravar problemas (Lander y Rangel. En Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación, Caracas, 1970)
Peligros “a la vista”
Llegó a detectarse que se tenían planes sustentados sobre variables econométricas que mostraban rigidez frente a factores de incidencia política cuya correspondencia merecía considerarse como directrices operacionales de los planes en cuestión. Ello generó agudas deficiencias metodológicas y conceptuales que arrojaron serios costos políticos y sociales. Este problema no logró ser solucionado a tiempo. O sea, antes que se desataran nuevos problemas que comenzaron a atascar vías de solución capaces de minimizar el efecto “rebote” que indujo el advenimiento de gruesas complicaciones en los años 80.
Entrada la octava década del siglo XX, se pronosticaba una seria “crisis de planificación”. Se advertían problemas en la práctica de un proceso de planificación que dejaba entrever crudas contradicciones entre los objetivos pautados por los planes, y la orientación que seguían los esquemas de desarrollo emprendidos. En consecuencia, la planificación entendida como función inherente a los procesos de gobierno, comenzó a vulnerarse. Sobre todo, cuando las circunstancias políticas, económicas o sociales mostraban debilidades en sus injerencias ante el poder gubernamental. Tal estado de reveses quiso sortearse al decidirse el salto de la planificación normativa a la planificación estratégica.
Adentrado el siglo XXI, siguieron notándose trazos de una planificación que pretendió ser acometida a instancia de cuantas coyunturas precisaban de alguna atención administrativa. Y que, al mismo tiempo, se utilizaba como recurso proselitista en procesos de captación de votantes. Por dicha causa, continuó dejando al descubierto una acentuada imprecisión conceptual y metodológica en la estrategia de desarrollo (declarada como panacea).
Al cierre
La planificación ya torcida como estaba, la misma falta de coincidencia entre el período del plan de desarrollo y el de gestión de gobierno, anteriormente acusada. Asimismo, revelaba una excesiva imposición de cuanto pretexto anunciado por los frentes de la economía que no daba oportunidad al análisis político de aportar su balance.
La pérdida del sentido profundo de la planificación, permitió que adoptara forma de discursos meramente populistas, desvinculados del proceso de elaboración y toma de decisiones a nivel de la gestión pública.
Estas, entre otras dificultades, cerraron las vías que bien necesitaba la planificación que, además ha mutado al margen de los preceptos de su teoría, al momento de concretar sus propósitos en términos de ordenar el desarrollo económico y social pretendido. Por eso se habla -con angustia- de estar ante una planificación “moribunda”.
Antonio José Monagas