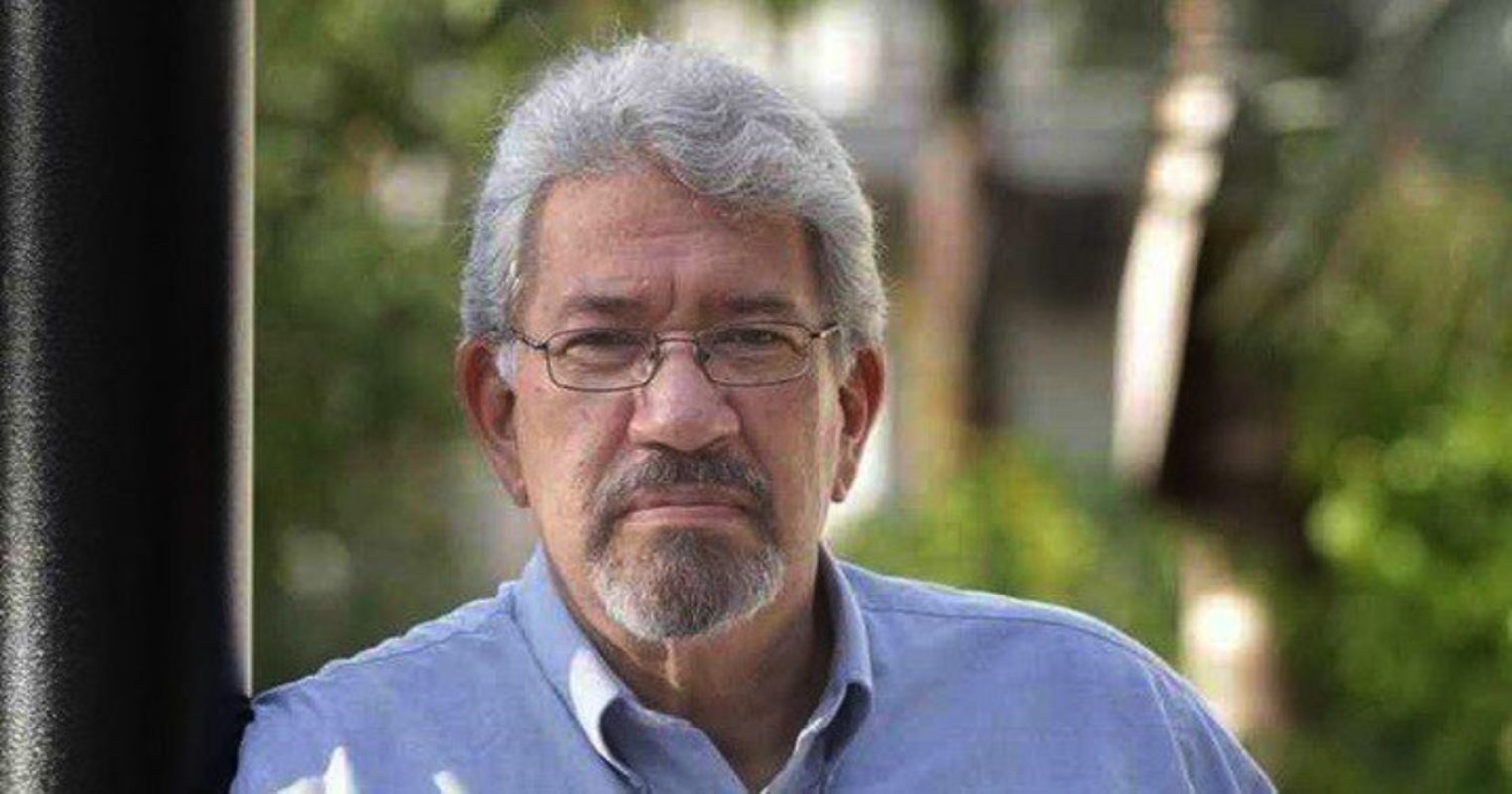Foto: Getty Images
Por momentos, la historia internacional no avanza por elecciones ni por consensos, sino por correlaciones de fuerza. En esos instantes, los Estados no actúan movidos por ideales abstractos, sino por la necesidad de orden. Venezuela ha entrado —quiera o no— en uno de esos momentos.
Las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no deben leerse como retórica coyuntural ni como simple política latinoamericana. Constituyen, más bien, la formulación explícita de una doctrina de transición forzada, diseñada para administrar el vacío dejado por la descomposición de un régimen que Washington ya no reconoce como gobierno, sino como estructura criminal transnacional.
Rubio habla de un proceso en tres etapas: estabilización, recuperación y transición política. El orden de los factores no es accidental. Revela una comprensión clásica del poder: sin orden no hay política, sin control de recursos no hay transición.
El problema fundamental: cuando el Estado se convierte en botín
Venezuela no enfrenta una crisis convencional de gobernabilidad. El liderazgo que emergió del chavismo tardío no opera como un gobierno que busca legitimidad, sino como una organización que maximiza rentas ilícitas. En tales circunstancias, las categorías tradicionales —soberanía, autodeterminación, diálogo— pierden contenido operativo.
Para Washington, el dilema no es moral sino estratégico: ¿cómo evitar que el colapso de un régimen criminal genere caos regional, flujos migratorios incontrolables, expansión de economías ilícitas y mayor penetración de potencias extrahemisféricas?
La respuesta estadounidense ha sido históricamente constante: primero estabilizar, luego reconstruir, finalmente legitimar. Así ocurrió en Europa tras 1945, en Corea del Sur tras la guerra, y en múltiples transiciones tuteladas del siglo XX. Venezuela no es la excepción; es el nuevo laboratorio.
La estabilización: coerción como sustituto del consenso
La primera fase descrita por Rubio —la estabilización— descansa en un instrumento que Washington evita nombrar como tal: coerción estructural. La llamada “cuarentena” naval, la incautación de buques y el control efectivo del flujo petrolero no son sanciones simbólicas. Son mecanismos para negar ingresos a una estructura criminal que depende casi exclusivamente de la renta energética.
Desde una perspectiva realista, esta fase cumple una función elemental: desarticular la capacidad de veto del actor derrotado. Un régimen sin ingresos no puede comprar lealtades, financiar represión ni sostener alianzas externas. El mensaje es inequívoco: el tiempo ya no juega a su favor.
Pero toda coerción genera una pregunta inevitable: ¿quién gobierna mientras tanto? La respuesta implícita es incómoda, pero clara: nadie gobierna plenamente; alguien administra.
La recuperación: economía antes que democracia
La segunda fase introduce un principio que suele incomodar a los idealistas: la reconstrucción económica precede a la legitimidad política. Rubio habla de acceso de empresas occidentales, de reconciliación nacional, de retorno de exiliados. Todo ello apunta a recomponer la clase productiva y administrativa del país antes de convocar a una competencia política plena.
Esta secuencia no es un error; es una elección deliberada. La historia enseña que elecciones sin economía producen radicalización, no estabilidad. Washington apuesta a crear primero intereses que teman el desorden, actores con algo que perder si la transición fracasa.
La amnistía selectiva, la liberación de presos políticos y el retorno del capital humano buscan precisamente eso: reconstituir la sociedad civil como contrapeso, no como detonante.
La transición: legitimidad diferida
Solo en la tercera fase aparece la palabra más sensible: transición política. No porque sea irrelevante, sino porque es consecuencia, no punto de partida. Para Estados Unidos, la legitimidad no se decreta; se consolida cuando el poder ya no es disputado por actores armados ni capturado por economías criminales.
Este enfoque tiene costos. Alimenta la percepción de tutela externa y deja a la oposición democrática en una posición ambigua: moralmente reivindicada, pero estratégicamente subordinada al calendario de Washington. Sin embargo, desde la lógica del poder, la alternativa —una apertura inmediata— sería una invitación al colapso.
El mensaje regional
Más allá de Venezuela, el mensaje es hemisférico. Estados Unidos está señalando que la criminalización del Estado no será tratada como un problema interno, sino como una amenaza regional. En ese marco, la soberanía deja de ser un escudo automático y se convierte en una responsabilidad condicional.
Para América Latina, esto inaugura una etapa incómoda: menos retórica, más consecuencias. Menos ambigüedad frente a regímenes híbridos, más presión sobre aquellos que confunden gobierno con empresa criminal.
Epílogo: el orden como condición de la libertad
Las transiciones no fracasan por falta de ideales, sino por exceso de ilusiones. La estrategia anunciada por Rubio no promete redención ni democracia instantánea. Promete algo más modesto y más difícil: orden suficiente para que la política vuelva a ser posible.
En última instancia, la pregunta no es si este proceso es justo, sino si es viable. Y en la historia de las naciones, la viabilidad suele preceder —y condicionar— a la virtud.
Venezuela había expresado el deseo del fin del gobierno de Maduro el 28J, no pedía este tipo de transición, aunque quizás la necesite. Como tantas veces en el siglo pasado, el destino de un país vuelve a decidirse en el cruce incómodo entre poder, necesidad y tiempo.
Antonio de la Cruz