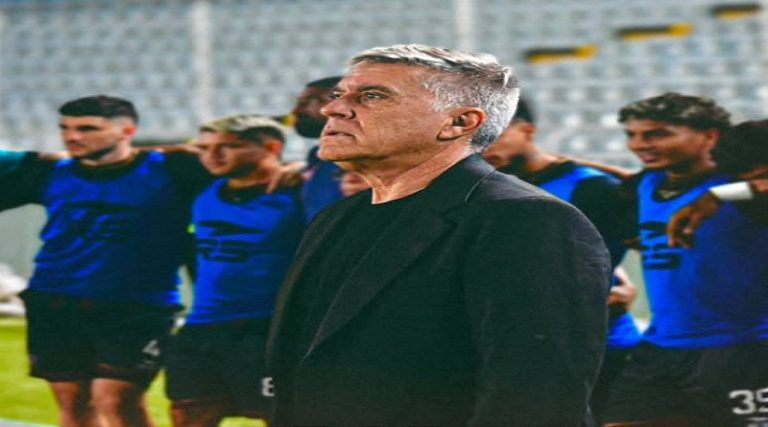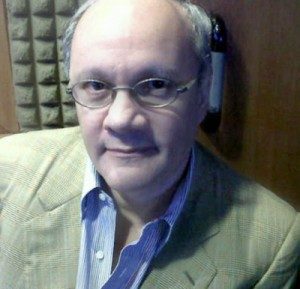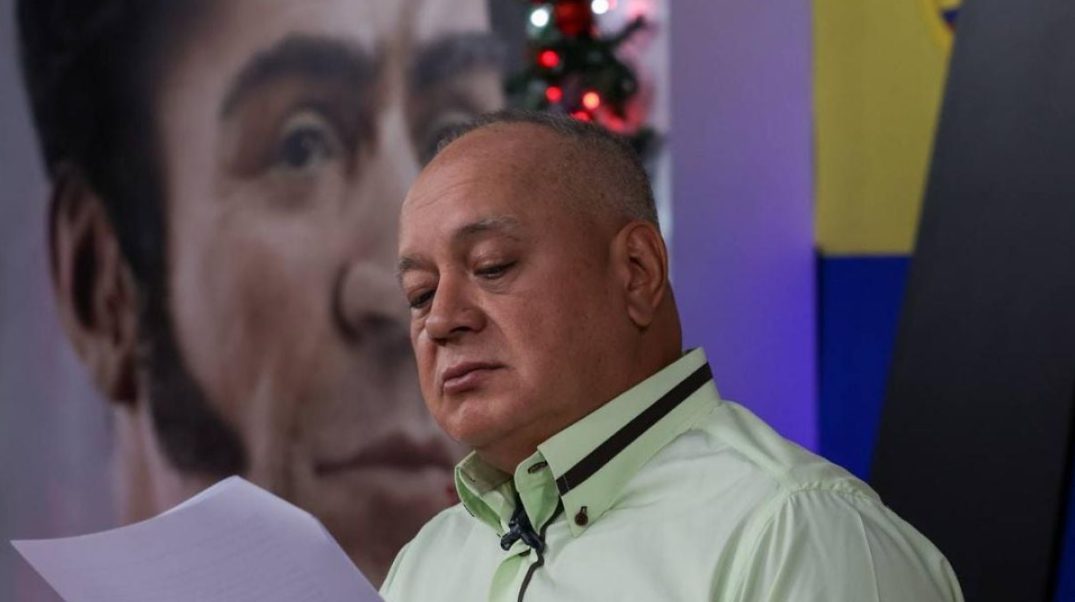Cada conversación es una crónica viva: el joven que sueña con irse pero no sabe a dónde, la abuela que recuerda cuando el pan sabía a pan, el señor que vende caramelos de coco con una sonrisa que no se rinde, como si cada dulce fuera un acto de fe
Montarse en un autobús en Venezuela no es simplemente abordar un vehículo: es meterse de cabeza en una cápsula de costumbre, en un retablo rodante donde se representa, sin ensayo ni libreto, la tragicomedia de un país que no se rinde. Es abrir una rendija al alma colectiva, donde cada asiento es confesionario, cada parada un suspiro, y cada pasajero un verso suelto del poema nacional que se escribe con baches y cornetas.
Da igual si es una buseta por puesto con cortinas floreadas y santos pegados en el retrovisor, una unidad grande con cornetas que suenan como fiesta patronal, o uno de esos autobuses viejos que parecen sobrevivientes de mil batallas, con pintura parchada y rezos en el parabrisas. Apenas uno pone un pie adentro, arranca el concierto nacional: reguetón con salsa, vallenato colándose entre los gritos de “¡cierren la puerta, que se va!” y el murmullo de una señora que, con tono de tragedia griega, anuncia que la cebolla está “por las nubes”.
Un niño pregunta si falta mucho, mientras el chofer, mitad piloto de rally, mitad monje tibetano, esquiva huecos que parecen cráteres lunares. El aire huele a empanada de cazón, a sudor de jornada larga, a perfume de florecita sin nombre y a esperanza. Y ahí, entre el vaivén del camino y los olores que cuentan su propia historia, uno escucha al país sin filtros ni maquillaje.
Cada conversación es una crónica viva: el joven que sueña con irse pero no sabe a dónde, la abuela que recuerda cuando el pan sabía a pan, el señor que vende caramelos de coco con una sonrisa que no se rinde, como si cada dulce fuera un acto de fe. Hay quien se queja, quien canta, quien reza, quien cuenta chismes, quien comparte recetas. Todos, sin saberlo, están narrando a Venezuela.
El autobús es teatro, sala de espera, consultorio, confesionario y a veces ring de boxeo verbal. “Ese chofer tiene más paciencia que un santo”, dice alguien cuando sube una señora con bolsas, niños y una historia que contar. Y todos escuchan, porque en el autobús nadie es extraño por mucho tiempo. Basta un “¿me da chance?” para que se abra el corazón colectivo.
Hay frases que son patrimonio oral, estampitas sonoras que se repiten como mantras: “¡Corre que se va!”, “¡Párese donde pueda!”, “¡Me deja en la esquina de las empanadas!”. Y aunque el calor apriete y el tráfico sea un poema de frustración, siempre hay espacio para una carcajada, una ayuda inesperada, un “Dios te bendiga” que reconcilia con el día.
A veces, el autobús se convierte en escenario de pequeñas hazañas: el joven que cede el puesto sin que nadie se lo pida, la doña que comparte una mandarina con el niño de al lado, el chofer que, con voz ronca y mirada de centinela, defiende a sus pasajeros como si fueran su familia. Hay días en que el viaje se vuelve tertulia improvisada. Se discute desde política hasta recetas de mondongo, pasando por consejos para curar el empacho y teorías sobre la última devaluación. A veces el silencio se rompe con un chiste que arranca risas hasta del más serio, y otras veces se canta, porque sí, porque el alma necesita desahogo.
En ese espacio compartido, donde todos van juntos y nadie va solo, se revela la esencia de un país que, aunque golpeado, nunca deja de conversar. Montarse en un autobús es escuchar a Venezuela sin ediciones, sin guiones, sin censura. Es entender que, pese a todo, seguimos rodando, cantando, soñando. En cada ruta, cada parada y cada pasajero, el país se cuenta a sí mismo con humor, con nostalgia, con esperanza. Y uno, sin darse cuenta, se convierte en parte de esa historia que va sobre ruedas, como un verso más en el largo poema de la cotidianidad venezolana.
Y sí, antes de que alguien se espeluque y me imagine como una aparición insólita en pleno autobús, que se sepa: yo me monto. Aquí donde vivo, en Margarita, y allá donde la vida me ha sembrado por gusto, por destino o por capricho ajeno. Me he montado en ciudades que huelen a eficiencia suiza y en pueblos donde el motor suena como gallo ronco. He rodado en países del primer mundo, del segundo, del tercero y en esos que ya van por el cuarto sin pedir permiso. He viajado en buses que parecen salidos de una pasarela de Zúrich, y en otros que se escarranchan como tíos viejos con reuma: los de Colombia, Brasil, Panamá, Dominicana… ¡una belleza de caos! Pero en todos, absolutamente todos, viaja gente. Gente que respira, que sueña, que carga bolsas, cuentos, silencios y canciones. Y ahí voy yo, entre ellos, sin espanto ni etiqueta, porque el mundo también se cuenta desde un asiento que vibra con cada hueco.
Y sobre los mototaxis, podría escribir no solo una gorda novela, sino una saga con capítulos como “El piloto que hablaba con los semáforos”, “La señora que se montó con una gallina y un rosario”, o “El mototaxi que cruzó tres estados con una arepa en el retrovisor”. Porque ahí hay drama, comedia, filosofía de acera y poesía en movimiento. Son cápsulas de país que rugen, esquivan huecos y cuentan historias a 60 km/h.
Por ahora, la dejo estacionada en la esquina de las ideas, con el motor encendido.
No se puede hablarle al pueblo sin ser pueblo. Hablarle al pueblo sin ser pueblo es como querer escribir sobre el sabor del mango sin haberse chupado uno hasta el hueso. Es como narrar una misa sin haber sentido el silencio de una abuela rezando. El que habla desde arriba, desde lejos, desde limpio, no entiende que el barro también tiene memoria, que el sudor también es lenguaje, que la risa con dientes chuecos también es filosofía.
Hay que hablar desde adentro, desde la calle, desde la cocina, desde la cama donde se arrulla y se sueña. Las palabras tienen que tener cuerpo, olor, alma. Y eso, eso es lo que se siente en un autobús.
Soledadmorillobelloso@gmail.com