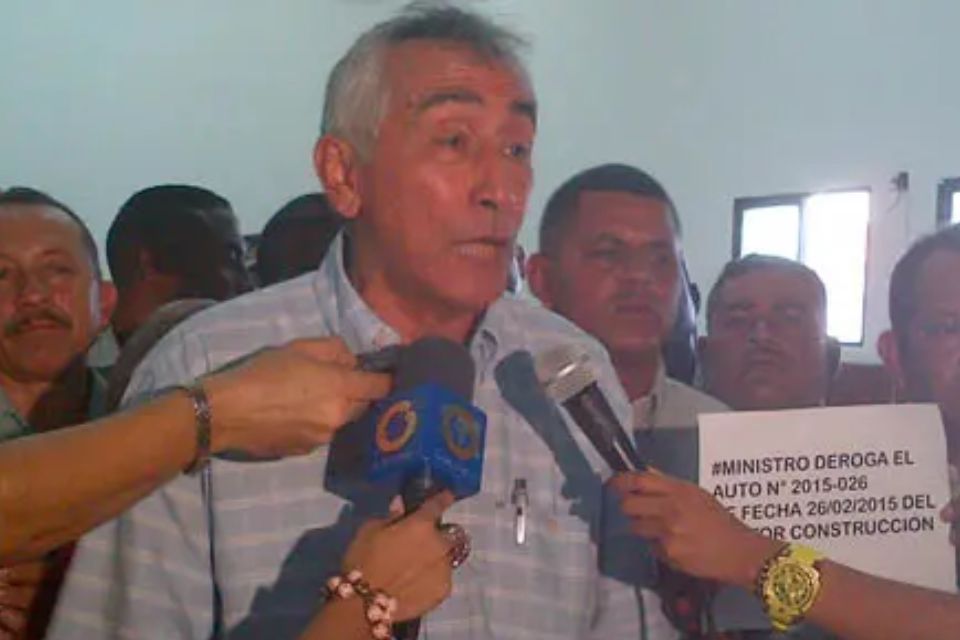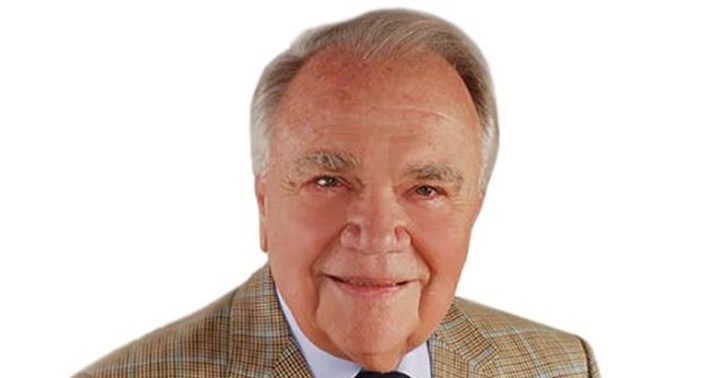Tras haber adoptado una importante pieza legislativa sobre moneda digital (la Ley Genius) y con otra pendiente (la Ley Clarity, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes), Estados Unidos está a punto de convertirse en un centro neurálgico para las actividades relacionadas con las criptomonedas o incluso —tomando al presidente Donald Trump al pie de la letra— en la “capital cripto del mundo”. Pero quienes apoyan la nueva legislación deberían tener cuidado con lo que desean.
Lamentablemente, la industria cripto ha adquirido tanto poder político —principalmente a través de donaciones— que la Ley Genius y la Ley Clarity han sido diseñadas para impedir una regulación razonable. El resultado más probable será un ciclo de auge y colapso de proporciones épicas.
Históricamente, la gran ventaja de los mercados financieros estadounidenses frente a otros países ha sido su mayor transparencia, que permite a los inversores comprender mejor los riesgos y tomar decisiones más informadas. Estados Unidos también cuenta con estrictas normas contra los conflictos de interés, requisitos para tratar a los inversores de forma justa (incluida la protección de sus activos mediante acuerdos de custodia adecuados) y límites a la cantidad de riesgo que muchas empresas financieras pueden asumir.
Este marco no es un accidente ni algo que surgiera únicamente de la competencia del mercado. Es el resultado de leyes y regulaciones sensatas creadas en la década de 1930 (tras un gran desastre) y que han evolucionado de manera razonable desde entonces. Estas reglas son la principal razón por la que en Estados Unidos es tan fácil hacer negocios, llevar nuevas ideas al mercado y recaudar capital para impulsar la innovación de todo tipo.
Cualquier empresario individual o incluso una industria emergente (como la cripto) puede rebelarse contra estas reglas, alegando que son distintas a todo lo visto antes. Pero la innovación financiera conlleva riesgos para todo el sistema, no solo para los inversores individuales. El objetivo de la regulación es proteger el conjunto.
Muchas economías importantes —incluido Estados Unidos— aprendieron esto por las malas. Durante los últimos 200 años, han sufrido graves crisis financieras e incluso colapsos sistémicos. Uno de ellos contribuyó de forma decisiva a la Gran Depresión, que comenzó con el desplome bursátil de 1929 y arrastró a numerosos bancos (y otras inversiones), destruyendo la riqueza y los sueños de millones de estadounidenses. Evitar la repetición de esa experiencia ha sido, durante mucho tiempo, un objetivo fundamental de política pública.
Pero la Ley Genius no contribuye a este objetivo. La norma crea un marco para las stablecoins, un importante activo digital emergente, emitido por empresas estadounidenses y extranjeras, que pretende mantener un valor estable frente a una divisa o materia prima determinada, siendo el dólar estadounidense el ancla más popular. Las stablecoins resultan útiles para los inversores activos en el comercio de criptomonedas, pues les permiten entrar y salir de activos cripto concretos sin tener que pasar por el sistema financiero tradicional. Es de esperar una demanda considerable, incluso de empresas no financieras (como Walmart o Amazon) que busquen evitar los sistemas de pago establecidos.
El modelo de negocio de los emisores de stablecoins consiste en capturar el margen entre lo que pagan por su moneda (cero interés según esta legislación) y lo que pueden obtener al invertir sus reservas, igual que un banco. Todos los incentivos llevan a que los emisores inviertan al menos parte de sus reservas en activos más arriesgados para lograr mayores rendimientos. Esto será una importante fuente de vulnerabilidad, especialmente cuando los emisores estén autorizados por autoridades estatales permisivas.
Desde una perspectiva sistémica, la principal deficiencia de la Ley Genius es su incapacidad para abordar eficazmente el riesgo inherente de corridas contra stablecoins, ya que impide a los reguladores imponer sólidos requisitos de capital, liquidez y otras salvaguardas. Y cuando cualquier emisor —nacional o extranjero— tenga problemas, ¿quién intervendrá y con qué autoridad para evitar que la crisis se propague a la economía real, como ocurrió en la década de 1930?
Aplicar simplemente el código de quiebras a los emisores de stablecoins fallidos inevitablemente impondrá graves costes a los inversores, incluidas demoras prolongadas para recuperar lo que quede de su dinero. Con toda probabilidad, esto agravará las corridas contra otros emisores.
Además, si entre los objetivos de la Ley Genius está preservar el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y aumentar la demanda de bonos del Tesoro (tal como afirman sus defensores), ¿por qué la Sección 15 de la ley permite a emisores extranjeros invertir sus reservas en activos como la deuda pública —riesgosa— de su propio país, incluso si no está denominada en dólares? Es de esperar que los reguladores extranjeros acepten o incluso favorezcan tales disposiciones. Pero entonces tendremos “stablecoins” con obligaciones fijas en dólares, respaldadas en parte significativa por activos no denominados en dólares, y basta imaginar lo que haría una fuerte apreciación del dólar: problemas inmediatos de liquidez, temores de insolvencia y corridas desestabilizadoras.
Habrá más problemas si cualquier versión de la Ley Clarity se aprueba en el Senado. Esta permitiría conflictos de interés y prácticas de self-dealing en una escala no vista desde la década de 1920. También plantea importantes riesgos para la seguridad nacional, en la medida en que tanto la Ley Genius como la Clarity permiten o incluso facilitan el uso continuado de stablecoins (y de las criptomonedas en general) en transacciones financieras ilícitas.
Es posible que Estados Unidos se convierta en la capital cripto del mundo y que, bajo este nuevo marco legislativo, unos pocos se enriquezcan aún más. Pero en su afán por complacer a la industria, el Congreso ha expuesto a los estadounidenses —y al mundo— a la posibilidad real del regreso de pánicos financieros y graves daños económicos, con la consiguiente destrucción masiva de empleo y de riqueza.
Simon Johnson, laureado con el Premio Nobel de Economía 2024 y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor en la Sloan School of Management del MIT y coautor (con Daron Acemoglu) de Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (Public Affairs, 2023).
Simon Johnson
Copyright: Project Syndicate, 2025
www.project-syndicate.org