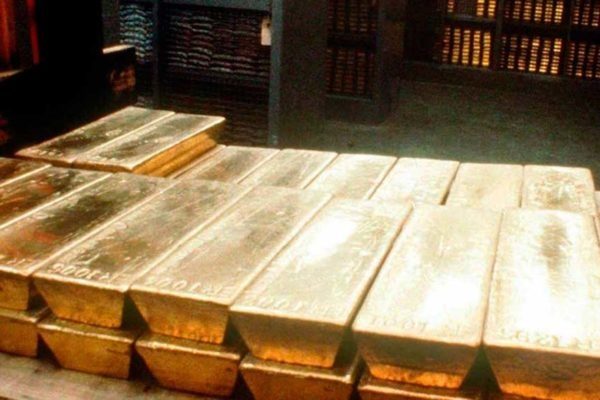La denominada Doctrina Trump no es nueva en términos de precedentes y política exterior de EEUU e incluso, en otros conflictos. Un desafío sensible en términos diplomáticos
En el contexto de la política exterior de EEUU, las doctrinas presidenciales han marcado épocas y definido el alcance de su política exterior y la proyección de poder estadounidense. Desde la Doctrina Monroe (1823/América para los americanos) hasta la Doctrina Bush (2002/la justa causa) cada una ha legitimado-con matices-el uso del poder militar o económico más allá de sus fronteras.
Con Donald J. Trump, se configura una visión particular que podría denominarse Doctrina Trump contra el Narcotráfico Transnacional y el crimen organizado internacional, donde el flagelo no sólo es un problema policial, sino una amenaza directa a la seguridad nacional, justificando acciones militares, sanciones económicas y operaciones de inteligencia extraterritorial.
Estamos en presencia de actos preparatorios en el ámbito estratégico, jurídico, geopolítico e internacional, que suponen escenarios de cambios palmarios y desafiantes en el manejo del orden público internacional.
La lucha contra el crimen organizado, los crímenes de lesa humanidad; la aplicación de principios extraterritoriales de legítima defensa y responsabilidad de prevenir y proteger [R2P], suben al stage. La era post Manuel Antonio Noriega nos dice mucho de lo que podría venir.
II. Intervención Militar e Inteligencia contra el crimen organizado.
La esencia de la Doctrina Trump en materia de mafias internacionales parte de tres premisas: i.-El narcotráfico como terrorismo transnacional donde [Trump] equipara la amenaza de los carteles con la de grupos terroristas como Al Qaeda o ISIS, habilitando el uso del Título 10 y el Título 50 del Código de EE.UU, que permiten operaciones militares y encubiertas fuera del país. ii.-Autoridad ejecutiva ampliada: Mediante la Ley Kingpin y las órdenes ejecutivas (bajo la IEEPA International Emergency Economic Powers Act) el presidente puede imponer sanciones a individuos, empresas y gobiernos que faciliten el narcotráfico. III.-Cooperación forzada o aislamiento diplomático: Trump presiona a gobiernos extranjeros para colaborar, sopena de inclusión en listas negras como la de Estados patrocinadores del terrorismo.
En el caso Venezuela, la política exterior de Trump teje un traje pret a porter [a la medida] de los acusados en estos delitos […] En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a varios altos funcionarios venezolanos de liderar el Cártel de los Soles, una red de militares y políticos involucrados en el tráfico de cocaína hacia EEUU.
Las acusaciones fueron históricas por varias razones: i.-Incriminación directa de un jefe de Estado en funciones, excepcional en la diplomacia norteamericana. ii.-Oferta de recompensas millonarias por información que condujera capturas de cabecillas y colaboradores. iii.-Implementación de la operación “Enhanced Counter-Narcotics” reforzando la presencia del Comando Sur.
Un planteamiento que recientemente ratificó el Departamento de Justicia de EEUU y el propio Presidente Trump, aumentando recompensas y habilitando las FFAA norteamericanas para reprimir el tráfico de estupefacientes. Este enfoque rompió con la política de “contención diplomática”, esto es, un giro de timón con relación a la política que había predominado; un salto hacia la diplomacia coercitiva con respaldo militar.
Precedentes Históricos y orden público internacional.
La Doctrina Trump tiene antecedentes claros en la historia de la política exterior estadounidense: i.-La Operación Just Cause (Panamá, 1989), cuando el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión para capturar a Manuel A. Noriega, acusado de narcotráfico y amenaza a la seguridad estadounidense. II.-El Plan Colombia (1999): Bajo Bill Clinton y luego George W. Bush, se desplegó asistencia militar y de inteligencia para combatir carteles y guerrillas vinculadas al narcotráfico. III.-Operación Snowcap (años 80-90): Programas encubiertos de la DEA y el Pentágono en Bolivia y Perú contra la producción de cocaína.
Fueron operaciones extraterritoriales contra laboratorios y redes de transporte. La diferencia fundamental es que en el caso venezolano no existe cooperación del Estado receptor, siendo que el propio gobierno es acusado de ser el núcleo de la red criminal.
El giro de la política exterior que representa la Doctrina Trump apunta hacia la normalización de tareas de enforcement contra actores estatales implicados en narcotráfico. Un desdibujamiento de la frontera entre seguridad interna y política exterior, al considerar que las amenazas criminales externas justifican despliegues militares.
En términos geopolíticos estas medidas aumentan la presión sobre China, Rusia e Irán, ya que carteles y redes afines en América Latina pueden ser vistos como satélites de potencias rivales. En definitiva estamos en presencia de un reforzamiento del “poder duro” en el hemisferio occidental, reactivando la lógica de la Doctrina Monroe en clave del siglo XXI.
La Doctrina Trump contra el narcotráfico transnacional se apoya en un entramado de derecho interno estadounidense y en interpretaciones flexibles del derecho internacional:
i.-Derecho Interno: Título 21, Código de EE.UU (Control de Sustancias) que permite procesar a extranjeros si sus actos tienen un “impacto sustancial” en EE.UU, incluso si se cometen fuera del territorio. ii.-Título 50 [U.S. Code sobre Guerra y Defensa Nacional: que autoriza misiones de inteligencia militar contra amenazas externas, incluyendo narcotráfico. iii.-IEEPA [International Emergency Economics Power Act] y Ley Kingpin: facultan sanciones económicas y confiscación de activos. iv.-Declaraciones de Emergencia Nacional (Órdenes ejecutivas/ 13692 y subsiguientes): habilitan medidas excepcionales contra gobiernos vinculados al crimen organizado […] En el campo del Derecho Internacional tenemos la Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes que compromete a los Estados a cooperar, pero no autoriza intervenciones unilaterales.
La Carta de la ONU por su parte, Art. 2(4): prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado, salvo legítima defensa (Art. 51) o autorización del Consejo de Seguridad. La doctrina de la “Legítima Defensa Anticipada”(usada por EE.UU. post 11-S), permite la acción militar preventiva si la amenaza es “inminente y grave”.
Precedente: Panamá 1989 (Operación Just Cause). Consecuencias políticas
El presidente George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar a Manuel A. Noriega, acusado de narcotráfico y de poner en riesgo vidas estadounidenses. Sus fundamentos: i.-Protección de ciudadanos y tratados sobre el Canal de Panamá. ii.-Restablecer el orden democrático tras fraude electoral. iii.-Cumplimiento de órdenes judiciales estadounidenses contra Noriega por narcotráfico.
La invasión estadounidense a Panamá del 20/12/1989 denominada Operación Causa Justa—tuvo efectos políticos profundos y bastante inmediatos, no sólo por la captura de Manuel Antonio Noriega, sino porque implicó una reconfiguración total del sistema político panameño: En primer lugar significó el fin del régimen militar: La captura de Noriega y el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa de Panamá después de dos décadas de control castrense sobre el gobierno. Guillermo Endara [electo en mayo de 1989 pero impedido de asumir por Noriega] fue juramentado la madrugada de la invasión en una base militar estadounidense.
No hubo una nueva Constitución política, pero sí reformas en los 90 para fortalecer instituciones democráticas y limitar la influencia militar. La dependencia a EE.UU en materia de seguridad fue palmaria. Hasta 1999, EE.UU mantuvo una fuerte presencia en el país, tanto militar como política, lo que garantizó orden pero también generó debates sobre soberanía.
Desde 1990, Panamá ha tenido transiciones presidenciales pacíficas y regulares cada cinco años, sin interrupciones militares. Esto marca una diferencia radical frente al ciclo de golpes que sufrió entre 1968 y 1989 […] Aunque persisten problemas de corrupción y clientelismo, las elecciones son competitivas y con alternancia de poder.La disolución del ejército y la creación de una fuerza policial redujo el riesgo de golpes, aunque abrió retos en crimen organizado y narcotráfico.
En los 90 se implementaron programas de liberalización económica, inversión extranjera y privatizaciones. El manejo soberano del Canal desde 1999 potenció ingresos y obras públicas. Panamá se convirtió en un hub regional por su posición geográfica y política, esto es, como centro logístico, financiero y de servicios. El PIB per cápita creció de forma sostenida, pero las brechas sociales y regionales siguen siendo amplias, especialmente en zonas rurales e indígenas.
La alternancia en Panamá desde Noriega (post-1989) ha sido estable: Guillermo Endara (1989–1994)–Democracia Cristiana, transición post-invasión; Ernesto Pérez Balladares (1994–1999)–PRD, reformas económicas y privatizaciones; Mireya Moscoso (1999–2004)–primera mujer presidenta, entrega del Canal; Martín Torrijos (2004–2009)–PRD, hijo de Omar Torrijos, impulsó ampliación del Canal; Ricardo Martinelli (2009–2014) –Cambio Democrático, alto crecimiento económico, escándalos de corrupción; Juan Carlos Varela (2014–2019)–Panameñista, lucha anticorrupción, caso Odebrecht; Laurentino “Nito” Cortizo (2019–2024)–PRD, gestión de pandemia y desaceleración económica; José Raúl Mulino (2024–presente) –Aliado de Martinelli, promesas de seguridad y reactivación económica. ¿Podemos hablar de una era post Noriega democrática y próspera?
En términos de estabilidad política, Sí. Panamá es uno de los países latinoamericanos con mayor continuidad democrática desde 1990. En lo económico ha habido un repunte sostenido, sobre todo desde la reversión del Canal. Panamá pasó a ser una de las economías más dinámicas de la región. En términos sociales: Parcialmente. La estabilidad no ha resuelto las desigualdades estructurales; las clases medias y urbanas han prosperado, pero el interior rural y las comarcas indígenas siguen marginadas.
Balance: Podría describirse como una era post-invasión de estabilidad institucional y prosperidad macroeconómica, pero con deudas sociales y persistencia de corrupción política.
Marco conflictivo: Doctrina Trump vs. Principios de no intervención y autodeterminación
La no intervención, la soberanía, la autodeterminación son principios centrales del derecho internacional consagrados en la Carta de la ONU y en la práctica estatal. Prohíben el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado, salvo excepción (autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa). Sin embargo la estigmatización del Estado Venezolano como un estado fallido y criminal, según formulaciones públicas y prácticas administrativas de la Administración Trump-considera a Estados que cooptan la economía criminal—como una amenaza a la seguridad nacional que puede justificar medidas coercitivas.
A efectos prácticos, los Estados (y especialmente EE.UU) han invocado varias doctrinas/excepciones para justificar el empleo de la fuerza fuera del propio territorio: i.-Consentimiento del Estado. ii.-Autorización del Consejo de Seguridad (Cap. VII, Carta ONU) iii.- Legítima defensa (Art. 51 Carta ONU). Tradicionalmente se admite defensa contra un ataque armado inminente. La defensa preventiva o anticipada ha sido invocada por EE.UU en el pasado para amenazas no convencionales (terrorismo).
Capítulo aparte merece mencionar la Doctrina “Unable/Unwilling” (práctica anglo-estadounidense en counter-terrorism): Se sostiene que un Estado A puede usar fuerza contra actores no estatales operando desde Estado B si B es incapaz o no está dispuesto a impedir prácticas criminales. Aplicarlo al narcotráfico exige probar incapacidad o complicidad del Estado receptor. Es jurídicamente discutida y no universalmente aceptada. El tema se agrava cuando altos funcionarios cometen delitos internacionales (p. ej. trata de personas, narcotráfico con efectos transnacionales). Algunos ordenamientos sostienen que ciertas inmunidades pueden verse limitadas. Sin embargo, la inmunidad ratione personae de un jefe de Estado en funciones sigue siendo una barrera fuerte ante enjuiciamientos penales en foros nacionales extranjeros, salvo casos de crímenes de lesa humanidad [Estatuto de Roma].
En síntesis estamos en presencia de una nueva oferta diplomática, política y jurídica, que elimina los límites entre la jurisdicción interna y extra-territorial, permutando la diplomacia tutelada de reconocimiento de estados [no gobiernos], soberanías y no intervención, por una diplomacia coercitiva, de intervención preventiva o represiva que antepone la seguridad de las naciones afectadas por delitos internacionales, aplica postulados de legítima defensa y categoriza como delitos de persecución extraterritorial a los crímenes organizados.
La denominada Doctrina Trump no es nueva en términos de precedentes y política exterior de EEUU e incluso, en otros conflictos. Un desafío sensible en términos diplomáticos que deberá superar un mundo acostumbrado a anteponer los postulados de autodeterminación, independencia de estados soberanos e inmunidades diplomáticas, aun en naciones dominadas por regímenes autoritarios. Una historia desafiante, compleja, que puede significar un parteaguas, un antes y un después, en la lucha internacional contra el crimen organizado, los crímenes de lesa humanidad y los regímenes autocráticos.
Orlando Viera-Blanco
@ovierablanco