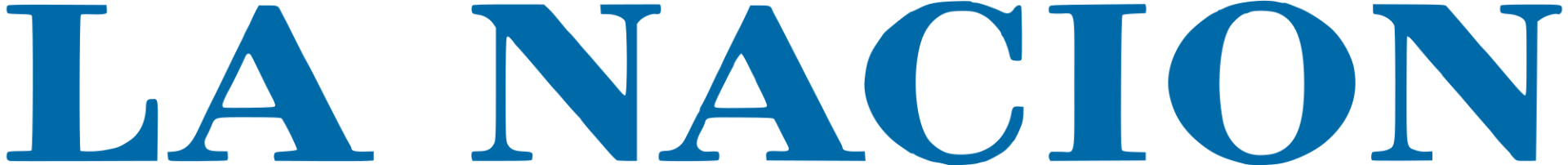Esfoyada
El contraste entre la Caracas, obviamente urbana, en donde vivía y la Asturias, mayormente rural, con la que me encontré a mis ocho años, fue un verdadero impacto. Donde se reflejó de manera muy clara fue en la escuela; pues no todo fue vacaciones en Logrezana, entre julio de 1958 y marzo de 1959. Tan pronto supimos la buena noticia de que no tendría que operarme de la columna, ni usar más los aparatos ortopédicos e iniciada la temporada escolar, asistí a la escuela. Pero, lo rural se notaba y lo viví también, sobre todo en algunas festividades, que también narraré, junto con mi paso por la escuela de Logrezana.
En la escuela
Para mi familia el estudio, la escuela, era ya un valor muy importante, acorde con un estilo de vida que abandonaba lo rural y se había ido convirtiendo en más obrero y urbano; luego, era de esperarse que yo iría a la escuela en cuanto empezara el curso. A mí siempre me gustó ir a la escuela, al colegio, era feliz allí porque siempre me gustó estar en compañía de amigos y leer y aprender, aunque me aburria la obligación de estudiar. Por lo que puedo ver hoy en día a través de Internet, el edificio de la escuela pública de Logrezana, obviamente remodelado, pero en el mismo lugar en el que yo la conocí en 1958, y que visité personalmente en 1992; hoy es un centro vecinal, comunitario, a lo mejor una especie de museo. Es un edificio centenario, donado al pueblo de Logrezana por un indiano −Manuel González Martínez− en 1922 o 1923. Cuando yo la conocí constaba, como ahora, de un edificio de dos naves: una para niños y otra para niñas y en el centro, una casa para los maestros, donde creo que, en ese entonces, vivía la maestra de las niñas. Como ya mencioné, quedaba a unos dos km de casa de mis abuelos y mi prima menor y yo nos íbamos caminando −ya comenté que todos los muchachos le tenían un respeto absoluto a mi prima y la vi, un par de veces, pasar a los “hechos” para mantener ese respeto−; una vez que llegábamos allí, nos separábamos, ella a la escuela de niñas, a cargo de una maestra, y yo a la de niños, a cargo de un maestro. Se impartía en esa escuela una especie de primaria elemental, donde se aprendía a leer y escribir, operaciones básicas, algo de geografía e historia, y poco más. Las niñas aprendían además algo de costura, bordado y cosas así. Los que tenían algunas facultades o posibilidades podrían continuar estudios en alguna otra parte, Gijón, Oviedo, Avilés.
Ese año éramos 41 niños, de todas las edades, desde los seis o siete años y hasta los trece o catorce; estábamos todos juntos en un salón con un solo maestro que se encargaba de orientar las actividades y el aprendizaje de cada uno, de acuerdo al nivel en el que cada uno estuviera. Yo había terminado el primer grado en Venezuela, leía perfectamente y escribía muy bien, mejor que otros niños de mi edad o mayores que yo, por lo que el maestro estaba muy complacido conmigo y me trataba con mucha deferencia, porque además sabía que yo venía de una realidad distinta a la del resto de mis compañeros, que yo estaría allí por un corto tiempo y que regresaría a mi realidad.
El maestro
Los maestros eran una autoridad absoluta en esa época −no sé si también ahora−, hasta el punto que si hacíamos alguna travesura en el camino de ida o vuelta a la escuela, el agraviado no iba a nuestras casas a poner la queja, sino que iba a la escuela y la ponía con el maestro, quien nos castigaba, e incluso estaba autorizado a zurrarnos con una vara. La verdad es que no recuerdo que eso ocurriera alguna vez, al menos que yo lo presenciara; pero sí recuerdo haber visto a varias personas ir a poner alguna queja al maestro. El que teníamos era relativamente joven, andaría por los 40, era su primer año allí; no recuerdo su nombre, he tratado de buscarlo por la fecha, por Internet, IA incluida, pero tengo la amarga y decepcionante frustración de no haberlo conseguido; solo me queda una foto con todo el grupo, como un grato recuerdo. Tenía un hijo pequeño, a quien le llevamos un juguete cuando nos fuimos a despedir de él, poco antes de regresar a Venezuela; lo había escogido mamá, que tenía “buena mano” para eso de escoger regalos; era un gato con una pelota entre sus patas delanteras que se le daba cuerda y corría rodando la pelota. Estoy seguro de que el niño se divirtió mucho con ese juguete.
Escribir con tinta y plumilla
Una de las cosas que más me gustaba era escribir y dibujar con tinta líquida. Los pupitres, para dos alumnos, tenían unos huecos en la parte superior, donde entraban unos tinteros que obviamente llenábamos con tinta, usualmente azul, pero el maestro me dejaba que tomara la de colores −verde, roja, negra y hasta amarilla−, con las que dibujaba y eso me hacía acordarme de los dibujos de mi tío Egetino. Usábamos un “plumín”, que insertábamos en el “plumillero” (supongo que se llama así) o porta plumillas, y de esa manera escribíamos y dibujábamos. Llevaba los plumines y plumilleros, en un elegante estuche de madera, que mi mamá me había comprado y que estaba de moda en la época; lo llamaban “cabás”, el mío era pequeño, se deslizaba la tapa y tenía dos compartimientos, abajo y arriba, que se abrían girándolos sobre su eje, donde también tenía gomas de borrar, lápices y algunos creyones. En la escuela era inevitable que el pupitre se salpicara de tinta o que ocurrieran accidentes y se volteara algún tintero; cuando eso ocurría, corríamos al pizarrón a buscar tiza para absorber la tinta y en un momento dado, al llegar la primavera, nosotros mismos, sacamos los pupitres al patio y con pedazos de vidrios raspamos la madera hasta que se quitó toda la tinta, lijamos con algo la superficie de la madera –no sé con qué, pero no era un “lujoso” papel de lija– y quedó como nuevo el pupitre. Aquella tarea de “mantenimiento” me impresionó tanto, que aún la recuerdo.
Repetición
Leíamos, a veces en voz alta, pero usualmente solo para el maestro y no recuerdo mucho más, ni que otras cosas o materias veíamos; aún recuerdo, persistentemente, algunas lecciones de geografía de España; el maestro nos pasaba a casi todos al frente del salón –solo los mayores se quedaban en sus pupitres, haciendo algo que les había asignado–, donde tenía un mapa y nos hacía repetir varias veces, a medida que él señalaba en el mapa, las provincias de Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra… La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra… La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra…, y así muchas veces, hasta que las aprendimos; como ven, a mí nunca más se me olvidaron. No recuerdo haber pasado a ninguna otra región de España, después de todo no permanecí tanto tiempo en la escuela. Tampoco recuerdo nada de “tareas” o “deberes” para la casa, ni ningún tipo de examen, aunque esto último probablemente se deba a que yo no concluí allí el curso escolar.
Festividades asturianas
Tampoco fue todo escuela y si bien no recuerdo haber asistido a ninguna fiesta en Asturias, hay dos “festividades” que se quedaron “petrificadas” en mi memoria; probablemente se celebraban en otras regiones de España de manera muy similar; me refiero a las “esfoyadas” y la matanza o beneficio de los “gochos” o cerdos.
La “esfoyada” o “esfoyaza” es una reunión de vecinos para deshojar el maíz y prepararlo en ristras. Recogida la cosecha del maíz, si es muy abundante, se organiza una reunión a la que se invita a los vecinos, para que ayuden y participen de esta tarea. A la mazorca de maíz, o panoja –“panoya”, en asturiano− se le quitan las hojas, las “barbas”, se descubre el grano y se dejan algunas de las hojas, tres o cuatro (?), con las que se entretejen las ristras, que son colgadas a secar en los corredores de los “hórreos” o “paneras”. Sobre esto último, intercalaré brevemente una explicación.
Hórreos y paneras
Los “hórreos” son construcciones cuadradas, graneros, destinadas a guardar cosechas, carnes, alimentos en general, para que se conserven, al abrigo de la humedad y a salvo de animales, sobre todos los ratones y otros roedores. Están montados sobre cuatro patas o “pegollos”, que terminan en una “muela”, o piedra plana, que sobresale, justamente para evitar el acceso de roedores. Las “paneras” son una variedad, algo más grande, de forma rectangular y montadas sobre seis pilares. En Asturias los “hórreos” han sido declarados patrimonio histórico, por lo que no se pueden demoler, ni modificar su estructura básica. Algunas de estas pintorescas construcciones son muy hermosas y los asturianos se las han ingeniado, hoy en día, para remodelarlos y darles una utilidad distinta a la de un granero. Pero hace sesenta años, eran eso, básicamente un granero, en donde se guardaban los alimentos y se ponía a secar el maíz, colgado en sus corredores. Retorno ahora a la “esfoyada”.
La fiesta de la “esfoyada”
Dependiendo de los recursos de la familia que organizaba la “esfoyada”, después de esta o mientras se llevaba a cabo, se organizaba una verdadera fiesta en donde se agasaja y agradece a los vecinos por ayudar en esta tediosa y laboriosa tarea. Recuerdo en particular la de nuestros familiares, de “Casa García” –uno de los caseríos más grandes de esa época, de donde venía la familia de mi abuelo– que fue una verdadera fiesta con comida, tocadiscos y baile, que en particular mi prima mayor disfrutó enormemente. Yo también, pero no por el baile, sino por toda aquella escena tan peculiar, tan extraña para mí: las montañas de hojas de maíz, a las que nos lanzábamos, las montañitas de “panoyas”, el olor del maíz muy tierno y toda aquella tarea que iba arrojando ristras y ristras de maíz, que después se colgaban en las barandas del corredor –en aquel caso− de la “panera”, para que se secara el grano de maíz, que serviría básicamente para alimentar el ganado y los cerdos. No había mucho consumo humano de maíz en Asturias, ni en toda España, en esa época; espero que eso esté cambiando hoy día con las arepas.
En casa de mi abuelo, con una cosecha infinitamente más modesta, el año que estuve por allá mi tío Carlos prácticamente hizo él solo la “esfoyada”, ayudado eventualmente por mi abuelo, mis primas y en ocasiones por mi tía y por mí, que lo que yo hacía era mirar asombrado la faena. Pero si la “esfoyada” me llamó la atención por lo solidario, festivo y alegre, las matanzas de los cerdos, fue otra cosa.
La matanza del “gochu”
Son fuertes los recuerdos de lo que presencié y lo advierto para los que prefieran omitir esta parte, que, a mí, como verán, me impresionó de tal manera que aún tengo presentes las imágenes de lo que vi, después de sesenta años. Presencié varias matanzas de “gochos” −o “gochus”, en asturiano− pero tengo grabadas en la memoria la de la casa de mi abuelo; quizás porque vi crecer algo al animal y acompañé varias veces a mi tía a alimentarlo; en esos momentos, ajenos el animal y yo, a lo que nos esperaba.
Un día de noviembre, después de San Martín, supongo, se reunieron en casa de mi abuelo un grupo de parientes y amigos. Se preparó todo para realizar la “faena” en el frente de la casa, se trajo al “gochu”, que no fue nada fácil, se dispuso un “duernu” o duerno −recipiente de madera alargado− boca abajo, se montó allí al cerdo, acostado, se le sujetó la cabeza y las patas, fuertemente, entre varios de los asistentes mientras lo amarraban para inmovilizarlo, con gran esfuerzo, pues el animal se revolvía y chillaba a todo lo que daba, obviamente presentía su muerte –mi tío Carlos, en un alarde de su clásico humor negro, me asignó a mí inmovilizar el rabo, que solté casi de inmediato–; fue una situación estresante para todos, no solo para el “gochu”; Le enterraron un largo cuchillo por el cuello, buscando el corazón, supongo. No sé cuánto tardó en morir el animal, probablemente unos pocos instantes, pero a mí se me hizo una eternidad y −como dije− muchos años después aún tengo vivas las imágenes y la sensación de sus chillidos en los oídos, porque no puedo decir que todavía recuerdo el sonido.
Final de la faena
La faena no concluyó con la muerte del “gochu”, siguió un cuidadoso y detallado proceso de limpieza de la piel, preparación de embutidos y el despiece de la carne, especialmente los jamones y lacones −o piernas delanteras−, lo más apreciado. Todo eso lo recuerdo vívidamente. Los que tenían “hórreo”, contaban con un pequeño cuarto o local para “curar” esos jamones y lacones, sepultándolos en duernos, llenos de sal y encerrándolos por meses en ese cuarto, al que no le entraba luz, y si le entraba era por una pequeña ventana cerrada con un vidrio azul. Donde no había “hórreo”, como era el caso de mi abuelo, se salaba un tiempo en un duerno y luego se colgaba; recuerdo que uno de los jamones se mantuvo mucho tiempo, todo el que yo estuve allí, colgado en el salón de la parte de abajo de la casa, en la zona más oscura, para que se curara. No recuerdo que hicieron con toda la carne del “gochu” en casa de mi abuelo, creo que la vendieron. Pero, de esa carne me acuerdo de una parte muy apreciada por lo suave y gustosa, que llamaban el “adobo” −una parte de su lomo, según creo−, que debía ser consumida inmediatamente; se cocinó de una vez y se brindó a los que habían participado en la jornada.
Conclusión
Como se puede apreciar, me acuerdo de ambas festividades. No sé si continuarán celebrándose hoy en día las “esfoyadas”; lo dudo, pues la última vez que visité a mi familia y amigos de Asturias, casi todos habían dejado sus granjas o caseríos o las han convertido en modernas casas en las que siguen viviendo; son viviendas prácticamente urbanas, pero situadas en el campo y casi todos sus hijos trabajan en industrias o comercios o son profesionales y muy pocos se dedican a las faenas del campo.
No sé cómo será hoy la matanza de los cerdos; siempre fue una actividad regulada −aunque de difícil control− y con los años se fue convirtiendo en una actividad mucho más vigilada por los organismos sanitarios, con normas muy estrictas. Creo que, como actividad, llamémosla “casera” o artesanal, prácticamente ha desaparecido, se ha industrializado. Pero, yo nunca pude olvidar las imágenes durante las matanzas que presencié, que eran casi un ritual. Volveré la próxima semana con un tema más amigable, más “amable”: mi familia materna de Gijón.
https://ismaelperezvigil.wordpress.com