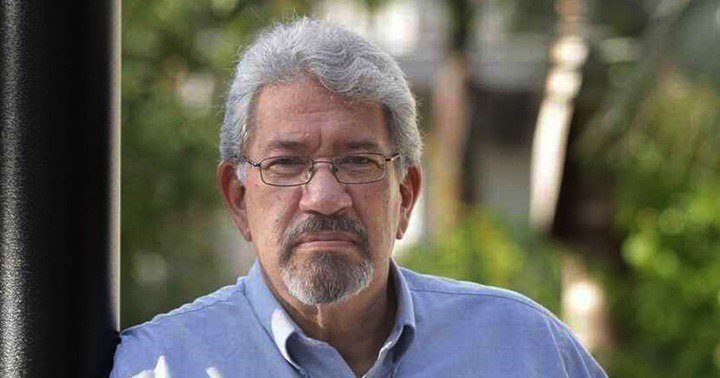La guerra civil en el país africano alcanza niveles atroces. Decenas de miles de muertos, millones de desplazados y denuncias de genocidio en Darfur. En medio del silencio internacional, la nación se hunde en una tragedia ignorada por el mundo
La guerra civil en Sudán se ha convertido, según Naciones Unidas, en la crisis humanitaria más grave del mundo. Esta semana, nuevas denuncias muestran la brutalidad de un conflicto olvidado por la comunidad internacional.
La coalición de las Fuerzas Conjuntas —un grupo aliado al ejército regular sudanés— acusó a las Fuerzas de Apoyo Rápido —el grupo rebelde— de ejecutar a más de 2 mil civiles, entre ellos numerosos niños y niñas, tras tomar el control de la ciudad de El Fasher, la capital de Darfur del Norte.
Imágenes aéreas muestran calles teñidas de sangre y barrios enteros destruidos en la ciudad capital. La batalla por El Fasher, duró cerca de 500 días y fue conocida como la “Stalingrado de África”. Así, el retiro del ejercitó marca uno de los capítulos más oscuros de una guerra que no da tregua desde abril de 2023.
Según el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán y líder del gobierno de facto, sus tropas iniciaron el repliegue de la ciudad tras un acuerdo con líderes locales, en un intento por evitar una matanza aún mayor. Pero poco se sabe con certeza de lo que ocurre dentro de la ciudad, más allá de las terribles imágenes de civiles siendo brutalmente asesinados y de los informes de organizaciones humanitarias que evidencian la magnitud del horror.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), declaró estar “horrorizada” por lo sucedido. Denunció ejecuciones sumarias, redadas casa por casa, ataques contra quienes intentaban huir y un aumento alarmante de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.
Además, el organismo advirtió sobre el creciente riesgo de atrocidades motivadas por motivos étnicos, en una región marcada por el recuerdo del genocidio de Darfur entre 2003 y 2005.
El gobernador de Darfur, Mini Arko Minawi, designado por el gobierno sudanés, calificó lo ocurrido en El Fasher como un “genocidio” y una masacre sistemática, dirigida contra las comunidades no árabes de la región, repitiendo un patrón de limpieza étnica que ha acompañado a Sudán durante las últimas dos décadas.
Las Fuerzas Conjuntas y el propio gobierno de Jartum responsabilizan directamente a las Fuerzas de Apoyo Rápido, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como “Hemedti”. Pero las acusaciones van más allá, se señala también, a los Emiratos Árabes Unidos de mantener supuestos vínculos de apoyo financiero y logístico con las FAR, pero el país del Golfo Pérsico lo niega categóricamente.
Según el comunicado de la coalición, estos hechos constituyen crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Exigieron a la ONU y al Consejo de Seguridad que designen a las FAR como organización terrorista y lleven a los responsables ante la justicia internacional.
Desde el inicio del conflicto interno, en abril de 2023, Sudán ha sido escenario de una lucha despiadada por el poder entre dos facciones militares que en un principio fueron aliadas y luego se convirtieron en enemigos irreconciliables.
Por un lado, el ejército regular (FAS), liderado por Abdel Fattah al-Burhan, actual jefe del Consejo Soberano. Por el otro, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), comandadas por Hemedti, quien fuera su vicepresidente.
Ambos protagonizaron los golpes de Estado de 2019 —que derrocó al dictador Omar al-Bashir— y de 2021, que disolvió el gobierno civil de transición. Su ruptura final estalló cuando ninguno quiso ceder el control definitivo del país.
Pero detrás de esta rivalidad personal hay intereses más profundos, poder político, recursos económicos y alianzas internacionales.
Darfur, el epicentro del conflicto, es una región inmensamente rica en oro y minerales estratégicos, como las tierras raras. Durante la última década, las FAR ampliaron su dominio sobre las minas de oro y las rutas comerciales, generando fortunas a través de redes de contrabando. Parte de ese oro, según diversas investigaciones internacionales, habría salido de manera irregular hacia los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales centros globales del comercio aurífero.
Estos supuestos nexos entre las FAR y Emiratos Árabes se enmarcan en una política más amplia, que algunos analistas describen como “sub-imperialismo”, una estrategia de influencia regional que combina intereses económicos, alianzas militares y contrarrevolución política.
En ese contexto, Sudán se convierte en un tablero donde se cruzan los intereses de potencias regionales y globales.
De acuerdo a fuentes del propio gobierno sudanés, en la ofensiva sobre El Fasher participaron también mercenarios procedentes de países como Chad o Sudán del Sur, pero donde destacan los soldados colombianos. Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias reportan una catástrofe sin precedentes. Más de 33 mil personas huyeron de El Fasher en apenas tres días, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Mientras que la Media Luna Roja denunció la muerte de al menos cinco de sus voluntarios durante los ataques recientes, elevando a 21 los trabajadores humanitarios asesinados desde el inicio de la guerra.
Las cifras son abrumadoras. Más de 18 mil personas han sido asesinadas según estimaciones conservadoras de Naciones Unidas. Otras fuentes no oficiales elevan la cifra por encima de los 60 mil muertos. Pero el enviado especial de Estados Unidos para Sudán, Tom Perriello, ha llegado a estimar que el número real podría superar las 150 mil víctimas, en los poco más de año y medio desde que el conflicto inició.
El desplazamiento masivo es la cara más dramática de esta guerra. Más de 15 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, 11,3 millones dentro del país y el resto en el exilio. Es, según la ONU, el mayor desplazamiento interno jamás registrado en una sola crisis mundial en la historia. Casi 18 millones de sudaneses padecen hambre, y cinco millones están al borde de la hambruna. Entre el 70 y el 80% de las instalaciones de salud han dejado de funcionar. Y los casos de violencia sexual se multiplican, usados como arma de guerra.
La magnitud del sufrimiento llevó al director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, a una frase que lo resume todo: “Sudán se ha convertido en un triste ejemplo de indiferencia e impunidad en el mundo. Esta es la mayor crisis humanitaria del planeta. Treinta millones de personas, la mitad de la población, necesitan ayuda vital como consecuencia de una guerra despiadada”.
Pese a todo, la atención internacional sigue siendo limitada, casi inexistente. Sudán es hoy mucho más que un campo de batalla entre dos generales. Es el espejo de una comunidad internacional que ha normalizado la barbarie. Un país destruido por la ambición, por los intereses económicos y por los juegos de poder de actores externos, entre ellos los supuestos aliados financieros y militares de las milicias. Un cementerio de promesas rotas, donde la indiferencia se ha vuelto rutina.