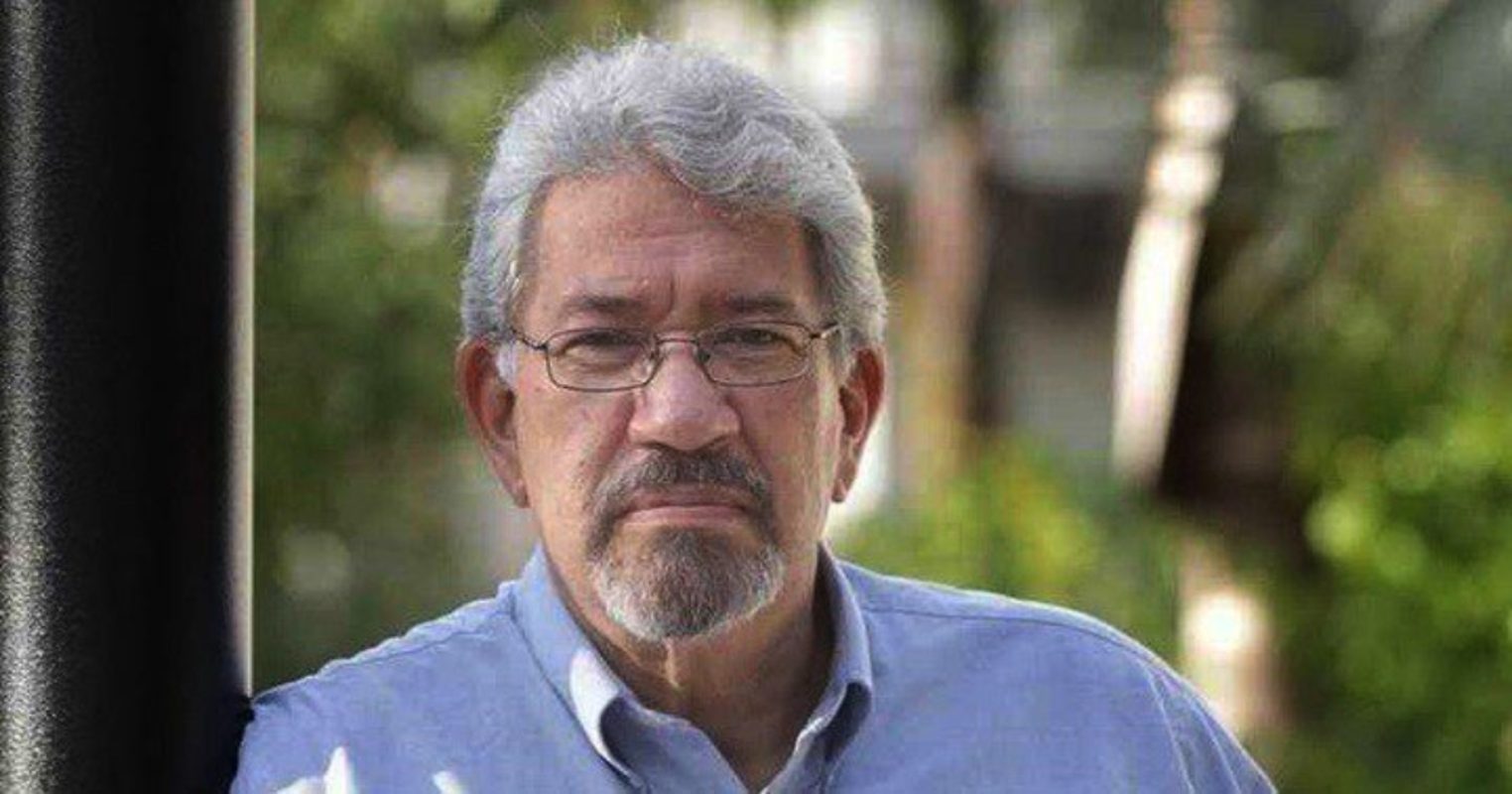El 6 de diciembre de 2020 marcó un hito en la historia del declive del régimen chavista-madurista: mostró, sin desmentido posible ni atenuantes, la debacle del apoyo político y electoral que alguna vez tuvo. La sociedad venezolana y su liderazgo deben meditar, con el mejor sosiego posible, en lo que esto significa: el riesgo de vivir bajo un poder totalmente desprovisto de apoyo popular. Sin inserción real en el tejido social. Un poder, cuyos lazos orgánicos con la población venezolana se han ido rompiendo de forma paulatina, hasta prácticamente desaparecer con el fraude electoral del pasado domingo.
Cierto es que el objetivo de la macro estafa ejecutada era y es la liquidación de la legítima Asamblea Nacional. Pero no solo. El régimen intentó movilizar a los electores. Realizó actos y actividades de campaña electoral en todo el territorio. Hizo uso, otra vez, de los recursos del Estado para sus fines. Repartió dólares en efectivo, cajas de alimentos y promesas, en varios miles de comunidades. Actualizaron sus listas, por municipios y parroquias. Hicieron reuniones, barrio a barrio, para organizar el traslado de los electores a los centros de votación. Advirtieron a los votantes de las consecuencias que tendría no asistir al acto electoral. Armaron una estructura de propaganda y transporte que se había comprometido a sumar, al menos, 8 millones de electores. En los informes y las reuniones de los comandos que se realizaron el viernes 4 y el sábado 5, en todos los estados y en las alcaldías de las ciudades más grandes, concluyeron que estaba todo listo. La promesa que los responsables hicieron a Maduro, hoy luce descabellada e insólita: que votaría alrededor de 42% del padrón electoral. La ficción llegó a este extremo: se anunció que en todos los centros electorales, especialmente en aquellos en los que se esperaba una gran concentración de personas, estaban listas las medidas sanitarias para evitar que la jornada electoral provocara un incremento de los contagios por el covid-19.
Que la votación no haya alcanzado ni siquiera 10% del padrón electoral –padrón electoral menoscabado, tramposo y sin nuevos electores– obliga a preguntarse qué porcentaje de esas personas ejerció el voto plenamente convencida de su acción, y qué porcentaje lo hizo bajo alguna forma de coerción: presionada por las bandas paramilitares del régimen, amenazada por el hambre –en el expediente de Diosdado Cabello, el capítulo dedicado a la frase “el que no vota, no come” ocupará un lugar destacado en su excepcional trayectoria de infamias–, obligadas por sus superiores en las fuerzas armadas, en los cuerpos policiales o en la administración pública. Si, atendiendo a una estimación conservadora, aproximadamente la mitad de los votantes fue obligado a participar –es altamente probable que el porcentaje haya sido todavía superior–, entonces tenemos que el apoyo político real del régimen no supera el 5% y está constituido, de forma mayoritaria, por funcionarios civiles y militares, paramilitares y enchufados.
¿Qué se acabó el 6 de diciembre de 2020? Se fundió la supuesta maquinaria electoral del PSUV –que no es sino un conglomerado de obedientes funcionarios del Estado, civiles y militares, puestos a realizar tareas que la ley prohíbe y castiga–. Se debilitó, de forma considerable, el recurso de coacción que suponen los CLAP, así como otras listas de supuestos bonos y beneficios. Y, lo más importante, los numerosos intentos, las múltiples estrategias que se pusieron en juego para interesar al electorado se estrellaron contra un grueso muro, cada vez más infranqueable, de rechazo, desprecio y hartazgo hacia el régimen. Lo que tantos han dicho en estos días es una realidad: Maduro está cada vez más solo, el régimen está cada vez más desprovisto de apoyo, la corrupta maquinaria del PSUV es cada día un armatoste más oxidado, disfuncional, elefantiásico y burocratizado, cada vez más ajeno a las realidades y las necesidades de la población venezolana, que no tiene nada que ofrecer a la sociedad venezolana, y que a duras penas logra sostenerse a sí misma.
Pero este estado de cosas no debe tranquilizarnos. Sin vínculos ni compromisos con ningún sector de la sociedad, su peligrosidad es ahora todavía mayor. El chavismo-madurismo es, cada día que pasa, un conglomerado de negociantes, delincuentes, bandas armadas, contrabandistas, torturadores y funcionarios uniformados o civiles. No más que eso. Y, a medida que el régimen reduce su tamaño, pierde su carácter social y se vuelve pura burocracia y una creciente sumatoria de mafias, su poder se hace más oscuro y letal, sus métodos empeoran, su descaro no reconoce límites ni escrúpulo alguno.
Y es que a medida que el rechazo de los ciudadanos y las comunidades va en aumento; a medida que los problemas del país arrecian y se expanden hacia cada rincón del territorio; a medida que todo colapsa y, como consecuencia de ello, se desata el malestar y las protestas se intensifican; en esa medida, el poder, desprovisto de herramientas políticas para dialogar y de recursos para aliviar los padecimientos de la sociedad, no sabe hacer uso de algo distinto a la represión y la tortura. Porque ese es, a fin de cuentas, el saldo del fraude del 6D: la paradoja de un poder empequeñecido y, al mismo tiempo, más canallesco y más dispuesto a la violencia con tal de mantener el control de Venezuela.
Editorial de El Nacional