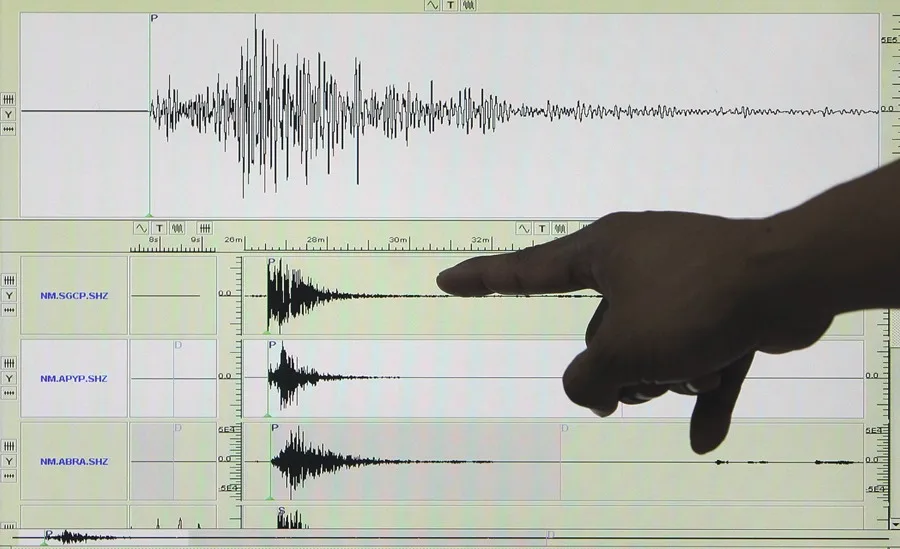Capriles comenzó esta breve, pero definitoria etapa política, con el pie derecho. No sólo por haber comprendido la dimensión de su deber con el país que cree en él sino, sobre todo porque, más allá de la obligación de participar en unas elecciones y al margen de sus resultados, tenía la responsabilidad de luchar contra la injusticia, la mentira y la opresión. Debía hacerlo, tenía que hacerlo, era el único que podía hacerlo y no defraudó a su electorado natural, aquel que no esperaba menos de él.
Pero, teniendo todo en contra, cómo lo reconoció él mismo, no se trataba sólo de dejar constancia de una posición de principios, sino de impedir que el país se terminara de ir por el desaguadero de los más rapaces y primitivo intereses, ahora, con la muerte de Hugo Chávez, más evidentes que nunca. De manera que apeló a una estrategia arriesgada aunque lógica porque se fundamenta en un hecho objetivo aunque difícil de percibir en medio de humo del incienso y el coro de alabanzas.
Se trata de interrumpir esa especie de transubstanciación, por medio de la cual Maduro encarnaría los mejores valores del hombre que se fue, sería su representante oficial y su mejor intérprete a la hora de hacer realidad los postulados de la revolución. No es así, tronó Capriles el domingo y con eso quebró dogmas ya establecidos, generando indignación entre los herederos de Chávez. Utilizaron la muerte y el dolor de un hombre para perpetuarse en el poder y lo hicieron no sólo los herederos directos sino absolutamente todos los actores que seguían sus directrices. En otras palabras, traicionaron el legado del patriarca desde antes, incluso de morirse. Así, mientras ellos «lo tenían todo fría y milimétricamente calculado, yo, estando en desacuerdo, respeto su memoria, no juego con su muerte, ni la celebro».
Así, en poco menos de una hora galvanizó a su electorado, sacó las garras en nombre de los principios y sobre todo, envió un mensaje a los seguidores de Chávez, a los indecisos y a quienes, contagiados por esa inmensa manifestación de dolor, se compadecieron por la desaparición de un hombre que, estando equivocado, ciertamente y a diferencia de sus discípulos, creía en lo que predicaba.
«Yo voy a luchar», dijo y como para que no quedaran dudas sacó a relucir un espíritu guerrero que durante la pasada campaña atenuó ante un temible adversario. Ahora enfrenta a un ser limitado, vulnerable y de reducida dimensión, lo hostiga con el tuteo, lo emplaza con la denuncia de su pequeñez y lo despoja del arma infalible con la cual resultaría invencible: la heredad de Chávez. El combate será breve pero vibrante. Seconds fuera.
rgiustia
Fuente: EU
Por Roberto Giusti