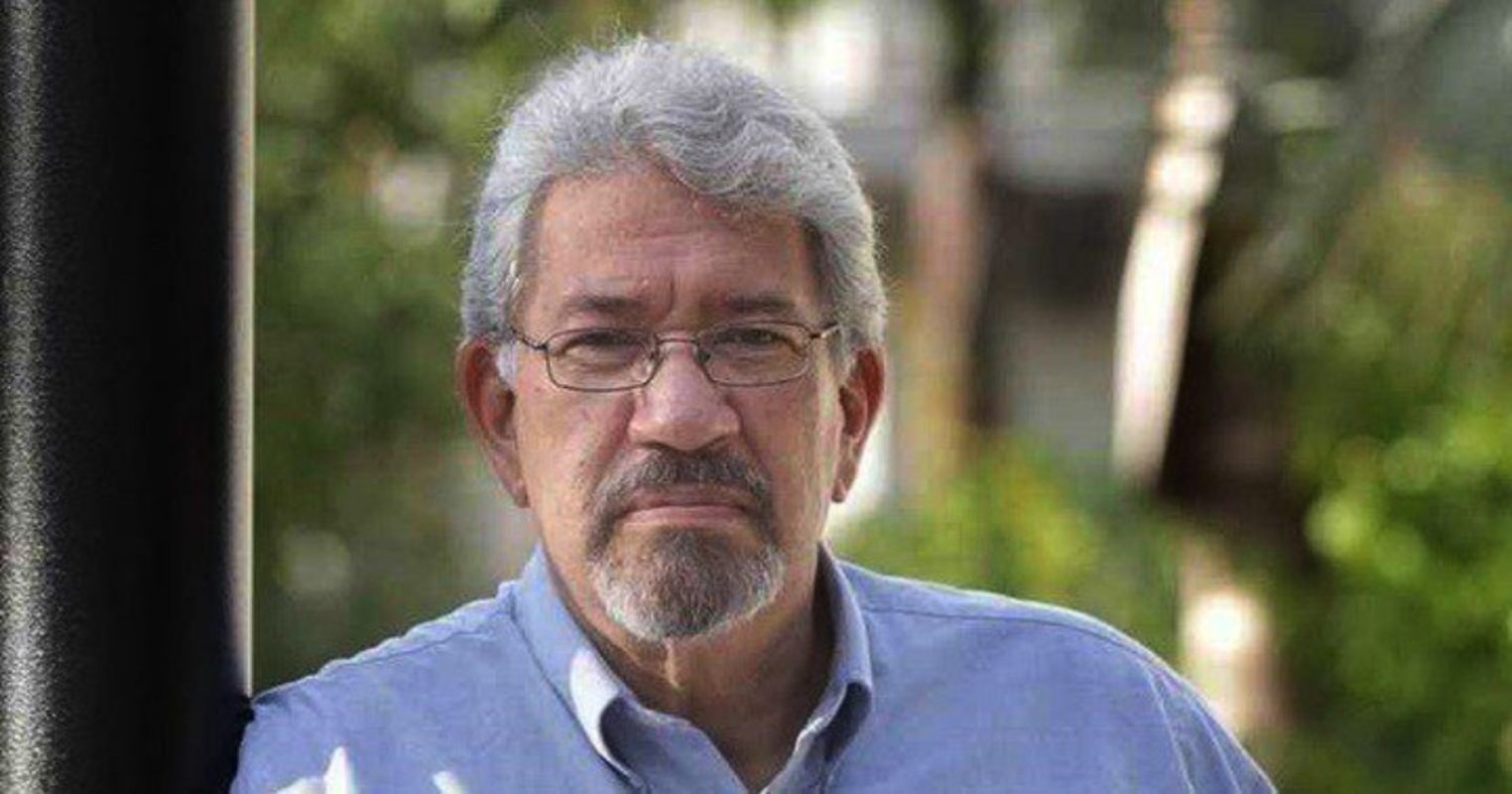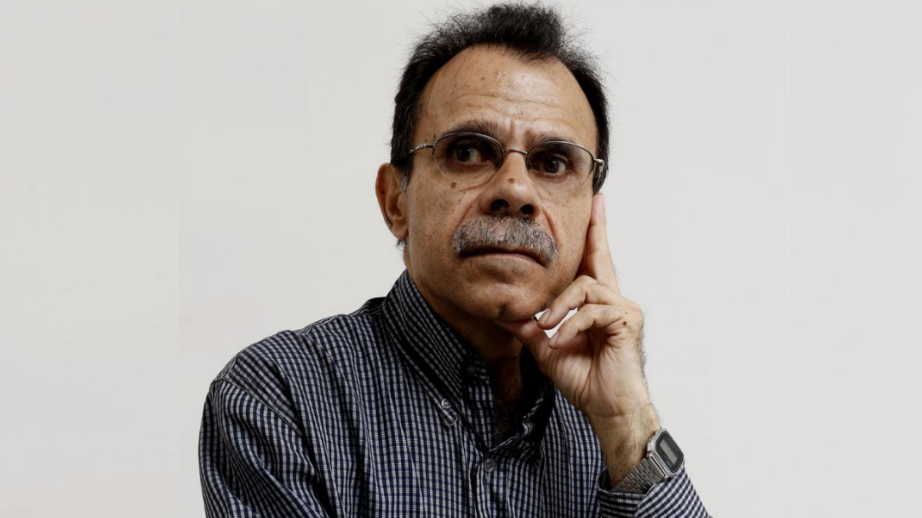La inmensa mayoría de las preguntas sobre el estado de la política en Venezuela han sido aplastadas por los hechos. La ilegalidad acumulada, la ilegitimidad sin retorno, los miles de expedientes de violaciones de los derechos humanos, la devastación de las condiciones de vida de millones de familia, la destrucción de la industria petrolera, el desconocimiento programático de la Constitución y el marco legal, la vinculación abierta del poder con la delincuencia organizada dentro y fuera del territorio, han derivado en una conclusión: la dictadura debe acabarse de inmediato. El régimen de Maduro es inviable y no debe continuar destruyendo a una Venezuela ya destruida.
Una pregunta se ha impuesto a todas las demás: ¿cómo se producirá el final del régimen? ¿Qué tendría que ocurrir para dar paso a una fase de transición, que instale las bases de un régimen democrático, de libertades y progreso económico? Ya nadie, ni siquiera los tibios que cierran los ojos y los oídos, guardan esperanza alguna en que Maduro y el grupo que lo rodea podrían cambiar de rumbo, tomar medidas para responder a la crisis humanitaria, permitir el libre ejercicio de la política y la disidencia, dar las garantías suficientes para el funcionamiento del Estado de Derecho.
Una cuestión esencial pasa inadvertida: que en el PSUV, en el Gran Polo Patriótico, entre los altos cargos de ministerios y empresas del Estado, en los poderes públicos y entre ciudadanos que invirtieron sus ilusiones en las promesas de Chávez, predomina el mismo sentimiento: que el régimen se agotó. Que ha perdido apoyos sustantivos, que se encuentra sin recursos políticos y económicos para atender las necesidades del país hambriento, que la corrupción, la incompetencia y las guerras internas liquidaron al país. Repito: en el mundo que, en apariencia, mantiene su apoyo al poder, la mayoría cree que Maduro debe irse. La mayoría presiente que el final está cerca. Y, sobre todo, sienten miedo. Miedo porque observan de cerca el empecinamiento de un grupo que no tiene sino la represión para mantenerse en el poder. Miedo porque han sido testigos de la disposición de Maduro al uso de la violencia. Miedo porque no saben cómo será el desenlace. Miedo porque no se imaginan qué vendrá después de la caída del régimen.
Lo he escrito en otras oportunidades y vuelvo a repetirlo aquí: este masivo sentimiento de rechazo, esta mezcla de hartazgo y humillación, esta sensación de que el régimen no debe continuar es también predominante en las fuerzas armadas. Esto lo sabe el ministro de la Defensa y lo saben las autoridades del Alto Mando Militar. Salvo los algunos fanáticos –muchos de ellos concentrados en la FAES– los militares venezolanos no son distintos al resto de los venezolanos: viven bajo padecimientos reales, son testigos impotentes del sufrimiento de sus familias, saben que el poder se mantiene al margen de las leyes. También los uniformados se preguntan a diario cuándo sucederá, de una vez por todas, el final del régimen.
¿Por qué tantos se formulan, dentro y fuera de Venezuela, la misma pregunta sobre el cómo y el cuándo ocurrirá el final del régimen? Porque todos sabemos que el régimen no entregará el poder a través de mecanismos democráticos como el diálogo, la renuncia de Maduro o un proceso electoral. Todos sabemos que la banda es inmune a presiones diplomáticas, económicas y legales. Todos sabemos que no les importa ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la ruina de la nación. Lo que todos sabemos es que Maduro y sus secuaces han cruzado el umbral del no retorno. No retrocederán ni negociarán. Lo han demostrado una y otra vez: desconocen las leyes, el respeto por la vida humana, los criterios esenciales de la política democrática. Prefieren disparar, detener y torturar. No se irán, a menos que se les obligue. Entre otras razones, porque las opciones que tienen, una vez perdido el poder, son pocas y nada atractivas: exilio en Cuba, en Nicaragua, en China, en Rusia o en Irán. No más.
Este escenario de callejón sin salida es, en mi criterio, fuente de un amplio abanico de fantasías. Algunas que se repiten: que Maduro terminará renunciando a cambio de impunidad. Que, presionado por el cerco financiero, tendrá que llamar a un gobierno con factores de oposición. Que la sumatoria de presiones diplomáticas, sanciones y dificultades financieras lo conducirán a una mesa de negociación. Que la acción combinada de caída de la producción y caída de los precios del petróleo crearán una crisis dentro del propio gobierno. Otra fantasía recurrente es la de una intervención militar extranjera. Lo digo con respeto hacia quienes detentan estas posiciones: ninguna de las anteriores me luce factible.
Lo primordial: creo que sacar a Maduro será tarea exclusiva de los venezolanos. Creo, además, que será necesario obligarle. Y que eso solo es posible si una gran movilización civil y militar se produjera con la contundencia necesaria. Cuando uso la palabra “contundencia” no me refiero a violencia, sino a que sea el producto de la confluencia de la mayor cantidad de factores que sea posible. Esto no significa que los múltiples esfuerzos que están en curso sean inútiles, especialmente el de los valientes parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional y el anuncio que ha hecho Juan Guaidó de que asumirán las tareas del Ejecutivo, así como los apoyos fundamentales que, desde fuera de Venezuela, no se cansan de condenar y denunciar a la dictadura. Pero, tal como los entiendo, se trata de acciones que preparan el camino, que debilitan al gobierno, que reducen sus apoyos, que estimulan a los que tienen dudas a atreverse y sumarse al objetivo prioritario del cambio en Venezuela. Allanan los caminos para la movilización que, tarde o temprano, cambiará el destino de Venezuela.
Editorial de El Nacional