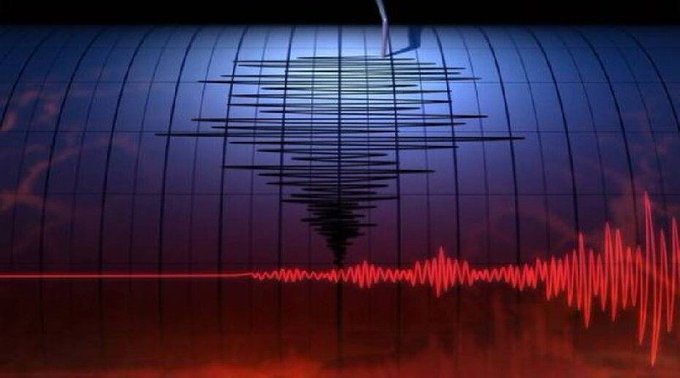Las sociedades se hacen sedentarias cuando los individuos que la forman se sienten cómodos en su seno. Cuentan con alicientes para no moverse, para no pensar en expediciones forzadas que los obliguen a dejar las propiedades y los afectos que han atesorado a través del tiempo. Por el contrario, las sociedades se vuelven nómadas cuando la comarca en la cual se aclimataron sus miembros deja de acogerlos y, además, se convierte en un infierno. Nadie busca la ruta del éxodo por placer o por ansias de aventura.
En el mapa latinoamericano, Venezuela había sido hasta ahora una de las colectividades más apegadas a su mapa y menos dispuestas a abandonarlo. La sensación de vivir en una especie de paraíso que no solo facilitaba la rutina de sus criaturas, sino también la vida de los extranjeros, convirtió a los venezolanos en portavoces de una peculiaridad envidiada en el vecindario, en protagonistas de una estabilidad que se consideraba excepcional en el continente. Por desdicha, tal situación ha dado un vuelvo escandaloso.
Los ríos de gente que vemos de nuevo en la línea imaginaria que nos separa de Colombia dan cuenta de esa dolorosa metamorfosis. Un género humano que no encuentra las maneras de sobrevivir en su comarca, que no solo ha perdido la tranquilidad, sino también la mínima alternativa de vivir con dignidad, pugna por pasar hacia el otro lado a procurar una coexistencia más decente. Es un afán de todos los días, un imperativo cotidiano frente al cual las autoridades no se pueden resistir. Las de este lado, en primer lugar, que no tienen manera de detener un itinerario que han provocado, y las del extranjero, que no tienen más remedio que recibirlo.
Ha sido tal la presión por abandonar el hogar que, después de un cierre forzado e intempestivo, el régimen usurpador se vio obligado a tumbar las barreras que impedían el cauce de las corrientes migratorias. De allí que presenciemos de nuevo el vía crucis venezolano, la procesión fúnebre que pretende convertirse en festiva gracias a las virtudes y a los recursos de una comarca acogedora en la cual cifran sus esperanzas los miembros de la doliente y multiplicada caravana. Es un fenómeno más global, mucho más panorámico que se extiende hacia las extremidades del sur de América y aun hacia otros continentes, pero lo que vemos de nuevo en el puente internacional Simón Bolívar es la evidencia más expresiva y contundente de la tragedia venezolana.
Quienes busquen los testimonios más evidentes de cómo nos hemos empobrecido, de cómo hemos dejado de habitar en el paraíso para experimentar los horrores del averno, deben fijar la vista en la diáspora que otra vez colma los pasos que se dirigen a la proximidad convertida en salvación y en promesa.
Editorial de El Nacional