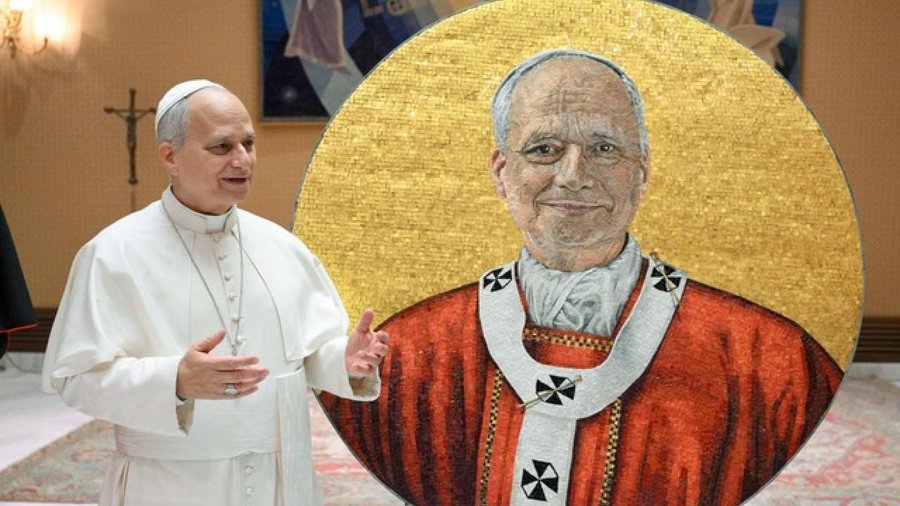Si les diéramos crédito a muchos voceros de cada una de las dos mitades en que se ha dividido Venezuela, se tendría que llegar a la conclusión de que vivimos en un país fascista. La oposición acusa al Gobierno de ser fascista y el oficialismo hace otro tanto con quienes no los acompañan.
De ser ese el caso, estaríamos al borde de una guerra civil o de una dictadura extrema, de izquierda o de derecha. Por lo que sería necesario encender todas las alarmas para intentar evitar tan indeseables desenlaces.
Resulta harto difícil determinar lo que entienden por fascismo los diversos actores políticos venezolanos. La palabra ha perdido todo contenido ideológico y se ha transformado en un arma para denigrar del adversario. Es posible interpretar que se refiere al uso de la violencia organizada para mantener u obtener el poder político.
En un país en el cual campea por sus fueros la violencia desorganizada u organizada para otros objetivos, es tentador atribuir a la fuerza delictiva las más inconfesables intenciones y señalar que detrás de ellas se oculta la voluntad de actuales o anteriores poderosos. No faltan incluso quienes internacionalizan el asunto y aseveran que los promotores del fascismo se encuentran en el imperio estadounidense o en el cubano, a 90 millas de Florida.
Gracias a Dios, no estamos en un país fascista, al menos por ahora, porque la mayoría de los venezolanos posee un talante democrático y pacífico, tal como lo mostró civilizadamente en las elecciones del pasado 14 de abril y lo ha demostrado a través de varias décadas.
Pero la violencia existe y las palabras no son neutras. Nos hemos acostumbrado a contar en millares las víctimas de la violencia armada sin que haya una reacción decisiva por parte del Gobierno o de la ciudadanía. Ya nos son familiares las turbas que arremeten contra los ciudadanos pacíficos en actos públicos, políticos o no. La arbitrariedad se ha hecho lugar común y ha invadido instituciones que debieran ser respetables, como la Asamblea Nacional y otros poderes públicos. Al parecer sólo las iglesias se han abstenido de caer en la procacidad y la grosería.
Como las palabras también cuentan, el hecho de llamarnos fascistas los unos a los otros no debe tomarse a la ligera ni mucho menos. Porque la violencia inevitablemente conduce a la violencia. Y, no obstante el refrán, entre el dicho y el hecho puede que no haya mucho trecho. Como también se ha demostrado en la Asamblea Nacional y como sucedió en países que fueron democráticos antes de enfrascarse en confrontaciones terribles o caer en las más brutales dictaduras. Tal fue el caso de España, Chile y Uruguay.
De manera que pareciera sensato, antes de precipitarnos al abismo, intentar buscar otras salidas, apostar por el diálogo y evitar insultarnos. De lo contrario terminaremos siendo, mal que nos pese, realmente un país fascista.
Fuente: EN
Editorial de El Nacional