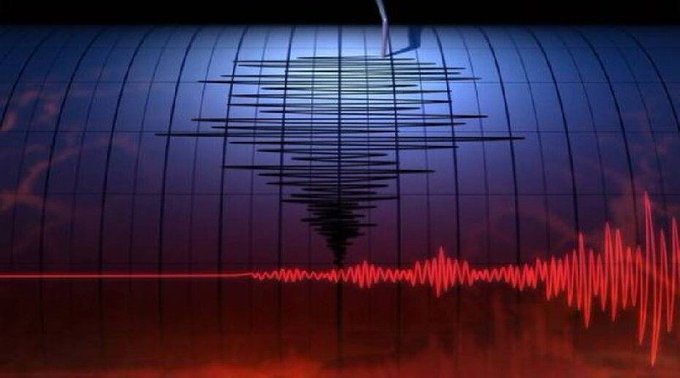El pasado martes los diputados a la Asamblea Nacional se disponían a discutir sobre las elecciones presidenciales que nos acechan. Era el último punto de la agenda, pero desde luego el más importante. La gente estaba pendiente del debate, como era de esperar, y los periodistas prepararon temprano sus bártulos para ocuparse de la información. Vana esperanza. Lo que es normal en un sistema de frenos y contrapesos de origen republicano, se convirtió en una deplorable contienda que solo puede existir bajo el imperio de los regímenes de fuerza.
Los detalles se conocen. El coronel del puesto, chafarote anacrónico en las puertas de la casa que debe cobijar a la representación civil nacional, impidió mediante la fuerza la entrada de reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Sus subalternos los gritaron e insultaron, y después los agredieron físicamente.
Los diputados que reclamaron el exceso militar sufrieron la misma suerte, para que se pusiera de manifiesto, una vez más, el menoscabo de la democracia y de la libertad de expresión que impera en la Venezuela “bolivariana” y corrupta. Basta con revisar las declaraciones oficiales del fiscal Tarek William Saab para comprobar cómo militares de cualquier rango aprovecharon la confianza que les dio Chávez para acumular fabulosas fortunas.
Estos ataques contra los periodistas constituyen un delito de proporciones escandalosas, que ya ha sucedido antes. No es el primer espectáculo de violencia castrense, de apestosa militarada, que presenciamos en el Capitolio. No es la primera vez, tampoco, que los diputados pierden la escaramuza ante la violencia de los pretorianos.
En esta ocasión no solo conviene insistir en la gravedad de unos episodios grotescos que se han convertido en hecho cotidiano, sino especialmente en la relación que tienen con las elecciones del próximo domingo. La reiteración de la prepotencia de la tropa frente a las prerrogativas del poder civil es de por sí una aberración sin excusa, pero ahora remite a la suerte del proceso electoral que tenemos en puertas.
Conduce a preguntas que salen rápido de la cabeza, a inquisiciones sobre las cuales no hace falta reflexionar durante horas. ¿Por qué el empeño en impedir la divulgación de un debate sobre las presidenciales? ¿Por qué el miedo a que se ventilen los argumentos de los diputados de oposición sobre lo que sucederá el venidero domingo? Tales empeños y miedos debieron ser poderosos, no en balde terminaron en una represión que se convertiría en comentario obligado de la sociedad.
Solo el temor a que los ciudadanos y sus representantes parlamentarios descubran más trapisondas, zancadillas, vagabunderías y tramoyas en lo que debería ser una contienda limpia y equilibrada puede explicar el exceso. Solo la necesidad de ocultar situaciones que descubran aún más los vicios de una jornada electoral que los tiene de sobra pudo conducir al ataque de los periodistas y al vejamen de los diputados.
El episodio nos obliga a reflexionar sobre los límites de unas votaciones sobre las que no se puede hablar con libertad antes de que sucedan y sobre las cuales será arduo opinar cuando se conozca el imaginado resultado. El ataque a la libertad de expresión es el prólogo de la manipulación electoral que después sufriremos.
Editorial de El Nacional