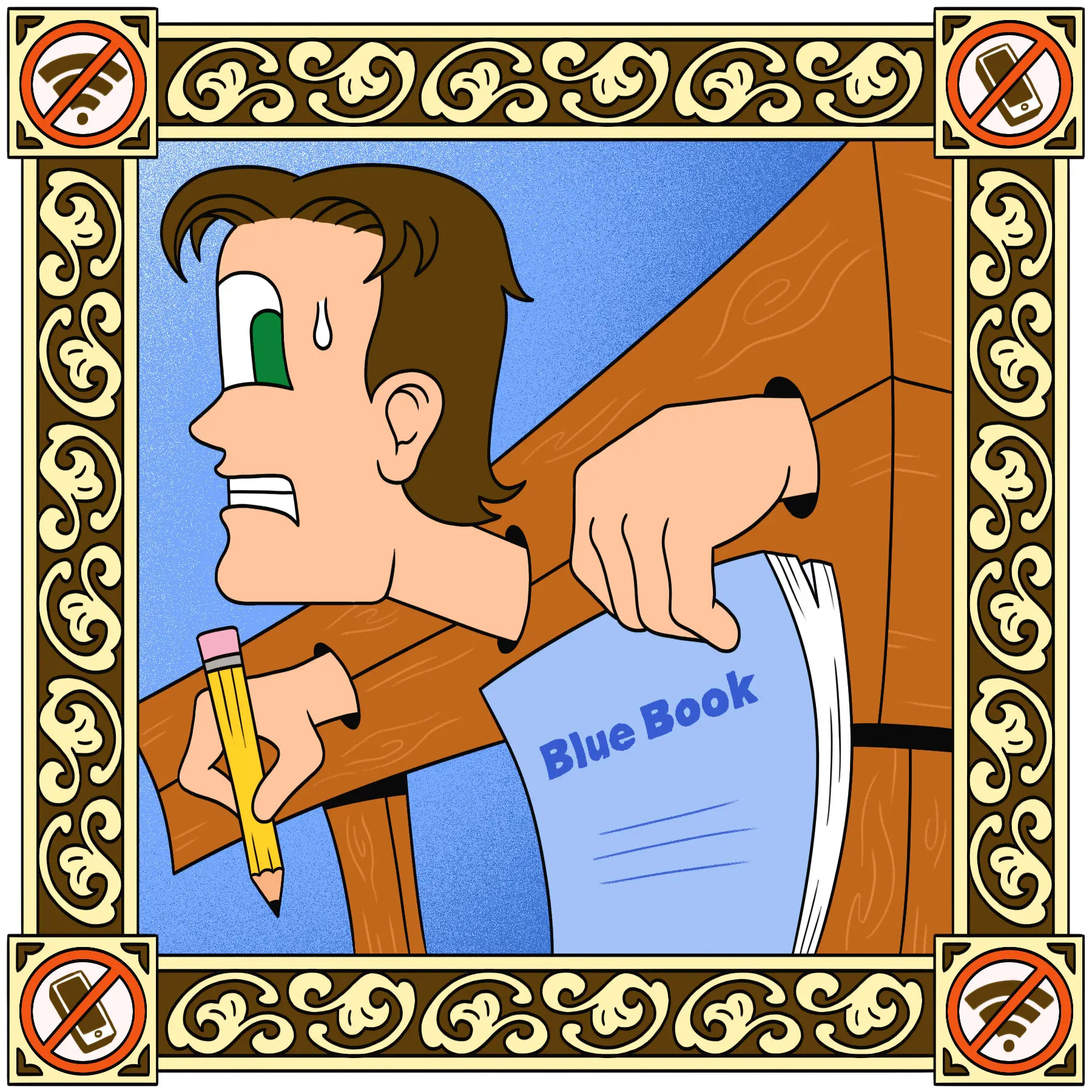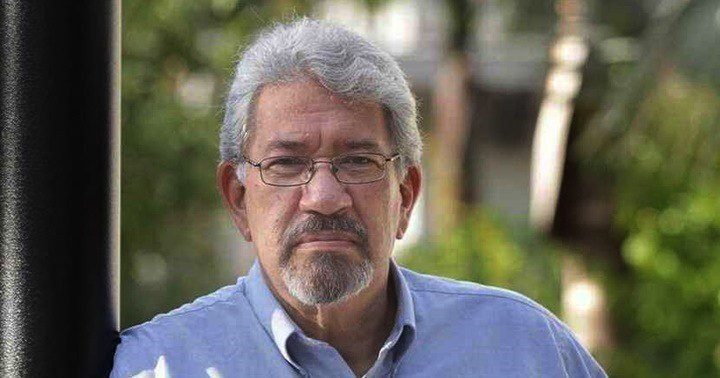Dos informes de estos días, de Human Rights Watch y Freedom House, añaden datos a la literatura menos y más reciente sobre las llamadas democracias autoritarias o autoritarismos modernos en América Latina.
Es este un asunto vedado en las relaciones y declaraciones gubernamentales; para no hablar de la abierta descalificación que los peores de la lista aplican a los mensajeros de la mala nueva, especialmente cuando se trata de las organizaciones no gubernamentales e internacionales que vienen advirtiendo insistentemente sobre estos males.
Hay datos con los que se apabulla al observador desprevenido, como por ejemplo los de la regularidad de elecciones presidenciales -que entre 2013 y 2014 sumarán once- usualmente interpretadas en clave de continuidad o innovación, según resulten en reelección o en relevo.
Es esa una lectura muy pobre e incompleta en la que se evade la degradación de muchas democracias al cobijo de elecciones, referendos, reformas constitucionales y cambios legales que, en lugar de democratizar, han centralizado y personalizado el ejercicio del poder presidencial mientras debilitan los contrapesos y garantías propios de la democracia.
Las etiquetas de innovación y continuidad ocultan la deriva autoritaria de los proyectos refundadores y sus liderazgos.
Conviene recordar, para las estadísticas menos ingenuas, que en lo que va de siglo XXI cinco presidentes latinoamericanos han acumulado en el poder cuarenta y tres años: a los catorce años de Hugo Chávez (sin contar el del sucesor empeñado en la continuidad, a la cubana) hay que añadir los ocho de Evo Morales y los siete que multiplican por tres Daniel Ortega, Rafael Correa y Cristina Kirchner.
La suma de cada cual tiene en común con las de sus colegas los afanes reeleccionistas que -salvo por el accidentado intento de permitir una segunda reelección en Argentina- han forzado tantas barreras constitucionales como les ha sido posible. Todos comparten el empeño por moldear a la medida de sus ambiciones las formas democráticas.
Presidentes de vocación autoritaria han logrado combinar el discurso de la participación, acompañado por muchas elecciones y una campaña presidencial incesante, con prácticas para concentrar el poder que sólo admiten la participación que lo celebra y apoya acríticamente.
Por eso también tienen en común que, al lado de las más amplias proclamas sobre los derechos humanos y sus garantías, se resisten a las instancias supranacionales que los protegen, mientras relegan y maltratan los derechos vinculados a la vida política en democracia.
El desprecio por el pluralismo y los partidos que lo reflejan y las limitaciones a la libertad de expresión son piezas clave. Y a medida que la fórmula se afianza en el poder, los propios procesos electorales van perdiendo su esencia libre, transparente y competitiva. Democracias “perfectas”… para presidentes autoritarios.
Editorial de El Nacional