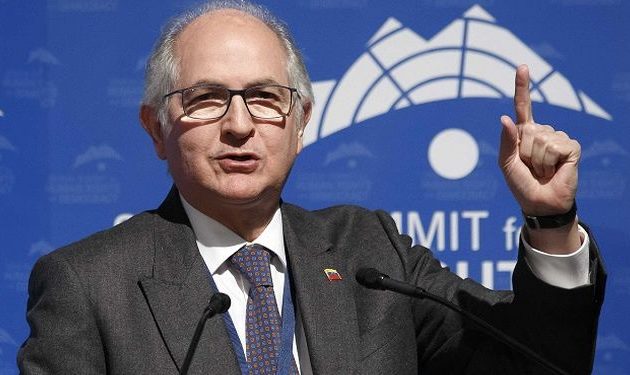Juan y Pedro (nombres ficticios) llegan a la parada de Valdebernardo, mientras el sol de junio comienza a hacer mella entre aquellos que pasean por esta zona del sur de Madrid. Unos metros más allá se encuentra el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Este edificio de hormigón alberga en su interior el tesoro rojo más preciado: miles de muestras de sangre donada, listas para pasar de una vida a otra.
Tío y sobrino se encaminan, una mañana más, a la entrada del centro. No es la primera vez que vienen, ni será la última. Antes de realizar la donación de sangre, mientras rellenan los formularios, un cartel recuerda la importancia de su gesto. «Salvas una vida y eres un héroe, salvas tres y eres un donante».
La escena se repite a diario en decenas de unidades móviles y hospitales. El gesto va más allá del altruismo, convirtiéndose en una necesidad social imprescindible.La sangre es un tejido líquido que todavía no sabemos fabricar. Por ello, necesitamos las muestras donadas para tratar a pacientes que hayan sufrido un accidente de tráfico, sean sometidos a cirugías y trasplantes o padezcan cáncer o anemia grave.
«Cada día necesitamos mil donaciones diarias como mínimo para cubrir las necesidades de la Comunidad de Madrid», nos explica Pilar de La Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión. ¿Pero qué ocurre con la sangre que donamos? El viaje que sigue desde las unidades de donación hasta que llega a los pacientes que la necesitan es tan fascinante como complejo.
Primera parada: la donación
Cuando Juan y Pedro han completado el cuestionario con sus datos de filiación y con preguntas para garantizar la seguridad de donantes y receptores, pasan a un pequeño cuarto. Allí les entrevistan de nuevo, con el objetivo de precisar un poco más las respuestas que han plasmado sobre el papel. También se realiza un reconocimiento médico, en el que se les toma el pulso y la tensión arterial, y se miden sus niveles de hemoglobina. El personal de enfermería se asegura así de que los voluntarios pueden donar sangre, confirmando que no han llevado a cabo prácticas de riesgo en los últimos meses, no tienen anemia ni están en ayunas y tampoco han consumido alcohol.
En relación a la reciente polémica sobre laprohibición de donar sangre a hombres homosexuales, Pilar de la Peña es tajante. «Las personas homosexuales no son un grupo de riesgo, todos -independientemente de nuestra orientación- podemos mantener prácticas de riesgo, y eso es lo que debemos evitar con estos controles». El formulario y la entrevista personal son los mecanismos que se utilizan para garantizar la seguridad de la donación. Pero no son los únicos.
Una vez completados estos pasos previos, Juan y Pedro se dirigen a una sala más grande. Allí es donde realizan la donación. Pero como nos explica De la Peña, existen varios tipos. La más habitual es la donación completa, en la que se extraen 450 centímetros cúbicos de sangre en un período aproximado de diez minutos. La sangre se procesará y fraccionará después en sus diferentes componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma), que se destinarán a los diferentes tratamientos y pacientes.
Pero Juan y Pedro han acudido al centro con el objetivo de donar sangre mediante un procedimiento especial: la extracción por aféresis. Este tipo de donación consiste en la extracción de sangre y en la recogida selectiva de alguno de los componentes sanguíneos, generalmente plaquetas. El resto regresan al donante, al mismo tiempo que la máquina va haciendo el recuento del número de plaquetas obtenidas, hasta alcanzar el tope máximo de 3,5x1011plaquetas, que conforman una unidad o pool de donación.
¿Qué ventaja tiene la donación por aféresis? Según comenta De la Peña, «este procedimiento es más caro y sólo se puede realizar en el Centro de Transfusión o en los cinco hospitales madrileños más grandes (La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Clínico y 12 de Octubre)». El objetivo es obtener una bolsa de plaquetasde un único donante, lo que aumenta la seguridad de los receptores. Y es que, generalmente, el pool de plaquetas se prepara a partir de la sangre de cinco individuos, dado el bajo volumen que se obtiene en la extracción completa. La donación por aféresis, por tanto, permite que la unidad de plaquetas proceda de una única persona, aunque no sea un proceso sencillo. Sólo aquellos que hayan ido varias veces a donar sangre, como Juan y Pedro, pueden someterse a este procedimiento, que dura aproximadamente una hora.
Las unidades de plaquetas, que se pueden mantener sólo durante cinco días, se conservan con una solución de glucosa en una bolsa transpirable al oxígeno. De este modo, se mantienen a 22ºC en agitación continua. ¿Por qué estas condiciones? La propia función biológica de las plaquetas -agregarse para formar coágulos y reparar vasos sanguíneos dañados- obliga a que las bolsas donde se almacenan deban moverse continuamente. En caso contrario, las plaquetas se «pegarían entre sí» y perderían toda utilidad. También es la razón que explica qué ocurre con la donación de sangre si hemos tomado aspirina en los últimos cinco días. Este fármaco es un antiagregante plaquetario, por lo que si lo hemos consumido recientemente, la unidad de plaquetas se desechará, ya que estos componentes sanguíneos no funcionarían.
(Leer más) Hipertextual
Fuente: Hipertextual