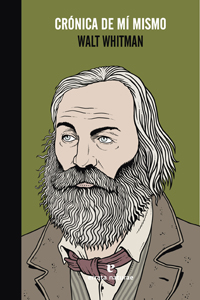Cuando aún no era nadie, ni de lejos el autor que revolucionaría la poesía norteamericana con Hojas de hierba, su obra interminable en marcha, Walt Whitman escribía cartas. Por supuesto no escribía correspondencia con el ánimo de que algún día fuese reunida y publicada. Lo hacía, como ilustran los editores de Crónica de mí mismo (Errata Naturae), como un «sutil mecanismo de relación». Por eso depositaba en las cartas sus zozobras, su hastío, su desencanto. En estos testimonios personales, que él dirigió a amigos -entre ellos a Emerson, padre del trascendentalismo americano-, familiares, editores e incluso al presidente de los Estados Unidos, su adorado Abraham Lincoln, Whitman traslada que «quería amar y ser amado, cuidar y ser cuidado, y de este modo, en su correspondencia encontramos a un hombre plenamente inmerso en los vaivenes de la existencia y en la cotidianeidad del corazón».
Todopoderoso pilar de la lírica norteamericana, el escritor que, en su poesía, puso al hombre, demuestra aquí ser un genio muy humano. Es posible asistir a su etapa ciertamente penosa en Woodbury, adonde llegó para ejercer de profesor de escuela y, desde el primer momento, comprobó que era inútil obtener cualquier tipo de alimento intelectual: «Hablar de «naturalidad» me recuerda las peculiaridades que distinguen a los habitantes, jóvenes y viejos, de este pueblo tan bucólico, cuna de la buena educación. Por ejemplo, el otro día el «cabeza de familia» (por estos lares, las familias, compuestas por catorce o quince miembros, no reúnen entre todos más de una «cabeza»)…»
A esta etapa siguió la de la publicación de Hojas de hierba, que pese a las tres ediciones que vio en poco tiempo (Whitman, al menos, entregaría seis más; obsesionado, la reescribiría una y otra vez durante cuarenta años), le generó al poeta unos ingresos exiguos. Y otra vez la desilusión, el estancamiento. Los viajes por el país, la guerra fraticida iniciada en 1861, la convalecencia de su hermano, a cuyo lado se mantuvo hasta su recuperación, la publicación deRedobles de tambor, el derrame cerebral que sufrió en 1873, su lucha en pos de la fama (que buscó franca, sinceramente), sus problemas con los editores, su agonía económica, y por último, la enfermedad, cuando el poeta, que había celebrado en sus textos «el cuerpo eléctrico», vio cómo su organismo, dañado, iba naufragando en la vejez.
Y una última época que anticipaba el fin. Olvidado, Whitman vio cómo editores y directores de revistas rechazaban una y otra vez sus poemas; pero siguió escribiendo («Escribir es una enfermedad», diría) casi hasta el momento en que murió. Nueve días antes de morir, le envió una carta a su hermana Hannah: «Incapaz de escribir mucho. Mando cuatro dólares. Recibí tu carta. Que Dios te bendiga».
El mundo.es
El Cultural