Caricaturas del 27/08/2021
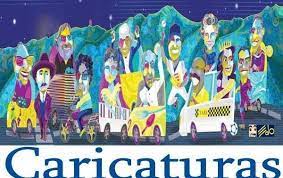
Portadas de los diarios del viernes 27/08/2021

#27 de Agosto Día del Cosplay

Afganistán: explicación de una derrota

Al menos 70 mil dólares transportaba el camión blindado robado en Caracas

Guanipa reveló que 8 de cada 10 adultos mayores se encuentran en la pobreza: “No merecemos esto”

CNE chavista: están habilitados para votar 21.159.846 electores

Borges: “Con estos niveles de vacunación, es un crimen que Maduro pretenda retomar las clases presenciales”

El estado Miranda registró 216 casos de covid-19

Presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa rechazó rumores de corrupción dentro del corporativo

