Petroleras chinas podrían dejar de usar buques que han transportado crudo venezolano

Italia no ve garantías para abrir las fronteras a países fuera de la UE

EFE: Eurodiputado dice que ratificación de Luis Parra “no fue legítima y es un ataque” a la AN

“Con el TSJ chimbo no se negocia”: Ledezma dice que Maduro quiere “ganar legitimidad”

EFE: Detienen a venezolano que ingresó a Colombia para espiar unidades militares: es miembro de la FANB

Sismo de magnitud 4,4 se registró en la isla La Tortuga: se sintió en varios estados del país
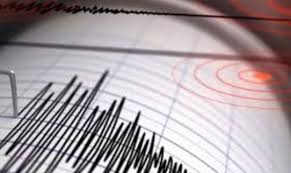
TSJ ordena remitir lista de preseleccionados a la directiva del CNE

Un mercado verde y negro

