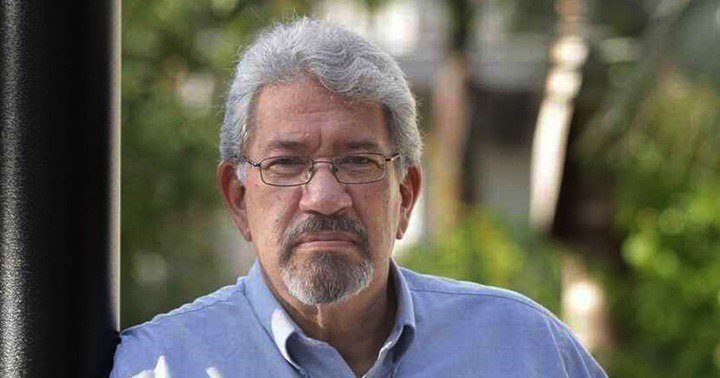Mis compatriotas de todas las tendencias han decidido que esta sea la hora de la subjetividad. Todos defienden el derecho a estar tristes, confundidos e incluso aliviados (mientras no se exteriorice). Algunos han optado por dar sabana a una franca estulticia, porque, como es la ocasión de conectar con el sentimiento dándole un rodeo a la reflexión, no hay freno que reprima la estampida de tonterías.
Me montaré a ese carro. Comienzo con una declaración personal para dejar muy claro dónde me emplazo, desde dónde percibo los hechos: considero que el carisma es algo que está en los ojos del seducido y no de la figura de la que emana el encantamiento
Pues bien, nunca, en ninguna circunstancia percibí ningún atractivo en la figura de Chávez, jamás experimenté la sensación de estar escuchando una persona inteligente, articulada, sensible ni mucho menos formada.
Por el contrario, en todo evento y sin variación tuve la desoladora certeza de que Venezuela había caído en manos de un individuo primitivo, errático, tosco y insondablemente ignorante.
Quizá por eso mi divergencia con su conducta y discurso no fue de carácter ideológico, puesto que todas las tendencias pueden entenderse si se expresan en el campo común de la responsabilidad y el sentido del decoro, sino porque siempre pensé que Chávez era una entidad nebulosa en la que cada sector veía la concreción de sus fantasías. Y que cuando él mismo advirtió que un fenómeno tan inexplicable podía ocurrir, dio rienda suelta a sus inclinaciones, que desafortunadamente se orientaban al exceso, la contradicción, el autoritarismo, así como a un pacto endeble con la realidad y ya no digamos con la legalidad.
Nunca me resultó hipnótico. No me explicó el mundo ni me reveló una arista insospechada de su funcionamiento. Tampoco me atizó ninguna malquerencia ni logró convencerme de la conveniencia de una justicia fuera de la Justicia, o de que la expropiación, el arrebatarle a otro lo que hubiera construido con su esfuerzo o el de sus mayores, fuera algo distinto al crimen.
Ni por un instante me hizo titubear en mi convicción de que Fidel Castro es un sátrapa que ha destrozado a Cuba; y que los irregulares colombianos, la ETA y los narcotraficantes con disfraz de redentores son otra cosa que delincuentes.
Ni una sola vez, en esta eternidad de 14 años con su ubicuidad y brutal verborrea, consideré que tal o cual salida fuera ingeniosa o digna de celebración. No hubo una sola oportunidad en que me sintiera vengada o remotamente acorde con sus insultos a cualquier persona, lo que no excluye las vapuleadas por televisión a sus propios colaboradores de cuyo proceder y actitud deploro.
Desde mi perspectiva, Chávez deja los problemas que teníamos a su llegada, más otros muy pesados con los que el país habrá de lidiar por varias generaciones. No haré el inventario. Todo el mundo sabe cuáles son.
Baste decir que a las pocas horas de anunciarse su deceso, el ministro de la Defensa compareció ante el país para amenazar a la mitad opositora con las armas de la república y un lenguaje tabernario que la cubre de vergüenza. Eso no se explica sin el paso de Hugo Chávez.
Como no soy candidata a ningún cargo de elección popular y tengo una profunda aversión a la condescendencia, no desbarraré hacia la adulación a las masas.
Precisamente por respeto a mis compatriotas, no respondo a la tentación de dorarle la píldora y tratarlos como menores de edad, incapaces de captar la real dimensión del desastre que Chávez nos ha legado.
Los cambios fundamentales en la vida de cada individuo requieren rituales que funcionen como bisagras: es necesario cerrar los ciclos, llorar las pérdidas, celebrar los logros, darle la llave de la casa al adolescente que ha dejado de ser niño y necesita un hito que demarque el tránsito, refundir en la última gaveta las cartas del amante fugitivo.
La era de Chávez es una sucesión de desastres. Dicen que se preocupó por los pobres, pero no se sabe de algún porcentaje, aunque mínimo, que haya salido de esa condición para engrosar la clase media.
Sin embargo, muchos lloran. Y sus lágrimas, con las excepciones escandalosamente evidentes, son genuinas. Tengo para mí que esas lágrimas son provocadas por el dolor del crecimiento. No nos quedará más remedio que madurar y ponernos al frente de nuestro destino. Sin coartadas.
Sin un polo magnético que concentre todas las decisiones y todas las culpas.
Nos hemos quedado solos en un paisaje humeante y sin un tutor a quien cargar con nuestros deberes. Qué duro es ser adulto.
Milagros Socorro